Por Fernando Molina Fernández
Hay debates que levantan pasiones en el mundo jurídico y total indiferencia en la sociedad. Pasa en cualquier ciencia. El de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es uno de ellos. Si se pregunta al ciudadano de la calle qué opina de que las personas jurídicas puedan cometer delitos y ser sancionadas, con gran probabilidad o mostrará indiferencia o aplaudirá la medida: ¿quién no ha tenido un encontronazo con un banco o una compañía telefónica y deseado que caiga sobre ella todo el peso de la ley? Y el peso de la ley, para el ciudadano, es ante todo la ley penal. Pocos repararán en las posibles dificultades de este tipo de responsabilidad, y la explicación es bastante obvia: estamos acostumbrados a que las personas jurídicas actúen en todos los ámbitos de la sociedad y a que sean sancionadas cuando algo mal se hace en su seno.
Frente a ello, entre los especialistas del Derecho penal el debate es intenso, y no tiene visos de terminar pese a que los partidarios de esta responsabilidad claman hace tiempo por olvidar ya la polémica y aceptar lo que consideran inevitable, olvidando los vaivenes de la historia.
Pero lo sorprendente del debate es que aquí no se discute, como en tantos otros ámbitos, si es razonable que el legislador dé el paso de incriminar a los entes colectivos, sino si puede hacerlo. En otros asuntos conflictivos de la teoría penal, como la admisión de la pena de muerte o de la prisión perpetua, se discute su conveniencia, no su posibilidad. Pero en la responsabilidad de las personas jurídicas la objeción no tiene que ver con la oportunidad, sino con la mera posibilidad, lo que se expresaba tradicionalmente con la conocida alocución societas delinquere non potest.
Algún lector puede ya sentirse perplejo: una vez que el legislador dio en 2010 el paso de incorporar al Código penal el art. 31 bis parecería que el debate sobre el ‘puede’ debería estar cerrado: se ha hecho, luego es posible. Pero las cosas no son tan claras. Es cierto que en el mundo jurídico hay una tendencia innata a aceptar la cuasi-omnipotencia del legislador para definir los términos jurídicos según su propia conveniencia, así que si el art. 31 bis dice que las personas jurídicas pueden cometer delitos, y se les aplica lo que también expresamente se define como penas, es que es así, pero a la vez alguien podría llamar la atención sobre el no menos obvio hecho de que las leyes son obra de los seres humanos, y que, como tales, están sometidas a algunos límites que tiene que ver con la coherencia interna y con la correspondencia con la realidad que se pretende someter a norma. Un ejemplo real, de cuya efeméride se hacía eco una reciente noticia de prensa, expresa de forma divertida esta idea.
En 1974, la revista científica Proceedings of the Indiana Academy of Science publicó un artículo en el que informaba de un curioso hecho legal sucedido a finales del siglo anterior. Al parecer, el 17 de febrero de 1897 (acaban de cumplirse 120 años del hecho) la Cámara de representantes del Estado de Indiana aprobó por unanimidad una propuesta de ley que resolvía definitivamente el enconado problema de la cuadratura del círculo: siguiendo la propuesta de un médico, E. J. Goodwin, se estipuló por ley que a partir de entonces el número pi (?) tendría el valor de 3,2, en lugar del consabido 3,141592…. Afortunadamente para el Estado, y para el sentido común, la otra cámara del Estado, el Senado, rechazó la propuesta después de que un matemático mostrara lo absurdo de su planteamiento. Pero, si hubiera entrado en vigor, y hubiera sido ley, ¿habría disminuido el disparate? Con certeza, cualquiera diría que no, que, diga lo que diga el legislador, pi expresa una relación matemática entre la circunferencia y su radio que tiene un valor en la realidad que es el que es, da igual lo que diga el legislador de Indiana. Uno puede, desde luego, decir que pi vale 3,2, pero no hacer que lo valga sólo por esa declaración, por muy alto que sea el Parlamento que lo diga.
Este curioso ejemplo histórico muestra que hay límites a lo normativo, como, por otro lado, no podía ser de otra manera. ¿Ha superado el legislador esos límites al regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas? La opinión de muchos académicos, seguramente todavía hoy la mayoría, es que sí. Nadie discute que la dinámica interna de las personas jurídicas puede propiciar la comisión de delitos, y que ello no sólo justifica sino que exige la adopción de medidas jurídicas intensas, incluyendo sanciones, que ayuden a combatir esa peligrosidad, pero a la vez se entiende que esas medidas no son penas, ni los hechos a las que se aplican son delitos. Y la razón no es que no sea concebible un sistema de responsabilidad que pueda llamarse penal y que sea compatible con la responsabilidad de los entes colectivos, sino que no es nuestro sistema, el que prevén nuestras leyes penales, por lo que el artículo 31 bis habría introducido una genuina incoherencia intrasistemática.
La historia conoce modalidades de responsabilidad que se llamó penal pero que hoy, a partir de nuestros estándares de definición, no lo sería, como por ejemplo la que se imponía a animales que habían causado daños (es conocido el proceso y condena a muerte de una cerda que había matado a un niño en la Francia medieval) o la que trasladaba la responsabilidad del delito a las siguientes generaciones.
Alfonso de Castro, el gran jurista teólogo del siglo XVI, concluyó en su famosa obra De potestate Legis poenalis que podría llamarse penal a la responsabilidad que recaía sobre los descendientes del autor de un delito de herejía. Pero es indudable que en nuestro Derecho vigente tal calificación sería imposible. Sería un castigo impuesto a un sujeto, pero no responsabilidad penal, ya que viola de forma patente uno de los principios definitorios de esta modalidad de responsabilidad: el principio de personalidad de las penas. El propio Alfonso de Castro debería haber llegado a la misma conclusión porque expresamente afirmaba que “no toda pasión, aun dolorosa, sea concomitante, sea infligida, puede llamarse pena”, y continuaba reconociendo que sólo es pena la que se impone por un hecho propio y anterior. Consciente e incómodo por su incongruencia -“Si a alguien no le agrada mi opinión, no voy a discutir por cosa de tan poca monta”- tuvo que reconocer que quien siga consecuentemente su propia definición de pena, “lógicamente está obligado a sostener que las leyes que establecen penas contra los hijos de los herejes, son penales con relación a los padres; pero no respecto a los hijos”, para concluir finalmente: “acéptese la opinión que se quiera, siempre habrá un punto indiscutible: el de que aquellas leyes son penales”.
Igual que los actuales defensores de la responsabilidad de las personas jurídicas, De Castro se dejó seducir por un razonamiento habitual en el mundo jurídico: si el legislador ha aplicado una sanción a los hijos (o a la persona jurídica), que en nada se distingue de la de los padres (o los representantes), y que trae su causa de la previa comisión de un delito por alguien, ¿cómo no va a ser esto responsabilidad penal? Pero, como acabamos de ver, el propio de Castro tuvo que reconocer, a su pesar, la incongruencia: si se define la pena como mal que se impone personalmente al autor del delito, el mal impuesto al hijo no es una pena.
Pero, ¿qué sucede en el caso de la, mucho menos escandalosa, responsabilidad penal de las personas jurídicas? No es extraño que de los dos modelos que se han propuesto para justificarla, el de transferencia y el de autorresponsabilidad, la doctrina mayoritaria, y ahora reiteradamente el Tribunal Supremo, se hayan inclinado por este último. El modelo de transferencia permite explicar sin dificultad la responsabilidad vicaria de la persona jurídica, como permitiría hacerlo con la de los descendientes de los herejes, pero es contraria al modelo de responsabilidad que se deduce de la Constitución y el Código penal, así que admitirlo sería tanto como reconocer la incongruencia.
Eso nos deja como única opción el modelo de autorresponsabilidad, pero éste tiene un problema: requiere un sujeto capaz de autodeterminarse, y no se ve bien cómo puede darse esta circunstancia en quien siempre actúa a través de sus representantes y demás personas físicas que la integran. No es sólo que en cada actuación singular haya una persona física detrás, es que ni siquiera hay un momento inicial en el que justificar una responsabilidad in eligendo o in vigilando, porque los primeros representantes nacen con la persona jurídica y los subsiguientes son a su vez elegidos por aquéllos, que son además quienes tiene atribuidas las labores de control.
¿Cómo superar este obvio inconveniente y construir una autorresponsabilidad? La respuesta que se ha ido imponiendo entre los intérpretes es que el reproche a la persona jurídica ya no reside en los actos concretos que desembocan en el resultado delictivo, sino en el defecto previo de organización. La contraparte de este esquema es que una prudente organización anterior, traducida en un programa de compliance, excluye su responsabilidad.
Pero esta remisión de la responsabilidad a un momento previo retrasa la objeción, no la resuelve. Como en toda estructura de responsabilidad anticipada, de las que la actio libera in causa es el modelo básico, el elemento que permiten la imputación -la acción u omisión autónoma-, debe estar presente en ese momento anterior, en el que se centra el reproche; pero en la persona jurídica ese momento autónomo previo tampoco existe. Una vez más, son sus representantes los que organizaron la persona jurídica, los que pusieron en marcha o no el programa de compliance y los que velaron o no por su cumplimiento efectivo, así que su posible responsabilidad es siempre y necesariamente transferida de la de las personas físicas.
El núcleo del problema reside en que algunas modalidades de responsabilidad, de las que son paradigma la responsabilidad moral y la jurídico-penal, están indisolublemente vinculadas a una imputación subjetiva en el sentido más estricto del término, esto es, una imputación que sólo se da en mentes conscientes dotadas de autonomía. Un repaso a los elementos subjetivos del delito en la acción, el tipo subjetivo y la culpabilidad muestra hasta qué punto esto es así. La acción desaparece si el sujeto está inconsciente, y la persona jurídica siempre lo está; no hay delito sin dolo o imprudencia (arts. 5, 10 y 14 CP), y ambos requieren conocimiento, o al menos su posibilidad, pero las personas jurídicas no conocen nada porque les falta el instrumento cognitivo para ello; la imputabilidad está ausente si el sujeto no tiene capacidad para conocer el alcance de sus actos o actuar conforme a esa comprensión (art. 20, 1, 2 y 3 CP) , pero pretender que esto se da en la persona jurídica es un ejemplo de prosopopeya de manual; en fin, la ejecución de la pena debe suspenderse si el condenado no puede comprender el sentido de la pena (art. 60 CP), pero la persona jurídica como tal no comprende nada y la pena le resulta indiferente, como todo lo demás. Es tal su ausencia de autonomía personal que pueden infligírsele legalmente males que serían escandalosos en la persona física: puede ser comprada y vendida, troceada o disuelta, porque todo le es indiferente. Lo único que no puede hacérsele es aquello que se traslada a las personas físicas que la componen (causarle perjuicios económicos), lo que una vez más nos da una pista de su verdadera entidad.
El legislador, el sector de la academia que la defiende y ahora el Tribunal Supremo pueden, desde luego, jugar con las palabras cuanto quieran, pero no impedirán que la responsabilidad de las personas jurídicas sea una transferencia de la de las personas físicas, y eso, simplemente, no es responsabilidad penal en nuestro Derecho. Igual que pi seguirá siendo 3,141592… y no 3,2, dijera lo que dijera el Parlamento de Indiana.
Este comentario se publicó inicialmente en la revista Abogacía Española, mayo 2017, pp. 28-33, que ha autorizado su reproducción en el blog del Master de Investigación Jurídica de la UAM

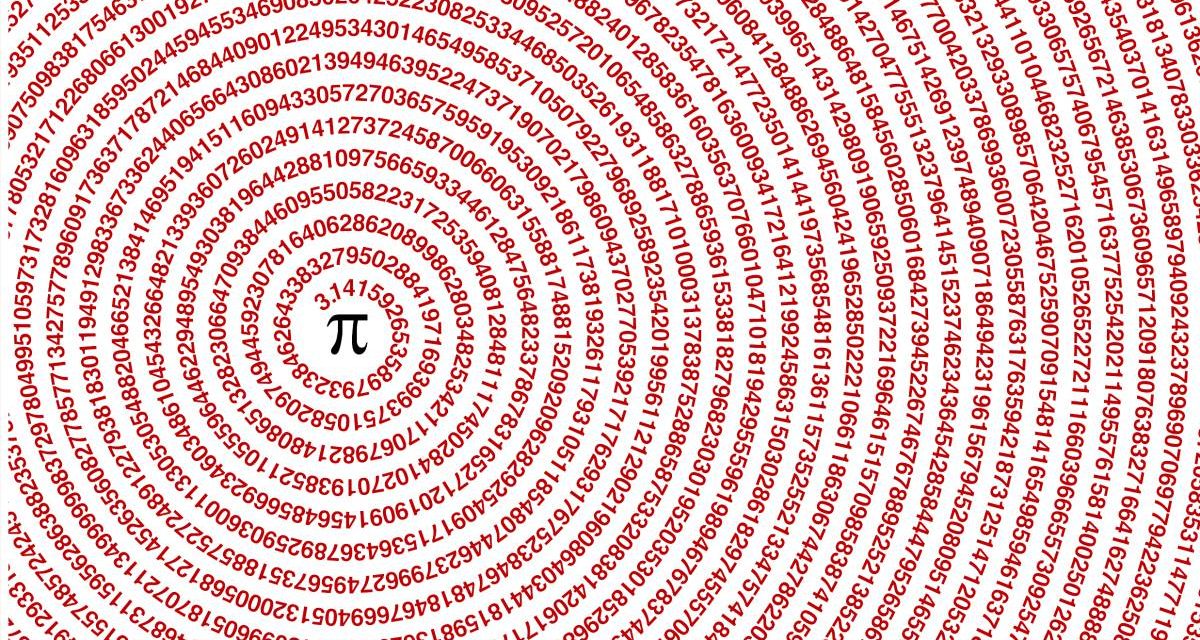






Coincide totalmente con mi línea interpretativa sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, solo que, manejado por una persona maestra en expresión escrita, carencia que en mí existe.
[…] persona jurídica no puede cumplir el supuesto de hecho de la norma que se trata de aplicar porque las personas jurídicas carecen de las cualidades relevantes, por ejemplo, haber cometido un delito de homicidio. En tales casos, cuando se habla de […]
[…] La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el valor de pi […]
[…] de Fernando Molina del título indicado (que elabora profusamente las ideas contenidas en esta entrada) destruye completamente cualquier posibilidad de incrustar la responsabilidad penal de la persona […]