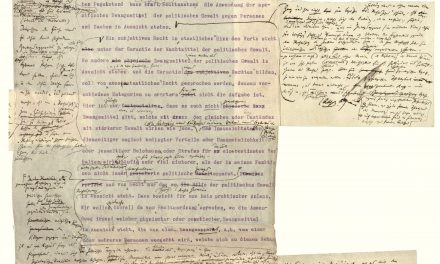Por Gabriel Doménech
No es en absoluto infrecuente que ciertos individuos rechacen el cumplimiento de algunas de sus obligaciones aduciendo que éstas chocan contra sus convicciones religiosas, ideológicas o de conciencia. En el texto que sigue no pretendemos analizar cuál es la respuesta que a este problema da nuestro ordenamiento jurídico, sino ofrecer, sin ánimo exhaustivo, algunas razones de índole económica por las que conviene que en la constitución –o norma supralegal equivalente– se otorgue a los objetores de conciencia un derecho fundamental a quedar exentos de tales obligaciones en determinados supuestos, sin que en esa norma se limiten específicamente tales supuestos, dejando pues a los Tribunales que los concreten mediante una ponderación de los intereses implicados en cada caso.
Esa es, a fin de cuentas, la solución que ha venido a establecer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia Bayatyan (aquí, § 110): aunque el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos –equivalente al artículo 16 de nuestra Constitución– no menciona explícitamente semejante derecho, la oposición de un individuo al cumplimiento de una obligación, cuando aquélla ha sido motivada por un conflicto serio e insuperable entre ésta y la conciencia del individuo o sus convicciones religiosas o de otra índole profunda y sinceramente sostenidas, puede quedar amparada por dicho precepto. Si y en qué medida la objeción merece amparo habrá de ser evaluado a la luz de las circunstancias particulares del caso.
Podemos convenir en que el cumplimiento de una obligación por parte de una persona sólo es socialmente deseable –eficiente– cuando los beneficios que del mismo se derivan para el conjunto de los individuos que integran la comunidad superan a la suma de sus costes para todos ellos. Pues bien, es perfectamente posible que ese balance beneficio-coste resulte positivo respecto de la mayor parte de los obligados, pero no en relación con unos pocos, como consecuencia de los extraordinarios costes «psicológicos» –o «éticos» o «morales»– que para estos últimos entraña hacer lo que se les exige. Cabe afirmar así que hay algunos cumplimientos eficientes y otros ineficientes. El Derecho, obviamente, debería promover los primeros y prevenir los segundos.
La cuestión es cómo lograrlo. El principal obstáculo es que resulta extremadamente difícil verificar la sinceridad de los motivos de conciencia alegados y precisar si los eventuales costes psicológicos que para el objetor supone cumplir la ley exceden de los beneficios sociales derivados del cumplimiento.
Una manera de cribar a los objetores, de separar a los «buenos» de los «malos», sería no reconocer exención alguna e imponer a quienes infrinjan la ley una sanción esperada equivalente al coste social de la infracción. De este modo podría asegurarse la sinceridad y la eficiencia de la objeción, pues ésta sólo tendría lugar cuando los beneficios que para el objetor se derivan de la violación de la ley exceden de sus costes sociales. El problema es que las sanciones que haría falta imponer a estos efectos no salen gratis precisamente. Castigar la negativa a prestar el servicio militar obligatorio con unos años de cárcel, por ejemplo, quizás determine que sólo los objetores realmente «sinceros» escojan tal curso de acción, pero entraña un enorme coste para éstos, sus familiares cercanos y los contribuyentes. Cuanto mayor sea el número de los individuos dispuestos a rechazar, pese al castigo, el cumplimiento de la obligación que se les impone, peor será esta solución.
Otra posibilidad sería ofrecer a todos los obligados la posibilidad de cumplir una prestación alternativa, que en un mundo ideal debería ser: 1º) tan rentable para la sociedad como la prestación principal; 2º) más costosa que ésta para todos los potenciales objetores ineficientes; 3º) menos gravosa que ésta para los eficientes; y 4º) menos perjudicial para todos que la sanción esperada de violar la ley. En este mundo de fantasía, los objetores ineficientes cumplirían la obligación principal; y los eficientes, la alternativa. La gran ventaja de este mecanismo de cribado respecto del anterior es que evita los costes que implica el ejercicio de ius puniendi estatal y, además, permite obtener los beneficios que se desprenden del cumplimiento de la obligación alternativa (es preferible, ceteris paribus, tener a un individuo en libertad cumpliendo una prestación social sustitutoria del servicio militar que en la cárcel matando el tiempo). El problema es que con frecuencia resulta difícil, por no decir imposible, dar con esa configuración ideal. Si la obligación alternativa está mal calibrada y cumplirla cuesta demasiado poco, cierto número de objetores ineficientes se decantará por ella. Si su coste, por el contrario, excede de aquel punto óptimo, algunos objetores eficientes preferirán ajustar su comportamiento a la obligación principal o incluso ser sancionados.
Un tercer mecanismo de cribado consistiría en evaluar la sinceridad de los motivos de conciencia alegados y la eficiencia de la objeción a la luz de indicios externos –como, por ejemplo, la pertenencia a una determinada comunidad religiosa–, a fin de dar un trato especial a quienes acrediten que su rechazo de la ley por razones de conciencia es sincero y merece protección. El trato especial puede consistir en dispensarles de la obligación cuestionada, ofrecerles la posibilidad de cumplir una obligación alternativa, imponerles una sanción reducida, etc. Sirva como ejemplo la exención que en el Reino Unido se otorga a los sikhs de la obligación de llevar casco mientras montan en motocicleta, siempre que lleven puesto el turbante conforme a los dictados de su religión. La pega es que escrutar la conciencia y evaluarla constituyen tareas complicadas, en las que resulta relativamente fácil cometer errores tipo I (falsos positivos: acomodar a quien no lo merece) y errores tipo II (falsos negativos: no acomodar cuando en verdad procede).
Tanto el segundo como el tercer mecanismos descritos tienen una notable ventaja respecto del primero. Habida cuenta de que los dos permiten a los objetores de conciencia eludir una obligación sin necesidad de violarla, ambos evitan el coste intrínseco (v. gr. psicológico) que las infracciones del ordenamiento jurídico implican normalmente para sus autores o incluso, a veces, para terceras personas.
En atención a las razones expuestas, no hay que descartar, pues, que en determinadas circunstancias convenga acomodar a los objetores de conciencia, permitiéndoles eludir la realización de actividades que violentan sus más firmes convicciones. La cuestión que ahora se plantea es la de qué poder público ha de precisar en qué supuestos cabe conferirles un derecho tal: sólo el legislador o, en defecto de previsión legislativa específica al respecto o incluso en contra de ella, también los Tribunales (y eventualmente las Administraciones públicas). Esto último equivaldría a la existencia de un derecho fundamental «general» a la objeción de conciencia.
En contra del mismo cabría esgrimir que el poder legislativo cuenta con mayor legitimidad democrática y mejores recursos cognoscitivos que los jueces para evaluar los costes y beneficios de las alternativas consideradas, a fin de decidir en qué supuestos conviene o no acomodar a los objetores.
Hay, sin embargo, buenas razones para defender ese derecho. La primera es que la ley va siempre muy por detrás de la realidad. Durante un tiempo, mientras el legislador no venza la inercia y se pronuncie al respecto, inevitablemente tarde, los Tribunales –o, eventualmente, los agentes de las Administraciones públicas– no tendrán más remedio que enfrentarse al problema de acomodar o no a los objetores, al que deberían dar una solución equilibrada.
La segunda es más seria que la anterior. Cabe suponer razonablemente que los incentivos de los legisladores para adoptar una regulación que maximice la satisfacción del conjunto de todos los intereses en juego son mucho peores que los de los jueces. La razón es bien sencilla. En la medida en que para mantenerse en el poder han de tratar sobre todo de atender –al menos en apariencia– las demandas de la mayoría de los votantes, los miembros del parlamento carecen probablemente de los alicientes necesarios para ponderar en grado suficiente las preferencias de los individuos pertenecientes a grupos minoritarios y, en particular, el coste psicológico que a éstos les ocasiona el cumplimiento de ciertas reglas establecidas por la mayoría parlamentaria.
Los jueces, en tanto en cuanto no necesitan satisfacer con la misma intensidad los intereses del «votante mediano» para acceder a la judicatura y mantenerse en ella, serán a buen seguro más sensibles a los intereses de las minorías. Es probable, por esta razón, que muestren una mayor inclinación que aquéllos a acomodar a los objetores de conciencia en los casos en los que esta acomodación es netamente beneficiosa para el conjunto de la sociedad.
Es claro que, al igual que sucede con muchos derechos fundamentales, formulados por el texto constitucional en términos sumamente lacónicos, existe el riesgo de que los jueces cometan errores, por defecto o por exceso, al precisar el alcance del derecho a la objeción de conciencia. Pero, en nuestra opinión, este riesgo no es tan grave como el de excluir por completo la posibilidad de acomodar a los objetores a menos que haya sido prevista por el legislador, al tiempo que se le deja a éste absoluta discrecionalidad al respecto. Es más, las equivocaciones eventualmente cometidas por los jueces pueden tener un efecto positivo: el de avivar el debate público (véanse, por ejemplo, las enriquecedoras discusiones a las que ha dado lugar la reciente STC 145/2015, aquí, aquí, aquí, aquí, etc.) y servir de acicate para que el legislador considere ciertos intereses legítimos y se enfrente a la tarea de protegerlos adecuadamente.
Se ha dicho que dejar, en última instancia, en manos de los órganos jurisdiccionales la configuración de semejante derecho conduciría al «casuismo desorbitado y al caos» (Juan Antonio García Amado, aquí). Pero es inverosímil que tal cosa vaya a ocurrir. Los jueces, de resultas de varios factores que ahora huelga detallar, suelen ser muy deferentes con el status quo jurídico y, especialmente, con el definido por el legislador democrático. Y bien está que muestren esta querencia, por razones en las que tampoco hace falta entrar en este momento. Repárese, además, en que al menos los de nuestro entorno rara vez manifiestan en sus resoluciones preferencias revolucionarias, sino más bien cercanas o incluso coincidentes con las hegemónicas en la comunidad en la que viven. Son, por lo común, gente de orden, poco dada al caos.
De hecho, puede constatarse que la arriba mentada sentencia Bayatyan está muy lejos de haber originado un apocalipsis jurídico. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha mostrado en este punto notablemente cauto. Después de haber enjuiciado varios casos en los que se discutía si las autoridades nacionales debían haber acomodado a personas que habían rechazado por motivos de conciencia el cumplimiento de ciertas obligaciones, el Tribunal ha declarado la violación del referido derecho en muy contadas y excepcionales ocasiones (véase, por ejemplo, la Sentencia Eweida y otros, aquí).