Por Juan Damián Moreno.
Aunque en sí mismo, el proceso es un instrumento que proporciona certeza a las relaciones controvertidas, el juez no puede adivinar, al inicio del proceso, si quien demanda es quién afirma ser titular del derecho que se pretende hacer valer. En este sentido, no es posible explicar el concepto de legitimación sin acudir a la noción apariencia. Como explicara Fairén Guillén, esta apariencia perdura hasta que se desvanece judicialmente o, por el contrario, termina por confirmarse mediante la sentencia del juez.
Mientras llegue ese momento, en principio el juez tiene que dar por buena la legitimación que cada parte se atribuye. Así pues, para poder llamar a la puerta del tribunal en busca de amparo jurídico no se precisa ninguna condición especial salvo tener capacidad para ello; ni tan siquiera sería preciso acreditar la apariencia. El proceso podría existir y desarrollarse independientemente de que las partes estuvieran legitimadas o no (Garberí Llobregat).
Los procesalistas solemos decir que el objeto del proceso no está constituido por la acción en cuanto existente sino en cuanto es afirmada. La ley se contenta en principio con el concepto de capacidad para ser parte, una noción vinculada materialmente a la personalidad (art. 7 LEC). En este último supuesto, que abarca los casos de representación, aún es posible encontrar quien se refiera a la denominación clásica que atendía al nombre de «legitimatio ad processum», una terminología que en parte ha quedado abandonada por la doctrina y absorbida por la noción de la capacidad procesal.
El concepto de legitimación ha estado tradicionalmente vinculado a la noción de derecho subjetivo. Se suponía que únicamente podía defender su derecho en juicio quien afirmara ser su titular, pero como acertadamente puso de relieve Prieto-Castro, la esfera jurídica del individuo ni empieza ni termina con el derecho subjetivo. Por eso el ordenamiento jurídico otorga también legitimación a los sujetos en aquellas situaciones en donde el derecho subjetivo no llega, como sucede con la tutela de quien acredite un interés legítimo no vinculado a la titularidad del derecho. Este es motivo por el que en estos casos en el derecho procesal contencioso-administrativo, donde la legitimación viene determinada por el especial interés que mueve al sujeto para impugnar ciertos actos o disposiciones, la doctrina, para diferenciarlos de los supuestos típicos de la legitimación, entendida como elemento derivado de la titularidad del derecho que se ejercita, habla de un pretendido o supuesto derecho de conducción procesal, aunque básicamente respondan al mismo fenómeno.
Existen supuestos en que los sujetos de la relación material pueden no coincidir con los sujetos de la relación procesal. A fin de facilitar la tutela de ciertos derechos, la ley permite a determinadas personas ejercitar en juicio una acción en lugar de su legítimo titular. Este fenómeno provoca un desplazamiento de la legitimación hacia quienes se les reconoce el derecho a entablar acciones de otro para la tutela de sus derechos. El ejemplo más paradigmático es el de la acción subrogatoria (art. 1.111 CC), pero hay otros muchos en que la ley exige un plus de apariencia, como sucede en materia de consumidores y usuarios o para la protección de los intereses difusos (art. 11 LEC).
Se habla así de legitimación extraordinaria, indirecta o por sustitución, un fenómeno perfectamente descrito en la legislación procesal al hacer alusión a los casos en que la ley atribuya legitimación a persona distinta del titular (art. 10.LEC). Así pues, para saber si un sujeto tiene legitimación para solicitar la tutela de un derecho o para pedir la defensa de un interés legítimo, es preciso examinar la relación material discutida y preguntarse si el derecho que se ejercita permite ejercitar la pretensión que el demandante se propone ejercitar o si el derecho permite ejercitarla frente al sujeto al que uno se propone demandar, y para ello no hay más remedio que entrar en el fondo del asunto (Roj 2781/2016).
Así pues, la legitimación no es algo que resulte del proceso, sino que se extrae de la norma que regula la relación material controvertida, que es la que nos indicará entre qué partes debería discurrir un proceso y quienes deberían conducirlo. No es un dato que por lo general venga proporcionado por las leyes procesales, aunque a veces el legislador prefiere hacer un reconocimiento explícito de esta cuestión al regular un procedimiento determinado y evitar así que provoque problemas interpretativos sobre su alcance y contenido.
A diferencia de lo que sucede con los requisitos de capacidad, la legitimación debe ser tratada como una cuestión que afecta al fondo del asunto. La legitimación por ello no tiene rango de presupuesto procesal. La validez del proceso y su desarrollo no puede quedar condicionada a que quien esgrime su condición de propietario lo sea en realidad, porque esto sólo conseguiría que el proceso dejase de servir para lo que realmente sirve.
Excepcionalmente, la ley prefiere no fiarse demasiado de esta apariencia y exige una acreditación reforzada de la legitimación supeditando con ello la admisión de la demanda. Así ocurre por ejemplo en las hipótesis del art. 266 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 403 LEC) o como sucedía con los que, de antiguo, eran catalogados como hipótesis de lo que venían a ser lo que desde el derecho común denomina con el término la «legitimatio ad causam», una terminología que desde hace tiempo ha dejado de formar parte de la legislación procesal y que se utilizó para explicar aquellos casos en que el demandante venía obligado acreditar su legitimación cuando se presentaba afirmando ser titular de un derecho que provenía por habérselo transmitido a otro por herencia o cesión.
La noción de «legitimatio ad causam», excelentemente estudiada por Gómez Orbaneja, no tuvo más objeto que plasmar el interés de los glosadores en atribuir a estos supuestos tan específicos, no tanto la condición de presupuesto del proceso, sino la exigencia de acreditar, al menos indiciariamente, la condición en que se ejercita la acción. En esos casos, como observa De la Oliva, lo que se perseguía con esta distinción era exigir al demandante que aportara al inicio del proceso un elemento que permitiese efectuar un juicio de probabilidad sobre la apariencia del derecho que se invoca como fundamento de la pretensión.
Eso supondría que para conducir un proceso en nombre de otro era necesario acreditar la legitimación como presupuesto de admisibilidad de la demanda, lo cual dejó de tener sentido en la medida en dicha circunstancia quedó elevada al rango de hecho constitutivo y, por lo tanto, objeto de debate, alegación y de prueba durante el proceso, tal como recientemente se ha puesto de manifiesto en un caso en que la decisión de fondo estaba tan estrechamente vinculado con la legitimación que era imposible deslindarlo (Roj 2995/2016).
La distinción entre la «legitimatio ad causam» cuando se la contrapone a la «legitimatio ad processum» es interesante en la medida en que con lo que se persiga sea lo que quisieron los glosadores, como es el de dar a ciertos supuestos de legitimación un plus añadido de apariencia, otorgándole el mismo tratamiento que el que de la capacidad, especialmente cuando la legitimación no sea directa sino derivada, y con ello convirtiendo a la legitimación en condición de la existencia misma del proceso.
Acudiendo a la clásica formulación chiovendiana, si el derecho a la tutela jurisdiccional es el poder de dar vida a la condición para la actuación de la ley, no parece irrazonable, en la medida que evitaría un serio despilfarro de recursos públicos, que excepcionalmente el tribunal pudiera efectuar un control previo a fin de verificar que tales condiciones no se dan en absoluto, como sucede en los supuestos de legitimación extraordinaria o cuando hiciese falta una autorización que no se tiene para que ciertos sujetos puedan ejercitar acciones en nombre y por cuenta de su titular, o simplemente cuando la atribución de la legitimación no venga determinada por el derecho que se afirma como existente sino por la consecuencia jurídica que pretende derivase de dicha situación, cuando quede claro que, en modo alguno, dicha consecuencia se encuentra amparada por la ley.
Pero, fuera de los supuestos en que la ley lo autoriza, no se le permite al juez prescindir del proceso apreciando de oficio la falta de legitimación al inicio del mismo. Parecería arriesgado autorizarle a determinar con los ojos aun vendados quién tiene razón en el proceso aun sin haberlo tramitado.

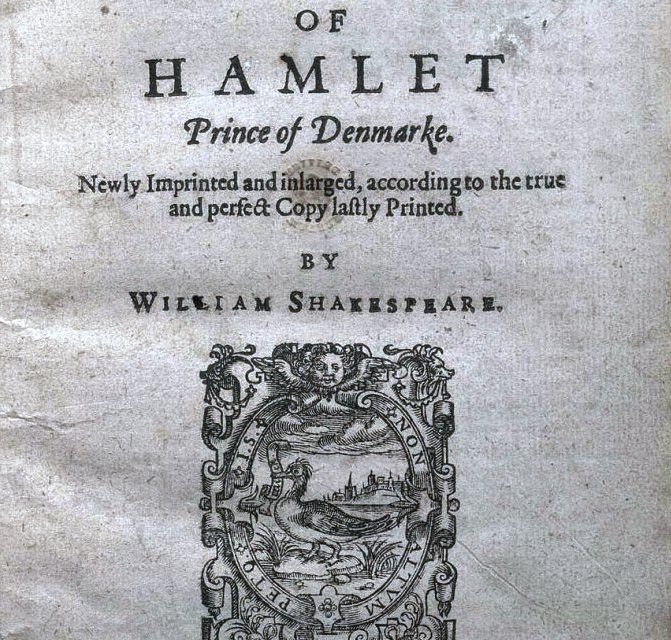






Buen Post !!
En efecto, en la mayoría de los supuestos litigiosos, la propia existencia de la contradicción obliga a tratar la legitimatio ad causam como materia propia del fondo del asunto.
Es cierto que existen excepciones llamativas, como es el caso de la acción subrogatoria, o el caso de la especial acreditación a priori o indiciaria de la legitimación (art. 266 LEC), que nos recuerda el profesor Damián.
Un saludo.
Que buena manera de empezar el año! Es un placer leer este post, de redacción precisa y clara, donde se desmenuza jurídicamente nada más y nada menos que la legitimación: esa institución procesal de «genética» sustantiva. Y con ese guiño británico al que nos tiene acostumbrados su autor.
Muchas gracias!