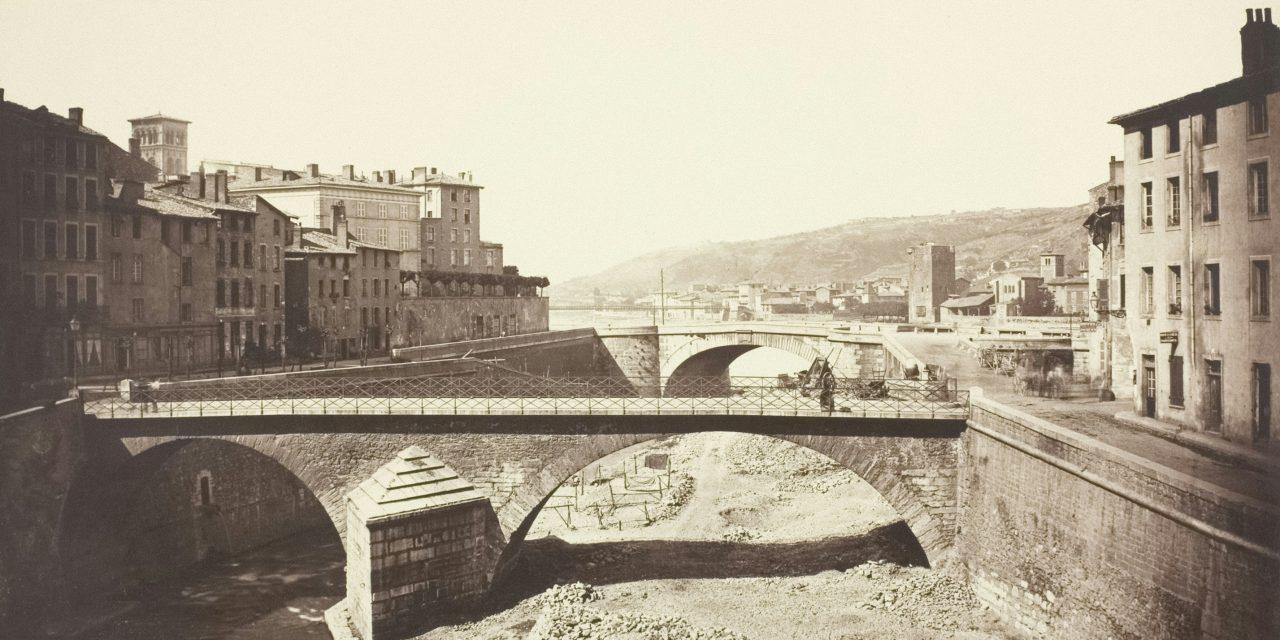Por Antonio García García
Lo que el lector encontrará a continuación son una serie de reflexiones a vuelapluma sobre la compleja red de figuras jurídicas que se ha ido tejiendo (especialmente en lo que llevamos de siglo XXI) alrededor de las llamadas “hipotecas de máximo”. Esto nos ha abocado a una situación de hipertrofia doctrinal, sin parangón en ningún sistema jurídico de nuestro entorno, que se deleita en “insistir sobre sí misma”.
El caso
Nuestro prestamista (y cliente) es un fondo de financiación alternativa (una S.à r.l. luxemburguesa, que no tiene la condición de entidad bancaria). La prestataria es una sociedad española cuyo objeto social es la promoción de un complejo inmobiliario en las Islas Baleares. De acuerdo con el contrato, la prestataria puede realizar varias disposiciones (hasta un máximo de 10 millones de euros), mediante solicitudes dirigidas al acreedor, contra las correspondientes certificaciones de obra expedidas por la dirección facultativa, pero no puede volver a disponer de los importes que hubieren sido previamente amortizados (es decir, no se trata de un crédito “revolving”).
Las obligaciones derivadas del préstamo quedan garantizadas con hipoteca de primer rango sobre la finca en la que desarrolla la promoción.
El Registrador de la Propiedad suspende la inscripción, por haberse configurado la hipoteca como ordinaria en garantía del repago del crédito en la fecha de vencimiento final (o en fecha anterior, si se declarase el vencimiento anticipado). Según el criterio del Registrador, nuestra hipoteca es de máximo, de las previstas en el art. 153 de la Ley Hipotecaria (“LH”), porque garantiza una “cuenta corriente de crédito”. Por consiguiente, no considera inscribible el llamado “pacto de liquidez”, en virtud del cual las partes habían pactado lo siguiente:
“Podrá despacharse ejecución por la cantidad resultante de la liquidación efectuada por el Prestamista en el correspondiente certificado, previa notificación a los Prestatarios de la cantidad resultante de la liquidación, a efectos de lo previsto en los artículos 572 y 573 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.
Según el Registrador, al tratarse de una hipoteca de máximo, y no siendo el acreedor una entidad de crédito:
“[…] para poder en su día determinar el saldo líquido exigible, las partes deben acogerse al sistema previsto en el art. 153 LH y desarrollado en el art. 246 RH”. Es decir, la llamada “doble libreta” que deben llevar ambas partes del contrato (acreedor y deudor) en la que hagan constar todo cobro o entrega de dinero bajo el contrato de préstamo (que en realidad vendría a ser un “contrato de crédito”).
Por idéntico principio, el Registrador aprecia como defecto la falta de fijación de un plazo de duración de la hipoteca (como previene el art. 153 LH). Sobre esto no nos detendremos (ya que el fondo jurídico de este segundo defecto es el mismo que el del primero).
Ante la reticencia del cliente a recurrir la calificación, y puesto que los defectos advertidos por el Registrador tenían carácter subsanable, se firmó una escritura de subsanación en la que las partes fijaban un plazo de la hipoteca superior en 5 años a la fecha de vencimiento final del crédito, y se sustituía la cláusula del pacto de liquidez por otra que decía así:
“A efectos de determinar la cantidad adeudada por todos los conceptos bajo el Préstamo, las Partes acuerdan que ésta será la que resulte de la libreta por ejemplares duplicados que lleven las partes, en los términos previstos en los artículos 153 de la Ley Hipotecaria y 246 del Reglamento Hipotecario”.
Dos apuntes previos
Para centrar los términos de esta reflexión, debemos traer a colación un par de cuestiones básicas:
(1) La RDGRN de 20 de junio de 2012 (y otras que la han sucedido) establecen una clasificación tripartita de las hipotecas que llaman indistintamente “en garantía de obligaciones futuras”, o “de máximo”. Estas son: (a) las del artículo 142 LH (“para la seguridad de una obligación futura o sujeta a condiciones suspensivas inscritas”); (b) las del artículo 153 LH (las genuinamente llamadas “de máximo”), que garantizan el saldo de las obligaciones derivadas una cuenta corriente, las cuales quedan novadas en el saldo resultante del “cierre de la cuenta” y (c) las “globales y flotantes” del artículo 153 bis, “en garantía de una o diversas obligaciones, de cualquier clase, presentes y/o futuras, sin necesidad de pacto novatorio de las mismas” (es decir, obligaciones que conservan su individualidad). De esta última modalidad de hipotecas solo pueden beneficiarse determinadas entidades acreedoras (esencialmente, los bancos y las administraciones públicas).
El Registrador reconduce nuestro supuesto de préstamo promotor a la categoría (b).
(2) El artículo 153 LH establece que los “Bancos, Cajas de Ahorro y Sociedades de crédito debidamente autorizadas”, pueden ejecutar la hipoteca de máximo con el extracto de la cuenta, notificado al deudor por vía judicial o notarial. Por el contrario, si el acreedor no es ninguna de estas entidades, debe seguir el sistema de la “doble libreta”, en el que cada una de las entregas se debe hacer constar en cada uno de los asientos de la cuenta corriente, con la firma de ambos interesados (prestamista y prestatario).
¿Hipoteca de máximo o hipoteca en garantía de obligaciones futuras?
La RDGRN de 22 de febrero de 2019, destacó lo siguiente, en los contratos como el nuestro, en los que no caben nuevas disposiciones del capital una vez amortizado (F.D. II):
“Las entregas de dinero sucesivas no son nuevos contratos (préstamos) o ampliaciones del anterior, sino meros actos de ejecución del contrato de apertura de crédito, a través de los cuales se utilizan los importes concedidos. Doctrinalmente se encuadra su garantía hipotecaria dentro del marco amplio de hipoteca en garantía de obligaciones futuras, regulada en los artículos 142 y 143 de la Ley Hipotecaria, en vez de la hipoteca que regula el citado artículo 153 de dicha Ley”.
Si seguimos este razonamiento, nuestra hipoteca debería regirse por el art. 142 LH, y no por el 153 LH.
Sin embargo, más adelante (F.D. III), la DG añade oscuridad a la cuestión, ya que concede relevancia al hecho de que la totalidad del préstamo se ponga a disposición del deudor en el momento de su concesión. Si no fuese así, entonces estaríamos ante una hipoteca del 153 LH. Con esto estaría avalando el consenso existente entre ciertos operadores jurídicos de que la hipoteca no es “de máximo” cuando la totalidad del préstamo se deposita desde el principio en una cuenta especial a nombre del deudor, sin que este pueda realizar disposiciones mientras no se cumplan los hitos previstos en el contrato (es decir, las correspondientes certificaciones de obra). Criterio, en mi humilde opinión, injustificado, pues no alcanzo a entender qué relevancia ha de tener a efectos hipotecarios que la cuantía no dispuesta de un crédito esté en una cuenta titularidad del acreedor o bien en una cuenta del deudor, pero indisponible para este sin la autorización del acreedor, y pignorada a favor de este.
El límite entre la hipoteca del art. 142 LH y la hipoteca del art. 153 LH ha sido objeto de polémicas desde hace tiempo. La más reciente la encontramos en la RDGSJFP de 5 de julio de 2023. En ella, la Dirección General (“DG”) estimó el recurso de la Notario autorizante de una escritura de hipoteca en garantía de un contrato de financiación “mezzanine”. El Registrador había considerado (a mi juicio, erróneamente) que se trataba de una hipoteca flotante (art. 153 bis), y ello a pesar de que dicho préstamo mezzanine
(i) no constituía una cuenta corriente de crédito (pues había una única entrega de dinero con la concesión del préstamo),
(ii) no permitía nuevas disposiciones de las cantidades previamente amortizadas (no era “revolving”), y
(iii) solo garantizaba uno de los tramos de la financiación más amplia en que se encuadraba (por lo que todas las referencias iniciales a la financiación marco carecían de relevancia a efectos de la hipoteca).
En mi opinión, esta hipoteca podría perfectamente haberse estructurado como ordinaria (por mucho que el contrato estuviese sujeto a ley inglesa, o tuviese más de 300 páginas, como se afirma en la resolución). Al fin y al cabo, el contrato “mezzanine” era un préstamo de amortización, sin más. Sin embargo, la Notario autorizante argumentó su escrito de recurso sobre la base de que la hipoteca era en garantía de obligaciones futuras (art. 142 LH). Sobre esto volveré.
Esta Resolución, a mi juicio, delimita ambas figuras con algo más de claridad que la de 2019, antes citada:
“La diferencia entre la hipoteca del artículo 142 y la del artículo 153 de la Ley Hipotecaria es que en esta última se garantiza el saldo de la apertura de crédito de una cuenta corriente que tiene alcance novatorio, de modo que las obligaciones pierden su individualidad al convertirse en partidas de la cuenta corriente, siendo exigible únicamente el saldo final acreditado con carácter novatorio, lo que no ocurre en el caso del artículo 142 de la Ley Hipotecaria” (F.D. III)
[Nota: También sienta la diferencia entre la hipoteca del art. 142 y la flotante del 153 bis, invocada por el Registrador, ya que en el supuesto de hecho (al contrario de lo que sucede en la hipoteca flotante) existe un contrato básico, perfectamente determinado, que constituye la fuente de las obligaciones. Ese sería el caso contemplado por los arts. 142 y 143 LH, mientras que en la hipoteca flotante existe “una pluralidad de actos básicos”.]
Si tomamos este criterio delimitador, a priori sería defendible que nuestra hipoteca encaja en el art. 153 LH, pues en un préstamo promotor con varias disposiciones lo que se garantiza es el saldo a pagar por el deudor en la fecha de vencimiento (lo cual de alguna manera equivaldría a un “pacto novatorio”).
…Pero…
¿Qué es una “cuenta corriente de crédito” a efectos de la hipoteca de máximo?
La doctrina (por todos, ROCA SASTRE) ha señalado que, para que una hipoteca sea considerada “de máximo” (en el sentido del 153 LH), la cuantía de la obligación garantizada debe ser indeterminada en su cuantía o existencia. Bien, pues, en tal caso, todo préstamo que devengue interés es susceptible de ser garantizado con hipoteca de máximo. Me explico: imaginemos el prototipo de hipoteca “de amortización”: un préstamo a 30 años para compra de vivienda entre un banco y un particular. La entidad bancaria presta en la fecha de constitución del préstamo hipotecario una determinada cantidad (y de ahí en adelante ya no prestará nada más). El deudor amortiza el préstamo mensualmente, mediante recibos que la entidad le gira a su cuenta bancaria. Puede haber amortizaciones parciales anticipadas (que devengarán la correspondiente comisión), etc. En resumen: el número de asientos que tendrá esta… ¿cuenta corriente? es totalmente incierto en el momento de su constitución. Y lo que se garantiza, en la práctica, no es otra cosa sino su saldo final, al cierre de la cuenta (que se concretará cuando tenga lugar la ejecución de la hipoteca).
Lo cierto es que, en el momento en que se constituye una hipoteca de amortización, las partes no saben cuándo tendrá lugar el impago (si es que llega algún día), ni, por tanto, cuándo la hipoteca saldrá de su fase de pendencia para convertirse en un ius distrahendi, ni, como es evidente, cuál será la cantidad adeudada en ese momento.
[Sobre la hipoteca como situación de pendencia hasta el momento en que la obligación garantizada deviene exigible, cfr. “Derecho o carga real: naturaleza jurídica de la hipoteca”, tesis doctoral presentada por Guillermo CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, Universidad de Sevilla, 19 de junio de 1997, publicada en CEDECS, 1998.]
¿Podemos, por tanto, sostener que estamos ante una “cuenta corriente”? Yo creo que sí, podríamos, pues no veo diferencias sustanciales respecto de un contrato “de crédito” con varias disposiciones como el de nuestro caso (i.e., el saldo final a reclamar por el acreedor es igualmente indeterminado en ambos supuestos).
Siguiendo con esta nota de indeterminación, la cantidad reclamada en las hipotecas ordinarias también puede ser (y, de hecho, es) objeto de disputa en la ejecución, precisamente porque su cuantía es necesariamente indeterminada cuando se concede el préstamo, y es objeto de prueba en el proceso civil (incluso en el juicio ejecutivo directo —art. 695 LEC, como desarrollaré—). Por lo tanto, bien podría sostenerse que también en estos casos estamos ante hipotecas “de máximo” (siendo dicho máximo la cantidad de principal prestada por el banco, junto con la responsabilidad hipotecaria máxima por futuros intereses ordinarios y de demora, las costas y gastos derivados de la ejecución, y otros posibles conceptos que se aseguren). Por lo tanto, el saldo vivo del préstamo en el momento de su exigibilidad se asemejaría al de una cuenta corriente de crédito en el momento de su cierre. En otras palabras: si la clave es la indeterminación del saldo, técnicamente, todo préstamo de amortización se puede reconducir a la figura del art. 153 LH.
Me permito ir más allá: incluso si se pactase un esquema de amortización “bullet” (es decir, un único pago en la fecha de vencimiento del préstamo) cabría hablar de una hipoteca de máximo, pues es posible (y, en la práctica, común) que el acreedor no ejecute la hipoteca hasta pasados varios meses (o incluso años) desde del impago, por lo que la cantidad de los intereses de demora reclamados podría variar (quedando dicha cantidad sujeta a impugnación por el deudor y al consiguiente control judicial).
Una antigua Resolución de la DGRN, de 5 febrero de 1945, consideraba que “a diferencia de la hipoteca ordinaria o de tráfico [en la hipoteca de máximo] la fe pública registral, así como la legitimación por el Registro no se extienden del derecho real de hipoteca al correspondiente crédito garantizado, por quedar la existencia y cuantía de este crédito supeditada a la realidad jurídica extrarregistral”. Pero… ¿acaso esto no sucede siempre? El único supuesto en el que puede hablarse de una cuantía perfectamente determinada sería el de un préstamo mutuo sin interés, con una única fecha de amortización. Algo en la práctica inexistente en el tráfico mercantil. Y ni siquiera este ejemplo encajaría del todo en la definición, porque el deudor siempre podría oponer la excepción de pago de la obligación (que es por definición un hecho perteneciente a la realidad extrarregistral).
¿Por otra parte… qué es una “obligación futura”?
Vayamos un paso más allá: ¿por qué sostuvo la Notario recurrente en la RDGSJFP de 5 julio de 2023 (cit. supra) que la hipoteca del contrato de préstamo mezzanine garantizaba “obligaciones futuras”? Ya he dicho que, en mi opinión, con los datos que se ofrecen en los extensos antecedentes de hecho, se debería poder tratar como una hipoteca ordinaria (y muy sencilla, por complejo que, a priori, pueda parecer el referido contrato mezzanine). Dicha Resolución (que dio la razón a la Notario), señaló lo siguiente:
“La especialidad más relevante de esta clase de hipotecas en garantía de obligación futura del artículo 142 de la Ley Hipotecaria, es que, como son eventuales las obligaciones garantizadas, la hipoteca, aunque ya es un derecho real existente, puede quedar afectada en cuanto a sus vicisitudes y desenvolvimiento por la existencia y cuantía de las obligaciones futuras derivadas del contrato de suministro o prestación de servicios. Por eso, el propio artículo 142 de la Ley Hipotecaria establece que dicha hipoteca «surtirá efecto contra tercero, desde su inscripción, si la obligación llega a contraerse […]. Así, mientras no se haya contraído la obligación, la hipoteca es un derecho real existente, pero en fase de pendencia respecto a la obligación garantizada, constando ya constituido y con su propio rango.”
¿Pero, de verdad el contrato de financiación mezzanine contenía “obligaciones futuras” susceptibles de aseguramiento? Sigamos analizando los Fundamentos de Derecho de la citada RDGSJFP de 5 julio de 2023:
“Como se puede apreciar, la hipoteca garantiza dos tipos de obligaciones: una presente, derivada de la cantidad efectivamente prestada por la entidad financiadora en virtud del contrato de financiación «mezzanine» suscrito entre las partes, y otras eventuales y futuras, derivadas de obligaciones accesorias resultantes del mismo contrato […] En el presente supuesto, se asegura el cumplimiento de un número determinable de obligaciones, todas derivadas del contrato de financiación celebrado, suficientemente concretado e identificado plenamente tanto en la parte expositiva de la escritura como en los Anexos incorporados a la misma, por lo que no existe duda alguna sobre cuáles sean las obligaciones que se garantizan, respetándose así el principio de especialidad o determinación, interpretado con la necesaria flexibilidad a fin de facilitar el crédito territorial.”
Ya hemos dicho que el principal del préstamo de que trata esta Resolución estaba totalmente dispuesto. ¿Cuáles son esas “obligaciones accesorias” que, según la Notario (y la DG) constituyen “obligaciones futuras”? Según se deduce de los antecedentes de hecho, estas serían (entre otras):
(i) la aportación de determinada documentación periódica sobre el deudor y sus activos;
(ii) la emisión de los correspondientes certificados de cumplimiento de determinadas obligaciones (los “compliance certificates” propios de los contratos ingleses);
(iii) contratar y mantener en vigor operaciones de cobertura del riesgo de tipo de interés;
(iv) prohibición de llevar a cabo modificaciones estructurales, de incurrir en endeudamiento financiero adicional, cese de negocio, litigios, etc.,
(v) constituir nuevas garantías sobre los activos hipotecados o de otro modo disponer de los mismos; o
(vi) pagar el coste de las tasaciones periódicas de los activos hipotecados
A mi juicio, existen dos errores conceptuales aquí:
En primer lugar, estas obligaciones son exigibles desde la misma fecha de firma del contrato, por lo que no tengo claro que podamos denominarlas “futuras”. En todo caso cabría hablar de obligaciones continuadas, o de tracto sucesivo.
Pero, sobre todo, lo que sucede es que la hipoteca en realidad no “garantiza” estas obligaciones, pues ello conculcaría —como bien señaló el Registrador en su nota— el principio de especialidad o de determinación hipotecaria. ¿Cómo se garantiza que el deudor “aporte documentación”, o que “no se fusione”? En realidad, la hipoteca solo garantiza una obligación: el pago de (todas) las cantidades adeudadas bajo el contrato préstamo, una vez que estas devienen exigibles. Lo que sucede es que, bajo la ley inglesa (a la cual se sujeta el contrato), la exigibilidad de dichas cantidades puede adelantarse en el tiempo si concurren una serie de supuestos (“Events of Default”), consistentes en el incumplimiento de las obligaciones accesorias citadas supra. Pero no son estas obligaciones accesorias las que se garantizan (sencillamente porque la mayoría de ellas ni siquiera se pueden garantizar), sino más bien las cantidades debidas bajo el contrato, una vez éstas devienen exigibles. Estas serían el principal, los intereses ordinarios y de demora, las comisiones, las costas de la ejecución, y el reembolso de determinados gastos (como puedan ser los costes de las tasaciones no abonadas por el deudor).
En otras palabras, en la práctica, esta hipoteca debería funcionar exactamente igual que las hipotecas “ordinarias” (con la única complicación añadida de tener que probar el Derecho extranjero en la ejecución —razón por la cual siempre he desaconsejado encarecidamente esta práctica de “law shopping”—).
No obstante, si aplicamos el criterio expresado por la RDGRN de 17 de enero de 1994, podríamos entender que el pago de los intereses de demora (u otras penalidades) y de las costas judiciales son siempre “obligaciones futuras”, y, como tal, asegurables con la hipoteca del art. 142 LH (F.D. V):
“Para que una obligación futura pueda ser garantizada con hipoteca, se requiere que en el momento de la constitución de hipoteca exista una relación jurídica básica que vincule ya al deudor y que bien deje a la sola voluntad de una de las partes el nacimiento de la concreta obligación asegurada con la hipoteca (como puede ocurrir con la apertura de crédito o con cualquier precontrato), o bien tal relación jurídica implique deberes respecto del posible acreedor cuya infracción dé lugar precisamente al nacimiento de la concreta obligación asegurada, y ya se trate de una relación jurídica de tráfico (si la obligación asegurada es la que puede surgir por infringir el deudor otra obligación: daños y perjuicios, intereses de demora, pena convencional, costas judiciales), ya se trate de una relación jurídica familiar o de otro tipo, cuando de la infracción de los genéricos deberes que por sí comporta la relación jurídica ya constituida pueda surgir la obligación garantizada […]
En todos estos supuestos la obligación asegurada con hipoteca sigue siendo futura porque realmente sólo empieza a existir la obligación cuando en ella se den todos los requisitos (sujetos, prestación, contenido) que la estructuran como tal obligación en sentido técnico —o, vista desde el lado activo, como un derecho subjetivo de crédito—, con existencia autónoma y relativamente independizada de la relación jurídica básica y de modo tal que pueda ser computada en la esfera patrimonial del acreedor como un bien patrimonial definido, y en la esfera patrimonial del deudor como una de las deudas de su pasivo que han de ser tenidas en cuenta en el concurso”.
Resumiendo: con la doctrina administrativa vigente, existen argumentos para encuadrar nuestra hipoteca tanto en el art. 153 como en el 142 LH (como también, por supuesto, en la hipoteca ordinaria, que es donde creo que debe encuadrarse).
Sin duda esta situación requeriría de una unificación de criterios por parte del Centro Directivo, que desarrollase con meridiana claridad los distintos tipos de hipoteca que existen en nuestro Derecho, y las obligaciones que cada una de ellas es susceptible de garantizar. Y ello prescindiendo de abstrusas construcciones doctrinales, como la existencia o no de un “pacto novatorio” de las obligaciones garantizadas (algo que, sinceramente, siempre me ha parecido irrelevante, en la medida en que la ley procesal admite que se pueda reclamar todo o parte del saldo vivo de un crédito, por lo que la “renuncia a la individuación” de las obligaciones es algo más teórico que real), o el concepto indefinido de “obligación futura”.
Esta aclaración sería necesaria para evitar calificaciones contradictorias entre los distintos Registros de la Propiedad, que van en contra del interés del tráfico mercantil y del crédito territorial (máxime en un contexto en el que los bancos cada vez son más reacios a financiar el desarrollo de nuevas promociones de vivienda, y se precisan financiadores “alternativos”).
Como desarrollaré a continuación, no existen razones objetivas para imponer al acreedor bajo un contrato de préstamo promotor las complejidades procesales que conlleva la ejecución de la hipoteca de máximo (cuando el acreedor no es una entidad de crédito), o la hipoteca en garantía de obligación futura (véanse los artículos 143 LH y 238 del Reglamento Hipotecario, que remiten a un juicio ordinario previo a la ejecución de la hipoteca, si el deudor se negase a firmar la solicitud del acreedor al Registro para hacer constar el nacimiento de la obligación).
Volvamos a la hipoteca del 153 LH:
¿Qué finalidad cumple la “doble libreta”?
La RDGRN de 22 de febrero de 2019 (cit. supra), señala lo siguiente (F.D. IV):
“La razón de esta restricción del sistema del sistema de «certificado contable de la parte acreedora» a las entidades bancarias en el procedimiento de ejecución judicial directo hipotecario, y más aún en la venta extrajudicial, radica en la limitada fase declarativa existente en el mismo que impide una adecuada protección de los prestatarios en este especial supuesto, y en el control y supervisión de estas entidades crediticias por parte del Banco de España, lo que hace que sus certificados gocen en el tráfico de la presunción de veracidad. Sea como fuere es claro en la situación legislativa actual española, a los efectos de utilizar el procedimiento ejecutivo hipotecario, no es posible pactar cualquier modo de acreditar el saldo exigible de una cuenta corriente, sino que es preciso que se siga el sistema de doble libreta, o que, si el acreedor es una entidad de crédito, se haya convenido el sistema de certificación contable del acreedor”.
Pero… ¿realmente los certificados contables bancarios gozan de “presunción de veracidad”? En el Derecho procesal, esto son palabras mayores. Veamos: el art. 153 LH dispone que la entidad bancaria debe notificar, por vía judicial o notarial, al deudor, el certificado de saldo, pudiendo alegar este último, dentro de los ocho días siguientes, error o falsedad. En tal caso,
“el Juez competente para entender del procedimiento de ejecución, a petición de una de las partes, citará a éstas, dentro del término de ocho días, a una comparecencia, y, después de oírlas, admitirá los documentos que se presenten, y acordará, dentro de los tres días, lo que estime procedente. El auto que se dicte será apelable en un solo efecto, y el recurso se sustanciará por los trámites de apelación de los incidentes. Cuando se alegare falsedad y se incoe causa criminal, quedará interrumpido el procedimiento hasta que en dicha causa recaiga sentencia firme o auto de sobreseimiento libre o provisional.”
¿Dónde está aquí la “presunción de veracidad”? Lo único que exige en este punto el art. 695 de la LEC (que desarrolla las causas de oposición a la ejecución hipotecaria) es que “el ejecutado deberá expresar con la debida precisión los puntos en que discrepe de la liquidación efectuada por la entidad”. Algo perfectamente lógico, y que no equivale a trasladar al ejecutado la carga probatoria. Si el certificado de saldo emitido por la entidad bancaria fuese erróneo, el tribunal procederá a su corrección, y “fijará la cantidad por la que haya de seguirse la ejecución” (art. 695.3 LEC).
¿Qué problema habría en admitir este método de ejecución para todo tipo de entidades (y no sólo para las “sujetas a supervisión por el Banco de España”)? Sinceramente, no alcanzo a comprenderlo (al igual que nunca he comprendido la reserva de la hipoteca flotante del 153 bis LH en favor de entidades de crédito y administraciones públicas).
Al contrario que la hipoteca flotante (figura introducida en la reforma de la LH de 2007), la regulación de hipoteca de máximo en el art. 153 LH ha permanecido sustancialmente inalterada desde su promulgación en 1946. Es más: el sistema de “doble libreta” (o, por ser más exactos, “libreta de ejemplares duplicados”) para la hipoteca en garantía de cuentas corrientes de crédito tiene su genealogía directa en el artículo 11º de la Ley Hipotecaria de 1909:
“Para que pueda determinarse al tiempo de la reclamación la cantidad líquida á que asciende [el saldo de la cuenta corriente], cuando no se haya pactado otra cosa en la escritura, los interesados llevarán una libreta de ejemplares duplicados, uno en poder del que adquiere la hipoteca y otro en el del que la otorga, en los cuales, al tiempo de todo cobro ó entrega, se hará constar con la aprobación y firma de ambos interesados cada uno de los asientos de la cuenta corriente”.
En resumen, la normativa hipotecaria vigente en 2025 establece como obligatorio un método absolutamente periclitado, con casi 115 años de antigüedad, propio de un mundo en el que no existían medios electrónicos que permitiesen acreditar de manera fehaciente la entrega y recepción de cantidades dinerarias.
¿Qué sentido tiene que la ley imponga la llevanza de un sistema semejante para “proteger” al deudor?
Ninguno. Si el deudor quiere oponerse al saldo reclamado por el acreedor, lo tiene tan fácil como probar (mediante los correspondientes justificantes de transferencias) que las cantidades dispuestas, o las amortizadas, son distintas a las que afirma el ejecutante, o bien que los intereses calculados sobre el principal son incorrectos, aportando para ello un cálculo alternativo, como permite el art. 695 LEC (cálculo que podrá reforzar, por ejemplo, con un informe pericial). Son miles (por no decir decenas de miles) los casos en los que la oposición del prestatario al cálculo del saldo vivo ha prosperado en los juzgados españoles.
La resolución de 2019 admite que las partes pueden pactar, como alternativa a la doble libreta, “un sistema adecuado, seguro y ajustado a los principios hipotecarios de determinación del importe definitivo de la cantidad adeudada para la constatación registral del nacimiento de la obligación asegurada y su concreta cuantía, sistema que debe estar fundado en documentos que lleven aparejada ejecución (artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil)”. Todo ello conforme al art. 238 RH.
Pues bien, ¿qué impediría admitir la ejecución con el certificado de saldo cuando el acreedor no es una entidad de crédito? Desde el momento en que dichos certificados están sujetos a la contradicción procesal, en los términos expuestos supra, ¿cuál es el problema?
Por último: la “doble libreta” solo sería exigible para el procedimiento de ejecución directa
En nuestro caso, habíamos solicitado expresamente la inscripción parcial (conforme a los artículos 19 bis y 322 LH), por lo que el Registrador debió haber inscrito la hipoteca, sin hacer constar el pacto de ejecución directa.
Y es que la RDGRN de 22 de febrero de 2019 (citada supra), señala lo siguiente (F.D. IV):
“En cuanto a la forma de fijación del saldo exigible al finalizar el plazo de la cuenta corriente, las partes pueden pactar cualquier sistema a efectos de la utilización del procedimiento de ejecución ordinaria, y entre ellos el recogido en el artículo 572.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que señala que «también podrá despacharse ejecución por el importe del saldo resultante de operaciones derivadas de contratos formalizados en escritura pública o en póliza intervenida por corredor de comercio colegiado, siempre que se haya pactado en el título que la cantidad exigible en caso de ejecución será la resultante de la liquidación efectuada por el acreedor en la forma convenida por las partes en el propio título ejecutivo. En este caso, sólo se despachará la ejecución si el acreedor acredita haber notificado previamente al ejecutado y al fiador, si lo hubiere, la cantidad exigible resultante de la liquidación», que es el sistema pactado en el contrato objeto de este recurso, en sus estipulaciones decimoprimera número 1 y decimosegunda, en ambos casos a efectos de lo dispuesto en el citado artículo 572, es decir, del procedimiento de ejecución ordinario.
Ahora bien, para que pueda utilizarse el procedimiento judicial directo de ejecución hipotecaria tratándose, como es el caso, de un acreedor que no tiene la condición de entidad de crédito, es preciso pactar como sistema de fijación del saldo líquido, por imposición del artículo 153 de la Ley Hipotecaria, el denominado sistema de «doble libreta», pues respecto de ese procedimiento ejecutivo el sistema de «certificación contable de la parte acreedora», solo se admite cuando el acreedor sea una entidad bancaria o de crédito.”
Sensu contrario, si las partes incluyeron expresamente el “pacto de liquidez” del art. 572 LEC, sin mencionar la doble libreta, y además pidieron expresamente la inscripción parcial, el Registrador debió inscribir la hipoteca, omitiendo el pacto de ejecución directa (de tal modo que el acreedor solo pudiera ejecutar a través del procedimiento ordinario). Una vez más (y ya van muchas), un Registrador hace caso omiso de una solicitud expresa de inscripción parcial de la hipoteca.
Conclusión y propuesta
Los supuestos de aplicación de las tres modalidades distintas de “hipoteca de máximo”, así como su distinción de la hipoteca ordinaria, resultan en la práctica extremadamente confusos. Hasta tal punto es así, que existen argumentos en la doctrina para sostener que un préstamo-promotor como el de nuestro caso de estudio es asegurable (a) con hipoteca ordinaria, (b) con la hipoteca del 153 LH (por ser una “cuenta corriente de crédito”), o (c) con la hipoteca del 142 LH (por garantizar una “obligación futura”).
La divergencia de criterios entre Registradores (y dentro de la propia DG) respecto de casos concretos de contratos de préstamo (o crédito) genera grandes ineficiencias en la práctica jurídica.
Desde aquí propongo una flexibilización del principio de especialidad, con un tratamiento legal unitario de la hipoteca voluntaria, que permita garantizar todo tipo de contratos de financiación. Y ello (i) sin reserva alguna a favor de entidades “privilegiadas” (al contrario de cuanto sucede con la hipoteca flotante del art. 153 bis), y (i) sin las especialidades respecto de la acreditación del saldo pendiente (como sucede con las hipotecas de los arts. 142 y 153 LH). Como ya he demostrado, las armas procesales que la Ley de Enjuiciamiento Civil reconoce al ejecutado para impugnar la cantidad reclamada (máxime tras la reforma operada por la Ley 1/2013) ofrecen una protección más que suficiente al prestatario (tanto si estamos en un préstamo de amortización “tradicional”, como en un crédito que permite varias disposiciones).
Esta modalidad unitaria de hipoteca debería establecer, eso sí, un plazo máximo de duración a fijar obligatoriamente por las partes (de manera que, si la hipoteca no se ejecutase dentro de dicho plazo, se pudiera pedir su cancelación). Y ello para evitar que la hipoteca se “recargue” indefinidamente a favor del mismo acreedor, asegurando nuevas obligaciones distintas de las pactadas en el contrato originario.
Esto que estoy describiendo no es ninguna excentricidad. Al contrario, es básicamente el régimen contenido en los artículos 2385 a 2474 del Code civil francés (un ordenamiento jurídico que reconoce la accesoriedad, especialidad, determinación e indivisión como principios esenciales de su sistema hipotecario). En el sistema francés, la hipoteca voluntaria tiene un tratamiento unitario, extremadamente flexible y práctico. Para todas estas hipotecas, el Code prevé un plazo máximo de duración de la inscripción registral, regulado en el art. 2429 (por resumir, este plazo máximo será de 50 o de 10 años desde el último vencimiento, dependiendo de si la inscripción de la hipoteca es anterior o posterior al vencimiento, respectivamente). Si se fijase un plazo inferior, el acreedor debe renovar la inscripción periódicamente (hasta llegar a los máximos permitidos). De lo contrario, la inscripción dejaría de tener efectos (arts. 2430 y 2431).
[Nota: el Code civil hace gala de una notable flexibilidad al admitir además la “hipoteca general” —art. 2392—, según la cual un deudor puede hipotecar todos los inmuebles dentro de su patrimonio a favor del acreedor, de manera que dicha hipoteca se extienda (mediante una simple anotación registral) a cualesquiera inmuebles que ingresen con posterioridad en el patrimonio del deudor. El riesgo de sobregarantía queda conjurado por el art. 2439, que establece que el deudor puede pedir la “reducción” de la hipoteca sobre varios inmuebles cuando el valor de los inmuebles hipotecados excede el doble del 130% de la cantidad máxima garantizada. En nuestro Derecho, la hipoteca general se recogía en las Partidas, pero fue eliminada por la Ley Hipotecaria de 1861. Desde entonces, solo se admite la hipoteca especial sobre bienes concretos.]
Paradójicamente (o quizá no tanto), antes de la reforma de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre (que introdujo el artículo 153 bis en la LH), tanto Registradores como DG mostraron una gran flexibilidad en la construcción de la hipoteca, como demuestran las RRDGRN de 1 de junio y 26 de septiembre de 2006, que declararon que “la máxima según la cual una única hipoteca no puede garantizar obligaciones de distinta naturaleza y sometidas a diferente régimen jurídico no puede mantenerse como principio axiomático y absoluto. Sobre una interpretación meramente literalista de los artículos 1876 del Código Civil y 104 de la Ley Hipotecaria ha de prevalecer la que con criterio lógico, sistemático y finalista resulta de otros preceptos legales, como el artículo 1861 del propio Código o 154 y 155 de la Ley Hipotecaria, y atendiendo a las necesidades del tráfico jurídico”.
No estaría de más recuperar algo de este espíritu favor negotii que existía antes de que la introducción hipoteca flotante diera pie a interminables debates doctrinales que no conducen a ninguna parte (y que, al contrario que otros que resultan inocuos, sí tienen repercusión en la vida real).
foto: Art Institute Chicago