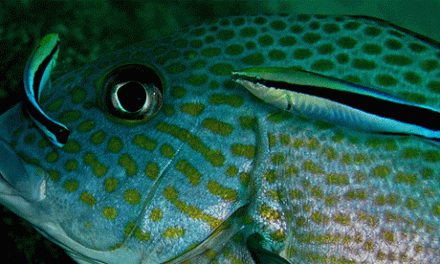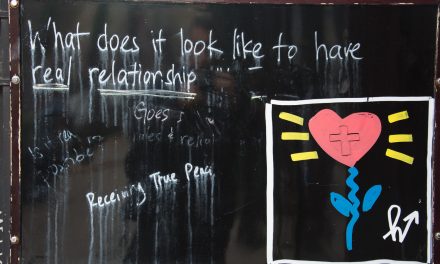Por Juan Antonio García Amado
¿Cómo sabremos si los jueces han argumentado (suficientemente) bien?
Cuando la administración de justicia se tomaba por ejercicio de autoridad ante todo, aunque fuera la autoridad delegada del monarca, las sentencias no debían motivarse, pues el que da razón de sus decisiones se muestra con ello sometido a algún imperativo externo. Cuando la justicia impartida era absoluta, porque absoluto era también, o se pretendía, el poder que con las decisiones se expresaba, los jueces debían fallar sin explicar sus porqués. Por la misma razón que, hasta hace bien poco, los padres tampoco se veían en la necesidad de explicar a sus hijos pequeños por qué les ordenaban esto o lo otro. Al fin y al cabo, el poder absoluto, sea de las monarquías de antaño sea de las tiranías de hoy, ve al súbdito como un menor de edad permanente.
Luego las cosas cambiaron, donde cambiaron. Primero el racionalismo sembró la ilusión de que el Derecho podía erigirse en ciencia exacta y de que la impartición de justicia era labor poco menos que mecánica. El juez ya estaba sometido a algo, sí, a un imperio que se ha tornado impersonal, el imperio de la ley, pero la ley se piensa tan perfecta, recogida en sus códigos nuevos, que en la decisión judicial no se ve más que razonamiento silogístico puro y duro. Lo que, al motivar, debe el juez mostrar ahora es que él no inventa ni los hechos del caso ni la norma que trae para el conflicto la solución, sino que los unos y la otra los recoge ahí afuera, en un mundo perfectamente objetivo en el que se encuentran acabados y a la espera de ser descubiertos hasta en su más mínimo detalle. La práctica del Derecho deja de consistir en mandar, más que nada, y se convierte en conocer, es actividad parangonable a cualquier otra labor científica. Lo único que el juez necesita es un buen método y se cree que lo tiene en el de la subsunción, el del elemental encaje de los hechos bajo las normas. Júntense los hechos del caso con la norma pertinente y, si encajan, si se compenetran, la solución sale sola, como feliz alumbramiento resultante de tal ayuntamiento y a modo de conclusión de un silogismo tan sencillo, que cualquiera puede ser juez a nada que no se le olviden los preceptos del código. Al motivar, lo que el juez acredita es que no es él quien aporta ni manipula los hechos ni las normas del caso, únicamente los muestra y viene a decir ahí están, la conclusión la saca cualquiera. Por tanto, el fallo se vuelve poco menos que indiscutible, o así se pretende.
De la sentencia como mandato y mero ejercicio de autoridad se pasó, allá por el XIX, a la sentencia como producto de la razón cognoscente, de la razón teórica. En la fase siguiente, desde comienzos del siglo XX, empezará a concebirse la sentencia como decisión propiamente dicha, y en la motivación se verá la exposición de los porqués de ese juez que, ahora, elige entre alternativas usando su discrecionalidad. De la autoridad del que decide se había pasado a la autoridad de la ciencia, de la razón cognoscente, y, en este momento, el tránsito será a la autoridad, relativa, de la razón práctica. Mas retornarán a lo largo del XX los intentos de hacer de la razón práctica una vía tan segura como la de la razón científica y reaparecerá cada tanto el viejo sueño de la única respuesta correcta para cada litigio y la ilusión de que la discrecionalidad puede desterrarse como un mal evitable.
En las últimas décadas del pasado siglo la teoría de la argumentación jurídica, nacida para ofrecer un modelo discursivo de racionalidad de las decisiones se bifurca. Una corriente pretenderá ofrecer las herramientas para convertir el razonamiento práctico del juez en razonamiento cuasidemostrativo, a base de ofrecer el método para que quien decide pueda conocer la solución objetivamente correcta y verdadera que para cada asunto late, a la espera, en el fondo de un ordenamiento que vuelve a ser perfecto, ahora en tanto que sistema axiológico u orden objetivo de valores. Otra rama de la teoría de la argumentación, menos optimista o con menor idealismo, se conformará con ofertar las estructuras mínimas de la argumentación judicial razonable y tendrá como objetivo la detección de la arbitrariedad, no la justificación de la respuesta correcta única. Veamos todo esto algo más despacio.
Con la crisis de aquel ingenuo y metafísico positivismo del siglo XIX, crisis que, con el cambio de siglo, llega ante todo de la mano de otras corrientes positivistas, curiosamente, sea del positivismo normativista de Kelsen, sea del positivismo empirista del realismo jurídico, sea del positivismo sociologista de parte también de los realistas y de muchos de los de la llamada Escuela de Derecho Libre, se subraya que la discrecionalidad judicial es inevitable y que a ese dato básico hay que adaptar la exigencia de motivación de las sentencias. Ahora la obligación de motivar se entiende como exigencia de que el juez haga valer que sus valoraciones, determinantes al apreciar la prueba y al interpretar la norma –entre otras cosas-, no son arbitrarias. Se trata de que mediante sus argumentos nos convenza de que cualquiera de nosotros pudo fallar igual que él, puesto que ha buscado las mejores razones del Derecho, en lo que el Derecho es instrumento de todos, en lugar de dejarse sin más guiar por sus móviles personales o sus intereses.
En las últimas décadas del siglo XX, y especialmente a partir de la obra inicial de Dworkin, renació en la teoría jurídica aquel viejo anhelo de que la discrecionalidad pudiera evitarse y de que el razonamiento judicial pudiera ser plenamente guiado por la razón cognoscente, objetiva. Otra vez la aspiración de que exista una razón práctica que no sea menos que la teórico-científica. Si existe y está predeterminada una solución correcta, latente en algún fondo del sistema jurídico, necesitaremos nada más que un buen método para desenterrarla y aplicarla al caso. Ese método quiso brindarlo Alexy con la ponderación, que es al iusmoralismo actual lo que la subsunción fue al positivismo metafísico del XIX: una técnica soñada para que los casos difíciles tengan fácil solución, en la idea de que sólo en la superficie o a primera vista, prima facie, son intrincados y dramáticos algunos casos, pero que en el fondo se componen las soluciones gracias a que el sistema jurídico tiene una interna armonía a tenor de la que cada asunto casa nada más que con una solución correcta; o casi. Es cuestión de llevar bien las cuentas, de calcular los pesos con la balanza de nuestra razón práctica, si bien adaptada al pesaje peculiar de lo jurídico. Cuentas complicadas a veces, sí, pero cuentas. Con un buen silogismo lo solucionaban los de la Jurisprudencia de Conceptos y con una imaginaria balanza, más o menos precisa, lo arreglan los de la Jurisprudencia de Principios y Valores.
Aquí asumimos la otra versión de la teoría de la argumentación, la de pretensiones menos idealistas, la menos dada a mitificar las propiedades del sistema jurídico y la que asume la discrecionalidad judicial como inevitable, precisamente porque el sistema jurídico ni es completo ni es coherente ni se expresa con total claridad a través de esas normas suyas que se escriben en el lenguaje ordinario. Porque también asumimos que el Derecho se compone con la materia prima del lenguaje y sus enunciados, no con valores prelingüísticos en un mundo de ontologías platónicas.
Si el razonamiento del juez no es demostrativo de que la suya es la única solución correcta en Derecho –asumamos aquí esa razonable tesis-, su argumentación servirá más que nada para justificar las valoraciones suyas que sean determinantes a la hora de seleccionar los hechos relevantes del caso, de admitir las pruebas de los mismos y de valorar dichas pruebas, por un lado, y, por otro, al tiempo de seleccionar la norma aplicable al caso y elegir una de entre las interpretaciones posibles de la norma en cuestión. Y, puesto que esa justificación la hace para las partes, sí, pero también para nosotros, el conjunto de los ciudadanos, habrá de realizarla con las claves que compartimos, con los patrones pragmáticos de racionalidad y razonabilidad que, aquí y ahora, nos son comunes. Tal es el sentido con que podemos recuperar, en este contexto, nociones como la de auditorio universal de Perelman. Entre cómplices se puede argumentar al servicio de un interés, un fin o una obsesión particular; entre conciudadanos indeterminados, si la argumentación busca el entendimiento tiene que hacerse sin trampa ni cartón, poniendo el énfasis en lo que todos pueden entender y cualquiera podría asumir en tanto que ciudadano prototípico y comprometido con el interés general. Con sus argumentos en la motivación de la sentencia el juez dialoga con nosotros, ciudadanos genéricos, y debe hacerlo apelando a la razón común y compartida, a los esquemas colectivamente vigentes, no de la manera en que un vendedor sin muchos escrúpulos se dirige a sus clientes o un político populista a sus electores, nada más que para seducir, salirse con la suya y ahí te las den todas y si te vi no me acuerdo.
Así debería ser y sobre esa base podemos y debemos construir los instrumentos de control de la calidad y racionalidad argumentativa de las sentencias. Es posible y deseable que la doctrina vaya elaborando modelos bien complejos y, al tiempo, manejables. Es grande la laguna que a tal propósito existe todavía, pues buena parte de la teoría de la argumentación ha pasado a circular por otros derroteros, más cercanos a la ética que a la lógica y más afines al lenguaje de los sacerdotes que guardan el Oráculo que al del común de los mortales juristas. No vamos a desconocer, con todo, que también se han hecho propuestas muy notables, desde las de Alexy, en particular el primer Alexy, a las de Manuel Atienza, entre otros, y pasando por aquellos autores que a la racionalidad argumentativa llegan desde los rigores primeros de la lógica y la inteligencia artificial. No es tan raro, al fin, que los intelectuales tarden décadas en descubrir, sorprendidos, lo que ya sabían nuestras abuelas.
Aquí vamos a proponer lo que podría denominarse un
Modelo básico de análisis de la racionalidad argumentativa de las decisiones judiciales
También puede verse como modelo básico de construcción de sentencias argumentativamente racionales. Si lo tildamos de básico, es por su evidente sencillez, en primer lugar, pero también porque recoge el núcleo o la esencia de la racionalidad de ese tipo. Puede y debe ampliarse ese núcleo esencial, pero no será tarea que emprendamos en este trabajo.
Supongamos que estamos leyendo, con propósito analítico y crítico, una sentencia. Vale pensar también que vamos a escribirla. Pues bien, ante cualquier afirmación de contenido no perfectamente evidente que en ella se contenga y que resulte o se presente como relevante para la justificación del fallo, debemos hacernos siempre la siguiente pregunta, para empezar: eso por qué. Algunos ejemplos rápidos y bien elementales. Que el juez dice que la voluntad del legislador al crear la norma era tal y cual: por qué. Que el juez afirma que el testimonio de aquel testigo era difícilmente creíble o que el perito no parecía nada competente: por qué. Que el juez sostiene que el fin de la norma que interpreta y aplica es este o el otro: por qué. Y así siempre.
La idea de fondo es que se puede tildar de arbitraria toda afirmación, no evidente en su contenido, que sea relevante para la resolución del caso y que no esté justificada con razones admisibles que la hagan o, al menos, sirvan para hacerla y pretendan hacerla, razonable.
Esa idea general, la de interrogar siempre sobre los porqués, puede desglosarse o precisarse en tres preguntas que cabe enunciar así: usted por qué lo sabe (i), eso a qué viene (ii) y por qué tenemos nosotros que pasar por eso (iii).
La pregunta sobre usted por qué lo sabe
será aplicable siempre que en la sentencia el juez haga una afirmación relevante y cuyo contenido no sea del dominio común. Supongamos que, con importancia para el caso que se está dirimiendo, se afirma en la sentencia que el ochenta por ciento de los varones españoles calzan zapatos de talla superior a la cuarenta y cuatro. Una tesis así, más que dudosa y discutible, o está avalada por algún tipo de estudio empírico, análisis fáctico o encuesta, por ejemplo, o podrá tenerse por perfectamente gratuita, arbitraria del todo. Si el juez mantiene que tal afirmación está respaldada por este o aquel trabajo de campo, la perspectiva crítica podrá trasladarse al método y fiabilidad de dicho material científico, pero, en principio y mientras no conste o se haya aportado un análisis de contenido opuesto, podremos considerar que sí se ha justificado la tesis, al menos mínimamente. En caso contrario, podremos aplicar la siguiente pauta crítica: si el juez mantiene, sin más, que “A” y yo mantengo, sin más, que “no A” y si ni él ni yo aportamos ulteriores razones, por qué ha de valer más su tesis que la mía. Si la única contestación con la que podemos contar es que porque él tiene una autoridad de la que yo carezco, nos hallaremos ante una deficiencia en la racionalidad argumentativa de la sentencia: el juez solicita para su afirmación acatamiento por ser él quien es, no porque valga ella en sí e independientemente de la condición del que la sostiene. Resquicios de aquel absolutismo de antaño.
Nos estamos refiriendo, en este primer apartado, al requisito de exhaustividad o de saturación de los argumentos, que viene a expresar, repetimos, que toda afirmación no obvia debe aparecer justificada hasta el límite de lo razonablemente posible.
La exigencia siguiente es la de pertinencia de los argumentos.
Por muy verdadera que sea una afirmación o muy convenientes las razones que se expongan, han de venir a cuento, han de ser pertinentes para el caso, para lo que concretamente se está debatiendo. En caso contrario, no es razón para el caso y su fallo, aunque lo sea, y buena, para otras cosas. De ahí que siempre debamos tener lista esta pregunta al analizar los argumentos judiciales: esto a qué viene.
Si un amigo nos pregunta por qué hemos dejado de fumar y le respondemos que es debido a que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, le estaremos mentando el teorema de Pitágoras, que no es broma, pero él sí puede considerar, con fundamento, que le estamos tomando el pelo o que no tomamos su pregunta en serio. Y así será, con seguridad, salvo que desarrollemos el argumento para mostrar la conexión entre aquel teorema geométrico y nuestra saludable decisión.
Suenan a chiste los ejemplos y a simpleza el método, pero sólo hasta que aportamos algún caso jurisprudencial bien notable. Mencionemos la Sentencia 16/2004 del Tribunal Constitucional Español, de 23 de febrero, sentencia que tuvo gran eco mediático y favorable acogida en la opinión pública. En esta sentencia se plantea el problema de si una sanción impuesta por un ayuntamiento al dueño de un bar, por exceso de ruido, tiene o no tiene el respaldo legal que para toda sanción administrativa se necesita, conforme al art. 25 de la Constitución Española. El Tribunal Constitucional realiza a tal propósito un razonamiento interpretativo complejo, con dos partes principales. En la primera, concreta el significado del principio constitucional de legalidad sancionatoria, aclarando que para que tal requisito se cumpla ha de existir una ley habilitante que predetermine dos cosas: la “fijación de los criterios mínimos de antijuridicidad” y las clases de sanciones que la Administración correspondiente puede establecer.
En un segundo paso, se trata de ver si tales condiciones se cumplen para la ocasión. En la ley de la que se discute si ofrece o no cobertura para el reglamento municipal que preveía sanciones para el ruido, la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico, de 1972, se definía contaminación atmosférica, a los efectos de la ley, como
“la presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza”.
Por tanto, la sanción reglamentaria del ruido sólo tendrá respaldo legal si el ruido constituye contaminación atmosférica de la referida por tal ley, lo que, a tenor de la citada definición, implica que, a tal efecto, el ruido ha de ser o materia o energía. Pues bien, el Tribunal dice que “cualquiera que fuese la voluntad del Legislador de 1972 (…) el ruido puede encajar en alguna de las expresiones citadas, no tanto como <<partículas>> como más bien en el término <<formas>> en general –se habla en el lenguaje común de <<contaminación acústica>> o en el de <<formas de energía>>”. Y esta última aseveración la fundamenta el TC así: “El ruido en cuanto provoca determinadas ondas que se expanden en el aire, puede incluirse en esta expresión <<formas de energía>>”.
Tal subsunción será racional en la medida en que sea sostenible la verdad de que el ruido es energía y no otra cosa. El Tribunal no da más argumento ulterior que este que acaba de citarse. Ahora bien, tan endeble argumentación en lo procedente quedó oculta bajo la extensión de un argumento que no era pertinente para la ocasión. Se extiende la sentencia en amplias y muy fundadas consideraciones sobre lo dañino que el ruido puede resultar para la salud y la calidad de vida de los ciudadanos y sobre cómo una excesiva exposición al mismo puede con razón tenerse por atentado grave contra derechos tan fundamentales como el derecho a la intimidad y a la vida privada. Cierto, pero hay un problema: al Tribunal no había acudido, mediante recurso de amparo para proteger un derecho fundamental, ningún ciudadano que estimara dañados esos derechos suyos por causa del bar del propietario multado, sino que fue este el que recurrió para hacer valer que, si no había respaldo legal para la sanción administrativa, se violaba de modo muy grave su derecho a la legalidad sancionatoria, consagrado en el art. 25 de la Constitución. Ese era el tema y ese era el derecho que estaba en discusión, no otro, no aquellos otros. Y al argumentar sobre otros derechos lo que se está haciendo, posiblemente, es encubrir la débil protección que a ese concreto ciudadano se le otorgó de su derecho a no ser sancionado si no es con un apoyo mínimo en la ley, en una ley cabalmente interpretada y no de la manera absurda en que aquella Ley de Protección del Ambiente Atmosférico aparece interpretada en esta sentencia.
Decíamos más arriba que el tercer test al que podemos someter los argumentos judiciales es el que se plasma en las preguntas sobre
por qué tenemos que pasar por eso
o, más vulgarmente expresado, eso a nosotros qué nos importa. Se hace referencia a que todo argumento que pueda contar como sustento del fallo judicial ha de ser un argumento admisible. Aquí no hablamos, como en el punto anterior, de la admisibilidad para el caso, sino de la admisibilidad general de un argumento, como argumento que pueda utilizarse en un razonamiento jurídico, y más dentro de los márgenes del Estado de Derecho.
Tomemos un ejemplo. El juez que interpreta el enunciado normativo N se ve en la necesidad de elegir entre dos interpretaciones posibles del mismo, S1 y S2, de cada una de las cuales van a derivarse diferentes consecuencias decisorias para el caso. Pongamos que ese juez adopta un punto de vista religioso y dice que se debe dar preferencia a S1 por ser el contenido resultante el que mejor se compadece con el credo cristiano. Habría usado lo que podríamos llamar un argumento teológico de interpretación para respaldar su preferencia interpretativa. Y, sin duda, su proceder no nos parecerá admisible, por incompatible con los fundamentos de nuestro Derecho, del sistema jurídico de un Estado pluralista y no confesional. O imaginemos que ese juez se inclina por S2 con el argumento de que el sentido así resultante de N es el estéticamente más bello, el más acorde con las pautas vigentes de belleza literaria. El argumento aquí sería de tipo estético, y nos provocará el mismo rechazo.
¿Qué tienen en común ese argumento teológico y ese argumento estético, que hace que la interpretación resultante no nos parezca justificada en tanto que interpretación jurídica? Pues que se trata de dos argumentos interpretativos no admisibles en nuestra cultura jurídica. En cambio, si tal juez echa mano de un canon o argumento teleológico, o de uno sistemático, o de uno subjetivo, alusivo a la voluntad del legislador, o de uno social, etc., la interpretación resultante nos convencerá más o menos, pero no diremos que carece de justificación admisible.
La pauta de admisibilidad nos la da el que pueda un ciudadano genérico compartir o no el argumento de que se trate. Las creencias religiosas son de cada uno y los gustos estéticos son de cada cual en un Estado liberal y pluralista en el que no hay ni una religión común obligatoria, oficial, ni un patrón estético autoritariamente impuesto como único o supremo. Pero, si la religión es de cada conciencia y el gusto pertenece a cada individuo, resulta que el Derecho es de todos, y esa su naturaleza común se tergiversa cuando, al aplicarlo, se hace pasar por el tamiz de lo que es meramente personal del juez. Los gustos culinarios del juez, por ejemplo, no pueden ser los dirimentes cuando resuelve un asunto en materia de seguridad alimentaria, o su credo religioso no ha de determinar su decisión en un pleito en que algún asunto de la fe ande de por medio. No es que sus creencias o gustos no puedan influir de hecho en él, incluso de modo inconsciente, sino que sus argumentos los valoramos positivamente nada más que si en ellos vemos algo que, más allá de las divergencias religiosas y de gusto, a nosotros, en tanto que ciudadanos genéricos, de cualquier religión o de ninguna y de cualquier inclinación ética o estética, también pueda convencernos. Porque el Derecho es de todos las razones admisibles del juez sólo pueden ser las razones que tenemos en común, las que todos podamos admitir y, por tanto, no pueden ser basadas en lo que nos separa o legítimamente nos diferencia dentro de un Estado y una sociedad que consagra el pluralismo y la libertad como valores constitucionales. Las sentencias de los jueces también pueden y deben aspirar a ser elementos en el proceso de construcción de lo común en nuestra diversidad legítima como ciudadanos libres.
Nada se avanza para ese fin al negar la discrecionalidad judicial, al camuflar la presencia de las valoraciones en las decisiones. El único camino transitable es el de la exigencia de razonabilidad de las argumentaciones con que se fundamentan los fallos que, Derecho en mano, pueden tener varios caminos, pero que, también Derecho en mano, no pueden provenir simplemente de la conciencia del juez elevada a suprema, gratuita e incontrolada fuente del Derecho. El control lo hacemos nosotros, en última instancia, y lo hacemos, entre otras cosas, con el instrumental crítico que nos aporta una teoría de la argumentación jurídica tan poco pretenciosa como, al tiempo, ineludible; una teoría de la argumentación jurídica que no quiera negarse a sí misma los fundamentos al convertir la argumentación en demostrativa de soluciones únicas correctas que aguarden la razón práctica que indubitadamente las descubra, sino que asuma que también en Derecho la gente se entiende hablando y que por eso dicha conversación no puede acaecer de cualquier manera, ni siquiera por concesión a la autoridad de los jueces.
Foto: JJBose