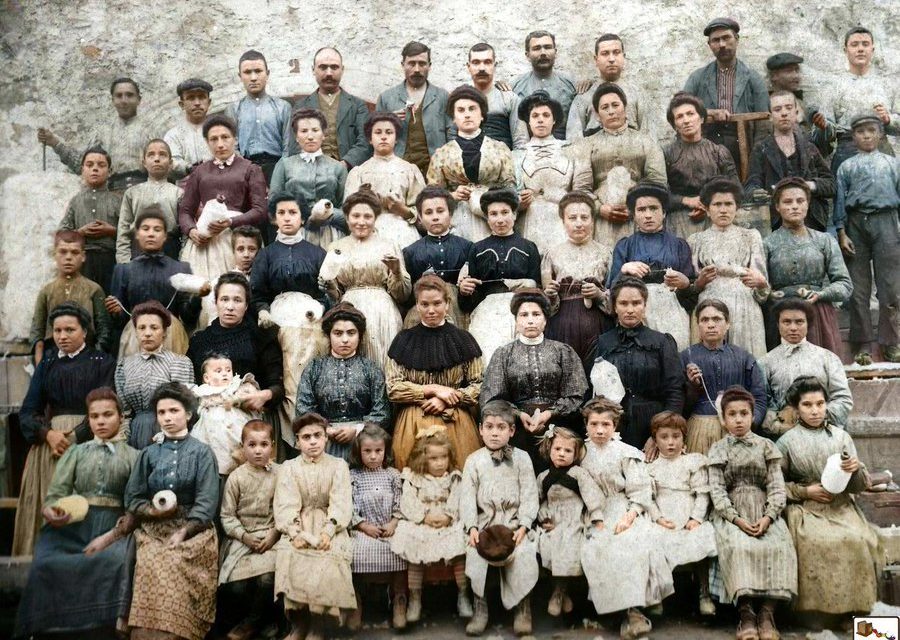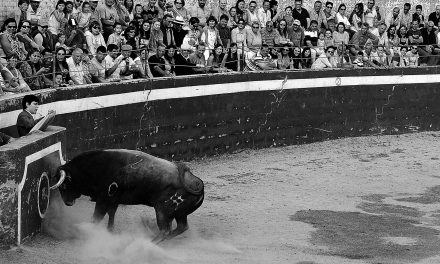Por Iñigo Quintana
El arbitraje no fue incluido entre las competencias de la Comunidad Económica Europea (CEE) en el Tratado de Roma de 1957. Quedó así reservado a los Estados miembros, que conservaron plena autonomía para legislar y celebrar tratados internacionales. Cada Estado desarrolló su propia normativa y jurisprudencia, con influencias de convenios internacionales, leyes modelo y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y los principales convenios internacionales sobre arbitraje, como el de Nueva York de 1958 y el de Ginebra de 1961, fueron firmados directamente por los Estados y no por la CEE.
En la actualidad, el Título V del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) relativo a la política común de Libertad, Seguridad y Justicia, atribuye a la Unión competencias en materia de “reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales y extrajudiciales y su ejecución” (art. 81.2.a) y el desarrollo de “métodos alternativos de resolución de litigios” (art. 81.2g). A pesar de esta atribución formal de competencia, las Instituciones legislativas de la Unión no han adoptado normativa específica sobre arbitraje privado ni han desarrollado una política común en la materia. Tampoco han ratificado o asumido los Convenios de Nueva York y de Ginebra.
El Convenio de Nueva York se aplica al reconocimiento y ejecución en otros Estados contratantes de laudos arbitrales dictados en el extranjero si el convenio o compromiso arbitral en el que se funda la jurisdicción de los árbitros tiene una base consensual (Convenio de Nueva York, art. I. 2). Los tribunales arbitrales obligatorios o necesarios que dicten laudos de naturaleza jurisdiccional y que cumplan con los requisitos que el TJUE estableció en la sentencia Merck Canada, C-555/13, apdo 20 (haber sido creado por ley, ser obligatorio, integrado por árbitros independientes y dictar decisiones con efectos equiparables a los tribunales ordinarios) son considerados “órganos jurisdiccionales de un Estado miembro” por lo que, en mi opinión, su laudos deben ser considerados “resoluciones dictadas en un Estado miembro” que serán reconocidas y ejecutadas en los otros Estados miembros conforme al Capítulo III del Reglamento (UE) 1215/2012 (Bruselas I bis).
La cuestión más relevante de la relación entre el Derecho de la Unión Europea y el Convenio de Nueva York consiste en determinar cuáles son las normas fundamentales del Derecho de la Unión que deben considerarse equivalentes al orden público de un Estado contratante, a efectos de la causal de denegación del reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales prevista en el artículo V.2.b) del Convenio de Nueva York (orden público del Estado en el que se solicita dicho reconocimiento y ejecución).
No obstante, existen otras cuestiones también relevantes de Derecho de la Unión que inciden tanto en el Convenio de Nueva York como en el de Ginebra y que merecen un coentario detallado. Este artículo aborda las siguientes:
- si estos Convenios forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión;
- la determinación del órgano jurisdiccional competente para su interpretación auténtica;
- la posición jerárquica que ocupan en dicho ordenamiento;
- las restricciones al Convenio de Nueva York derivadas del principio de cooperación leal; y
- las limitaciones impuestas por el principio de efectividad.
¿Son los Convenios de Nueva York 1958 y de Ginebra de 1961 parte del Derecho de la Unión?
Para responder a esta cuestión hay que determinar previamente si estos Convenios han sido asumidos por la Unión y, en consecuencia, integran su ordenamiento jurídico.
En su jurisprudencia inicial, el TJUE aceptó la teoría de la sucesión en los tratados en la sentencia International Fruit Company (asunto 24/72, apdos. 11-16), un caso relativo a la política comercial común. Resolvió que la CEE sucedía a los Estados miembros en los compromisos internacionales previamente suscritos en el marco del GATT, en la medida en que hubiera asumido competencias sobre la materia objeto de tales compromisos. Esta doctrina, no obstante, se elaboró en el contexto específico de una competencia exclusiva —la unión aduanera— y posteriormente ha sido matizada e incluso abandonada.
Conforme a una línea jurisprudencial más reciente —Haegeman (181/73, apdos. 2-6), Kupferberg (104/81, apdo. 13) y el Dictamen 1/15 sobre el Acuerdo CETA (apdo. 67)—, un convenio internacional solo pasa a formar parte del Derecho de la Unión si ha sido formalmente celebrado por sus Instituciones de acuerdo con los procedimientos previstos en los Tratados, o si ha sido expresamente asumido por ella. La única excepción a esta regla se produce cuando el convenio refleja principios de Derecho internacional consuetudinario, que vinculan en todo caso a la Unión.
Es claro que ni el Convenio de Nueva York ni el de Ginebra tienen el carácter de normas consuetudinarias de Derecho Internacional. Por tanto, mientras la Unión no suscriba o asuma formalmente estos Convenios, no forman parte del Derecho de la Unión como ha confirmado el TJUE recientemente en la sentencia Seraing respecto del Convenio de Nueva York (C-600/23, apdo 116).
El tribunal competente para interpretar los Convenios de Nueva York y el de Ginebra
El TJUE solo tiene competencia para interpretar convenios internacionales cuando estos forman parte del Derecho de la Unión. En TNT Express Nederland (C-533/08, apdo 59), el TJUE declaró que su competencia prejudicial «solo se extiende a las normas que forman parte del Derecho de la Unión», como ya había establecido en Bogiatzi (C-301/08, apdo 24) y Hartmann (C-162/98, apdo 9). El TJUE ha declarado inadmisibles cuestiones prejudiciales relativas a convenios como el Marpol 73/78, aun cuando traten materias sobre las que la Unión tiene competencia y hayan sido ratificados por todos los Estados miembros (Mateo Peralta, C-379/92, apdo 9; Intertanko, C-308/06, apdo 49-51).
En consecuencia, la interpretación autorizada de los Convenios de Nueva York y de Ginebra corresponde a los tribunales superiores competentes para conocer de los procedimientos de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros en cada Estado miembro.
Se constata, no obstante, que el TJUE ha hecho referencia al Convenio de Nueva York en sentencias como Marc Rich (C-190/89, apdo 18), Eco Swiss (C-126/97, apdos 38 y 39), West Tankers (C-185/07, apdo 33), Gazprom (C-536/13, apdos 21, 22 y 43) y Seraing (C-600/23, apdo 116). Del examen de estas referencias se desprende que, en realidad, el TJUE no estaba interpretando directamente el Convenio de Nueva York, sino el ordenamiento jurídico de la Unión en la medida en que interactuaba con dicho Convenio.
En los casos Marc Rich y West Tankers, el Convenio se menciona solo incidentalmente, al analizar el alcance de la exclusión del arbitraje en el ámbito del Convenio de Bruselas de 1968 y del Reglamento Bruselas I, respectivamente. En Seraing, el TJUE cita el Convenio de Nueva York para puntualizar que no vincula a la Unión Europea. Finalmente, en Gazprom, el Tribunal recuerda que el reconocimiento de laudos arbitrales se rige por el Convenio de Nueva York y no por el Reglamento Bruselas I, y que dicho Convenio no constituye un convenio sobre «materia particular» en el sentido del artículo 71.1 del Reglamento. Pero en todos estos precedentes el TJUE no interpreta el Convenio de Nueva York, interpreta normas comunitarias que interactúan con el Convenio de Nueva York.
El TJUE podrá, no obstante, proporcionar la interpretación autorizada sobre la aplicación de los principios de primacía, unidad, efectividad y cooperación leal, cuando estos se invoquen ante los órganos judiciales de un Estado miembro en el marco de procedimientos de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales dictados en terceros Estados o en otros Estados miembros de la Unión.
El estatus de los Convenios de Nueva York y de Ginebra en el orden jurídico de la Unión: el Considerando 12 del Reglamento Bruselas I bis
Por ahora, estos Convenios tienen en el ordenamiento jurídico de la Unión el mismo valor normativo que los actos nacionales de los Estados miembros —esto es, un rango no superior al de sus constituciones o leyes ordinarias—, de modo que ocupan una posición jerárquica inferior a los Tratados y al Derecho derivado a efectos de la aplicación del principio de primacía. Esta afirmación obliga a hacer un comentario sobre la validez o, al menos, el sentido del inciso final del considerando 12 del Reglamento Bruselas I bis en el que se establece que el Convenio de Nueva York de 1958 “prevalece sobre el presente Reglamento”, que regula en su Capítulo III el reconocimiento y ejecución intra-UE de resoluciones judiciales.
La jerarquía normativa en el Derecho de la Unión constituye un elemento estructural del ordenamiento comunitario y deriva directamente de los Tratados fundacionales. Cualquier modificación de dicha jerarquía requeriría una reforma de los Tratados. Además, la celebración de convenios internacionales y la asunción por la Unión de obligaciones internacionales se someten a un procedimiento específico, distinto del procedimiento legislativo ordinario del art. 294 TFUE por el que fue aprobado el Reglamento Bruselas I bis. La adhesión por la Unión a convenios y asunción de obligaciones internacionales está regulada en los arts. 216 y ss. TFUE. Es cierto que, en el plano internacional, los Estados contratantes pueden determinar la jerarquía que otorgarán a un tratado en sus respectivos ordenamientos internos, pero este principio solo vincula a las partes contratantes del tratado en cuestión. Resulta, en cambio, discutible que un tercero ajeno al tratado —como es la Unión Europea— pueda atribuirle una jerarquía distinta de la que le corresponde conforme a su propia arquitectura constitucional.
Desde esta perspectiva, resulta cuestionable que un acto legislativo del Parlamento Europeo y del Consejo adoptado por el procedimiento legislativo ordinario, como el Reglamento Bruselas 1 bis, pueda alterar la jerarquía normativa definida por el TJUE al interpretar los Tratados fundacionales, y menos a traves de un considerando que no se incorpora al texto articulado del Reglamento. Existen precedentes en los que el TJUE ha invalidado actos legislativos del Consejo por contravenir esa jerarquía. Así ocurrió en el caso de la adhesión de la Unión a la Carta de la Energía, cuyo mecanismo de arbitraje en materia de inversiones fue declarado inaplicable en el ámbito intra-UE por vulnerar el artículo 344 TFUE (Komstroy, C-741/19, apdo. 42 y jurisprudencia citada). En consecuencia, el considerando 12 no puede implicar una asunción por la Unión de las obligaciones del Convenio de Nueva York ni alterar la jerarquía que corresponde a este y al Convenio de Ginebra como tratados internacionales no suscritos ni asumidos por la Unión Europea. Debe ser considerado como un inciso que recuerda que, en materia de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, prevalece el Convenio de Nueva York sobre el Reglamento Bruselas I bis en razón de la materia.
La primacía del Derecho de la Unión no es, en el estado actual de la cuestión, el aspecto más relevante en materia de arbitraje. Este principio despliega sus efectos cuando una misma materia está regulada tanto por el Derecho de la Unión como por el de un Estado miembro y ambas regulaciones resultan incompatibles. Ese es su ámbito natural de aplicación.
Ahora bien, la Unión Europea no ha desarrollado hasta el momento una política común en materia de arbitraje ni ha adoptado actos legislativos propios que pudieran entrar en conflicto con los ordenamientos nacionales o con los convenios internacionales en la materia. De hecho, el artículo 1.2.e) del Reglamento Bruselas I bis excluye expresamente «el arbitraje» de su ámbito de aplicación, exclusión que se hace extensiva a los demás reglamentos de la Unión en materia civil y mercantil. En consecuencia, en los Estados miembros el arbitraje continúa rigiéndose por el Derecho nacional de cada uno de ellos, así como por los convenios internacionales que hubieran suscrito, sin que existan normas de la Unión que puedan generar contradicción directa.
Por ello, en este ámbito el principio de primacía desempeña un papel secundario frente al principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4.3 TUE. Este último resulta esencial para coordinar el Derecho nacional de arbitraje con el Derecho de la Unión, incluidas las normas que conforman el Espacio Judicial Europeo.
El considerando 12 no implica ni pretende, de manera expresa o tácita, una reforma de los Tratados fundacionales. En consecuencia, el deber de cooperación leal recogido en el artículo 4.3 TUE sigue siendo plenamente aplicable al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros en virtud del Convenio de Nueva York, pues la obligación de cooperación de los Estados miembros se proyecta sobre todos los ámbitos de sus competencias, incluidas las exclusivas.
La prevalencia del Convenio de Nueva York frente al Reglamento Bruselas I bis responde, en realidad, a un criterio de especialidad de la materia, derivado de la exclusión del arbitraje del ámbito de aplicación del Reglamento, y no a razones de jerarquía normativa en el ordenamiento de la Unión. Esta interpretación fue confirmada por el Tribunal de Justicia en el asunto Gazprom (C-536/13, apartado 42; véanse también los apartados 36 y 43), al señalar que
«el procedimiento de reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral como el controvertido en el litigio principal se rige por el Derecho nacional e internacional aplicables en el Estado miembro en el que se solicitan el reconocimiento y la ejecución, y no por el Reglamento n.º 44/2001».
Si la Unión se adhiriese a los Convenios de Nueva York o de Ginebra, pasarían a formar parte del Derecho de la Unión y adquirirían un estatus intermedio en la jerarquía normativa: serían inferiores a los Tratados fundacionales (TUE, TFUE y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE), pero superiores al Derecho derivado, incluidas las directivas y reglamentos. El Reglamento Bruselas I bis tendría entonces una jerarquía normativa inferior al Convenio de Nueva York y la interpretación del Reglamento debería ajustarse a una interpretación conforme y respetuosa con este Convenio, al menos, desde el prisma del principio de primacía. Sobre la relación jerárquica entre los tratados internacionales que vinculan a la Unión y las normas de Derecho derivado, cabe citar las sentencias del TJUE en Sea Watch (C-14/21 y C-15/21, apdos. 92 y 94), Wolfgang Glatzel (C-356/12, apdo. 70) y Air Transport Association of America (C-344/04, apdo. 35).
La circunstancia de que los Convenios de Nueva York y de Ginebra no formen parte del Derecho de la Unión no impide que los Estados miembros sigan vinculados por ellos frente a terceros Estados. Esta posibilidad se reconoce expresamente en el artículo 351 TFUE, cuyo apartado primero garantiza que las disposiciones de los Tratados no afectarán al cumplimiento de los compromisos internacionales anteriores a la adhesión a la Unión. Esta regla ha sido confirmada por el TJUE, entre otras, en las sentencias Burgoa (812/79, apdo. 8), Air Transport Association of America (C-366/10, apdo. 61) y Comisión c. Reino Unido (C-516/22, apdos. 59-61). Tampoco impide que, mientras las Instituciones de la Unión no adopten un reglamento comunitario sobre reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, la ejecución de laudos intra-UE continúe rigiéndose por el Convenio de Nueva York.
El Convenio de Nueva York y el principio de cooperación leal
London Steamship (The Prestige) (C-700/20) fue el asunto en que, al menos implícitamente, se puso de manifiesto que el principio de cooperación leal opera con especial intensidad para establecer los límites de aplicación del Derecho nacional sobre arbitraje internacional si entra en contradicción con disposiciones o políticas de la Unión. El TJUE declaró que los tribunales de un Estado miembro —en este caso, el Reino Unido antes del Brexit— no podían invocar una resolución que homologaba un laudo arbitral dictado en Londres para impedir la ejecución en Inglaterra de una sentencia pronunciada por tribunales españoles en las circunstancias del caso concreto.
“[…] el laudo arbitral en cuyos términos se ha dictado esa sentencia se emitió en unas circunstancias en las que no habría sido posible dictar, con observancia de las disposiciones y de los objetivos fundamentales de este Reglamento […]”.
Tales disposiciones y objetivos son desarrollados por el TJUE en los apartados 56 y 57 de la misma sentencia. De este modo, el Tribunal exige a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que, al ejercer sus competencias y aplicar su Derecho nacional o interpretar un tratado internacional, se abstengan de adoptar resoluciones que puedan comprometer la consecución de los fines de la Unión, en este caso respetando las disposiciones y objetivos del Reglamento Bruselas I, pieza esencial de la política común del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Se trata, en definitiva, de una manifestación del principio establecido en el artículo 4.3, párrafo tercero, del Tratado de la Unión Europea (TUE).
El mismo límite se impondrá en la relación del Convenio de Nueva York con los principios del Derecho comunitario y las normas de las políticas comunes de la Unión, tales como las del Espacio Judicial Europeo en materia civil y mercantil.
El principio de cooperación leal —consagrado en el art. 5 TCEE— constituyó la base en la que el TJUE se apoyó expresamente en la sentencia Nordsee (as. 102/81, apdo. 12) para afirmar que los Estados miembros no pueden delegar en particulares —como, por ejemplo, los árbitros— la responsabilidad última de garantizar el respeto de las obligaciones derivadas del Derecho comunitario. Esta regla jurisprudencial, formulada por primera vez en Nordsee, fue la que justificó desde la sentencia del TJUE en el asunto Eco Swiss (C-126/97, apdos. 32 y 33) que el control judicial de los laudos arbitrales en los asuntos en los que resulte aplicable el Derecho de la Unión se extienda tanto a su nulidad como a su reconocimiento y ejecución en un Estado miembro, con el fin de asegurar la correcta interpretación y aplicación de las normas fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión.
El Convenio de Nueva York y el principio de efectividad.
Ni el inciso final del tercer párrafo del considerando 12 del Reglamento Bruselas I bis, ni lo declarado por el TJUE en el asunto Gazprom, excluyen la aplicación del principio de efectividad —tal como ha sido desarrollado en el Derecho de la Unión— al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales en los Estados miembros, ya sea sobre la base del Convenio de Nueva York de 1958 o de cualquier otra norma nacional que regule el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros en un Estado miembro.
Desde la sentencia Eco Swiss (apdos. 32, 33, 35, 38 a 40), el TJUE ha sostenido que la aplicación efectiva del art. 85.1 Tr.CEE (actual art. 101 TFUE) exige que los tribunales de los Estados miembros consideren la infracción de dicho precepto como un motivo de rechazo del reconocimiento de un laudo extranjero equiparable a la objeción de contrariedad con el orden público prevista en el art. V.2.b) del Convenio de Nueva York. En la misma línea, en las sentencias International Skating Union (C-124/21 P, apdo. 193) y Seraing (C-600/23, apdo. 85) —ambas relativas a laudos dictados en Estados terceros ajenos a la Unión— el Tribunal precisó que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros están obligados a controlar el respeto de las disposiciones fundamentales del Derecho de la Unión en todas las fases de revisión judicial del laudo, incluidas tanto su homologación como su ejecución en el territorio de un Estado miembro.
Ahora bien, el precedente más relevante en el que se ha aplicado el principio moderno de efectividad, fundamentado en los arts. 47.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (“la Carta”) y 19.1(2) TUE, es el asunto Seraing (C-600/23). En este caso, el TJUE abordó específicamente el efecto de cosa juzgada de un laudo arbitral dictado fuera del territorio de la Unión, concretamente en Suiza.
El Tribunal de Justicia estableció que, para dar cumplimiento a las exigencias derivadas del principio de efectividad consagrado en los arts. 19.1,(2) TUE y 47.1 de la Carta, el control judicial del laudo realizado por un tribunal de un Estado miembro —incluidos los trámites de homologación o exequátur de laudos extranjeros— debe satisfacer cuatro requisitos fundamentales:
- Cuestión prejudicial. En el marco del procedimiento de exequátur ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, debe ser posible plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE (Seraing, apdos. 99 y 100).
- Control efectivo del laudo. Los órganos jurisdiccionales que tramiten el exequátur deben poder ejercer un control efectivo del laudo cuando este implique la interpretación o aplicación de principios o disposiciones que integran el orden público de la Unión o que confieren derechos o libertades a los particulares. A tal efecto, corresponde al tribunal nacional verificar la correcta interpretación y aplicación de esas disposiciones, así como sus consecuencias jurídicas en el caso concreto resuelto en el arbitraje (Seraing, apdo. 101).
- Tutela materia de los derechos. Los órganos jurisdiccionales que revisen la validez de un laudo no pueden limitarse a anularlo por su incompatibilidad con el Derecho de la Unión. En el marco de sus competencias y de conformidad con la normativa nacional aplicable, deben adoptar todas las medidas necesarias para eliminar esa incompatibilidad, dictando una resolución judicial que tutele efectivamente el derecho subjetivo del justiciable. De este modo, se asegura que el control jurisdiccional sea verdaderamente efectivo (Seraing, apdos. 102-104). En mi opinión, estas consideraciones se extienden igualmente a la fase de exequátur.
- Medidas cautelares. Los tribunales encargados de revisar la validez de los laudos arbitrales deben estar en condiciones de garantizar, mediante la adopción de medidas cautelares, la protección provisional de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión (Seraing, apdos. 105 y 106). Este requisito resulta igualmente aplicable al exequátur.
Los requisitos establecidos en los apartados 99 a 106 de la sentencia Seraing son aplicables a todo tipo de procedimiento de control judicial de los laudos arbitrales, incluido el control de la homologación de un laudo extranjero en el marco de un procedimiento exequátur.
De ello se desprende una reflexión sobre el atractivo de los Estados miembros como posibles sedes de arbitrajes. Un laudo que resuelva controversias vinculadas con normas fundamentales del Derecho de la Unión va a quedar siempre sujeto a revisión por un órgano judicial de un Estado miembro de la Unión si va a producir efectos en la UE, ya sea en el propio Estado miembro donde se dictó el laudo o, si este procede de un país tercero, en el momento de su reconocimiento en un Estado miembro.
Además, el órgano jurisdiccional que conoce del exequátur en un Estado miembro realizará un control igual al del juez de la sede arbitral en un Estado miembro: revisará con la intensidad que estime necesaria la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión en el trámite de exequatur de un laudo extranjero. Incluso podría sustituirlo por una sentencia judicial que corrija los errores detectados (Seraing, apdos. 102-104).
No resulta, por tanto, correcto afirmar que los Estados miembros pierden atractivo como sedes arbitrales en beneficio de jurisdicciones extracomunitarias —como Londres, Ginebra, Miami, Nueva York, São Paulo o Bogotá—. Tal conclusión ignora que, si un laudo se dicta fuera de la Unión y afecta a derechos protegidos por normas fundamentales del Derecho de la Unión o por las libertades del mercado interior, su revisión se llevará a cabo igualmente en el procedimiento de exequátur. Y ese control judicial tendrá la misma intensidad que en un procedimiento de anulación del laudo en la sede del arbitraje. A mi juicio, sostener que la sentencia Seraing disminuye el atractivo de los Estados miembros como sedes arbitrales constituye un análisis demasiado simplista.
Piénsese, por ejemplo, en un contrato sujeto a normas fundamentales del Derecho de la Unión —en particular, a las libertades del mercado interior— en el que se pacta una cláusula arbitral con sede en Quito (Ecuador), entre una parte española y otra ecuatoriana. Tal elección genera una clara asimetría y una desventaja para la parte ecuatoriana, que termina menos protegida que su contraparte española. Si el laudo le resulta favorable a la parte española, podrá ejecutarlo en Ecuador como si fuese una sentencia nacional. Pero si le resulta desfavorable, la parte ecuatoriana deberá enfrentarse a la revisión de la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión por los tribunales españoles que conocen del exequatur. En ciertos supuestos, la situacion incluso podría derivar en un procedimiento judicial ante los tribunales españoles en contradicción con el laudo ecuatoriamo, como ocurrió en el caso Seraing con el laudo arbitral dictado en Suiza.
En general, cuando un contrato internacional, por su objeto y alcance, se encuentra afectado por normas y libertades fundamentales de la Unión, la elección de un Estado miembro como sede arbitral se presenta como una opción más económica y eficaz. No solo reduce gastos legales y tiempos procesales, sino que también ofrece una mayor seguridad respecto de la revisión judicial, al concentrar en la sede arbitral el control de la conformidad del laudo con el Derecho de la Unión.
Cabe formular una puntualización final: en un procedimiento de reconocimiento y ejecución de laudos intra-UE, ¿es posible un doble control de la validez de los aspectos del laudo que aplican el Derecho de la Unión, en el trámite de anulación y en el exequátur? ¿Debe darse la misma respuesta que en los supuestos de doble control relativos a materias civiles o mercantiles que no inciden en normas fundamentales del Derecho de la Unión?
En la práctica, la legislación arbitral del Estado de origen suele prever un control judicial del laudo mediante procedimientos de anulación, revisión o apelación. Conforme a la doctrina del TJUE desde Nordsee, Eco Swiss y Mostaza Claro, el juez del Estado de origen puede —y en ocasiones debe— revisar la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión efectuada en el laudo, al menos en lo relativo a sus normas fundamentales. Ahora bien, si dicho control ya se ha llevado a cabo, cabe preguntarse: ¿puede el órgano judicial de otro Estado miembro, al conocer de la solicitud de reconocimiento y ejecución, llegar a una conclusión distinta? ¿Está habilitado para realizar un nuevo control sobre la misma cuestión?
En principio, la posibilidad de un doble control depende de la legislación y la jurisprudencia arbitral del Estado miembro requerido para el reconocimiento y ejecución. Sin embargo, en mi opinión —aunque reconozco que es una posición discutible— la interpretación de lo que constituye el “orden público” a los efectos del artículo V.2.b) del Convenio de Nueva York debería matizarse. En tales supuestos, no debería aplicare de forma automática la doctrina de Eco Swiss, Mostaza Claro, International Skating Union y Seraing que permite y obliga al órgano judicial del país de ejecución que examine las cuestiones de aplicación del Derecho de la Unión. En los casos que he citado, el TJUE se enfrentaba a situaciones en las que el primer juez de un Estado miembro con competencia para plantear una cuestión prejudicial ex artículo 267 TFUE era el que conocía de la anulación del laudo o del exequátur. Es decir, no existía un juez del Estado de origen que, en una fase previa del proceso en su conjunto, hubiera tenido la oportunidad de plantear la cuestión prejudicial.
Si, por el contrario, en el supuesto que el juez del Estado miembro de origen que conoce de la acción de nulidad ya ha ejercido un control expreso sobre la conformidad del laudo con el Derecho de la Unión, no parece subsistir una razón de orden público comunitario que justifique que el juez del Estado miembro del exequátur replique ese control. Por ello, el principio de efectividad y los arts. 19.1(2) TUE y 47.1 de la Carta no exigiría que el órgano judicial del Estado miembros de destino volviese a controlar la interpretación y aplicacion de las normas fundamentales del Derecho de la Unión.
La situación se asemejaría más a la del caso resuelto por el TJUE en la sentencia Renault c. Maxicar (C-38/98). El juez del Estado de origen (Francia) había dictado una sentencia en el caso de una disputa sobre derechos de propiedad industrial, aplicando las normas de la CEE relativas a la libre circulación de mercancías y Derecho de la competencia. En el estadio de reconocimiento y ejecución de la sentencia francesa en el país del demandado (Italia) se planteaba si el juez italiano podía y debía revisar, como cuestión del orden público, la aplicación que había hecho el órgano judicial francés de estas normas, que consideraba que formaba parte del orden público del Estado miembro requerido. El TJUE resolvió en Renault c. Maxicar, apdos 32 y 33, lo siguiente:
«Procede señalar que el hecho de que este posible error se refiera a normas de Derecho comunitario no modifica los requisitos para invocar la cláusula de orden público. En efecto, corresponde al órgano jurisdiccional nacional garantizar con la misma eficacia la protección de los derechos establecidos por el ordenamiento jurídico nacional y los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario.
El juez del Estado requerido no puede, sin poner en peligro la finalidad del Convenio [de Bruselas de 1968], denegar el reconocimiento de una decisión que emana de otro Estado contratante por el mero hecho de que considere que, en esta resolución, se ha aplicado mal el Derecho nacional o el Derecho comunitario. Por el contrario, en tales casos hay que pensar que el sistema de recursos establecido en cada Estado contratante, completado por el mecanismo de remisión prejudicial previsto en el artículo 177 del Tratado, proporciona a los justiciables una garantía suficiente».
La cuestión nos resulta aún más evidente si el órgano judicial que conoce de la nulidad del laudo en el Estado de origen plantea una cuestión prejudicial ante el TJUE. En tal supuesto, ¿podría el órgano judicial del Estado miembro requerido para el exequátur revisar nuevamente la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión? La respuesta, sin duda, es negativa.
Por ello, sostengo que, cuando el juez del Estado miembro en el que se dictó el laudo —que se encuentra en la misma posición que el juez del Estado miembro encargado de su ejecución— ya ha examinado la conformidad del laudo arbitral con el Derecho de la Unión, no procede aplicar la doctrina Eco Swiss. En consecuencia, no puede denegarse el reconocimiento del laudo arbitral invocando el artículo V.2.b) del Convenio de Nueva York, por infraccion de normas fundamentales del ordenamiento jurídico comunitario alegando que los árbitros y el órgano judicial del Estado de origen habrían incurrido en un error al interpretar o aplicar dichas normas fundamentales.
La cuestión con respuesta más incierta puede formularse del siguiente modo: en el caso de que se dicte un laudo arbitral en un Estado miembro —con independencia de que la parte demandada haya participado o no en el procedimiento— sobre una materia que afecta al Derecho de la Unión, y el demandado que resulta vencido no interpone una acción de nulidad contra el laudo por infracción de normas fundamentales del ordenamiento comunitario ante los órganos judiciales del Estado de origen, ¿podrá, no obstante, invocar esa infracción para oponerse al reconocimiento y ejecución del laudo en otro Estado miembro, basándose en la sentencia Eco Swiss y en el artículo V.2.b) del Convenio de Nueva York?
Esta cuestión no ha sido aún resuelta por la jurisprudencia del TJUE. Con todo, sostendré que no cabe fundamentar en el principio de efectividad la obligación del juez del Estado de reconocimiento de examinar el respeto de las normas fundamentales del Derecho de la Unión en el laudo arbitral.
Conviene recordar que la posibilidad de alegar motivos de denegación del reconocimiento de un laudo arbitral, cuando el interesado pudo pero no los hizo valer ante los órganos judiciales del Estado de origen para promover su nulidad, se rige por el Derecho de arbitraje del Estado donde se solicita la ejecución. Ahora bien, cuando la controversia sometida al arbitraje conlleva la aplicación de normas del ordenamiento jurídico de la Unión, la tutela judicial del derecho subjetivo afectado debe examinarse conforme a los criterios clásicos de efectividad —principios de equivalencia y efectividad— así como a los arts. 47.1 de la Carta y 19.1(2) TUE.
Sobre este extremo me remito a mi anterior entrada en El Almacén de Derecho, Efectividad y cooperación leal: los límites invisibles al Derecho nacional de arbitraje, en la que distingo entre la efectividad clásica o Rewe-Comet y la efectividad reforzada que deriva de los artículos 47.1 de la Carta y 19.1(2) TUE, a la que denomino efectividad TJED.
No puede sostenerse que el justiciable haya sido privado de su derecho de acceso a un órgano judicial, pues los tribunales del Estado miembro de origen estaban a su disposición para revisar la interpretación y aplicación de las normas fundamentales del Derecho de la Unión mediante una acción de nulidad o de revisión del laudo. Por ello, ni el artículo 19.1(2) TUE ni el artículo 47.1 de la Carta exigen que se permita al justiciable oponerse al reconocimiento del laudo en otro Estado miembro cuando omitió la vía de impugnación en el Estado de origen. Tampoco cabe alegar que la expiración del plazo para interponer la acción de nulidad convierta en imposible o excesivamente difícil la protección de su derecho frente al laudo, como se desprende de la doctrina sentada en Eco Swiss (apdos 44-47).
En consecuencia, existen sólidos argumentos para sostener que, si el demandado en el arbitraje no impugnó el laudo en el Estado miembro de origen pudiendo hacerlo, no podrá invocar en el Estado de ejecución la infracción de normas fundamentales del Derecho de la Unión amparándose en el principio de efectividad. Solo podrá oponerse por tales motivos si así lo prevé expresamente la legislación o la jurisprudencia procesal o arbitral del Estado de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral, no por motivos de Derecho comunitario.
Conclusiones
El reconocimiento y la ejecución en Estados miembros de la Unión de laudos dictados por árbitros cuya competencia se funda en un convenio arbitral de naturaleza consensual siguen rigiéndose por el Convenio de Nueva York de 1958, el Convenio de Ginebra de 1961 o, en su caso, por la legislación nacional aplicable. Es así si el laudo arbital fue dictado en un país miembro de la Unión Europea o en en un país tercero.
La interpretación auténtica de estos Convenios internacionales no corresponde al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). No obstante, dicho tribunal sí puede determinar la interpretación que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros deben adoptar al aplicarlos, a fin de garantizar que dicha interpretación no menoscabe los principios de primacía, unidad y efectividad del Derecho de la Unión, ni contraríe los objetivos y disposiciones esenciales de sus políticas, incluidas las relativas al Espacio Judicial Europeo en materia civil y mercantil.
El control que ejerzan los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros sobre el respeto a las normas fundamentales del Derecho de la Unión debe ser igualmente riguroso, tanto en el procedimiento de anulación del laudo arbitral ante los tribunales del Estado miembro de la sede, como en el procedimiento de reconocimiento y ejecución del laudo dictado en el extranjero.
Como excepción, se puede argumentar que, cuando el laudo haya sido dictado en un Estado miembro de la Unión y el órgano jurisdiccional del Estado de origen ya haya verificado la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión, el órgano jurisdiccional de otro Estado miembro ante el que se solicite el reconocimiento y la ejecución no estaría habilitado para volver a revisar los aspectos del laudo relativos a la aplicación de dicho Derecho.
foto