Por Íñigo Quintana
El TJUE ha dictado 23 sentencias interpretando el Derecho de la Unión en materia de arbitraje, la más reciente en el asunto Seraing (C-600/23). En ellas ha aplicado los principios de primacía, unidad, efectividad y cooperación leal al arbitraje. Este artículo se centra en los principios de efectividad y cooperación leal, aunque conviene subrayar que el principio de unidad —que no analizo en detalle aquí— ha tenido un papel especialmente relevante en la doctrina del TJUE sobre arbitraje.
Dado que estos cuatro principios de Derecho comunitario se desarrollaron para contrarrestar la autonomía procesal de los Estados miembros, comienzo exponiendo brevemente este principio y, a continuación, me centro en los de efectividad y cooperación leal, con especial atención a la jurisprudencia del TJUE que los ha aplicado en el ámbito del Derecho de arbitraje.
Autonomía procesal de los Estados miembros
La Unión Europea no dispone de un sistema judicial propio en cada Estado miembro ni de tribunales federales al estilo de los Estados Unidos. Son los órganos nacionales quienes aplican el Derecho de la Unión, conforme al principio de autonomía procesal de los Estados miembros, definido tempranamente por el Tribunal de Justicia (TJUE). Desde los Tratados de 1957, la organización judicial y los procedimientos quedaron en manos de los Estados miembros, lo que permitía a estos diseñar los órganos y cauces procedimentales para garantizar derechos derivados del ordenamiento comunitario, incluso recurriendo a autoridades administrativas, entidades locales o árbitros.
La autonomía procesal se ha manifestado también en el Derecho de arbitraje. El TJUE ha admitido que los Estados puedan imponer incluso el arbitraje obligatorio como vía para la determinación de derechos derivados del Derecho de la Unión. Así, en Merck Canada (C-555/13, apartado 20) se reconoció al Tribunal Arbitral Necessário portugués la condición de órgano jurisdiccional de un Estado miembro por haber sido creado por ley, ser obligatorio, independiente y dictar decisiones con efectos equiparables a los tribunales ordinarios. Lo mismo se afirmó en Ascendi (C-377/13, apartados 22 a 24) respecto al Tribunal Arbitral Tributário portugués (CAAD), habilitado incluso para plantear cuestiones prejudiciales al TJUE. En contraste, en Denuit y Cordenier (C-125/04, apartado 12) se negó tal condición a un tribunal arbitral voluntario, pues derivaba su competencia de un convenio entre partes y carecía de jurisdicción obligatoria o origen legal. La distinción es clara: solo el arbitraje obligatorio puede calificarse como órgano jurisdiccional a efectos del artículo 267 TFUE.
Casos en el ámbito deportivo, como International Skating Union (C-124/21 P) y Seraing (C-600/23), muestran situaciones híbridas: arbitrajes formalmente voluntarios pero de facto obligatorios, al carecer los deportistas de alternativas reales. Sin embargo, al estar radicados en Suiza, la cuestión se desplaza hacia el respeto de los principios de unidad y efectividad del Derecho de la Unión frente a la autonomía procesal de un Estado tercero.
Principios limitadores de la autonomía procesal
La autonomía procesal no es absoluta. Para garantizar la primacía, unidad y efectividad del Derecho de la Unión, el TJUE ha desarrollado cuatro principios que actúan como contrapeso. Su fuerza es tal que, en palabras de Michal Bobek, la autonomía procesal nacional resulta en la práctica “not-so-autonomous”. Estos cuatro principios, que se aplican cuando el justiciable deriva el derecho invocado del Derecho comunitario —no cuando se funda en el Derecho nacional—, son:
- Primacía del Derecho de la Unión, proclamada en Costa v. ENEL (as. 6/64) y reafirmada en Internationale Handelsgesellschaft (as. 11/70) y Simmenthal (as. 106/77). Implica que toda norma nacional —incluidas las constitucionales— cede frente a los Tratados y actos de la Unión. Aunque en materia de arbitraje su influencia ha sido menor, el TJUE la ha aplicado en conflictos relativos a la tutela judicial efectiva, como en Åkerberg Fransson (C-617/10, apartado 29) y Melloni (C-399/11, apartado 60), donde estableció que los Estados pueden aplicar estándares nacionales siempre que no comprometan la primacía, unidad ni efectividad del Derecho de la Unión. Este principio podría ser decisivo en el asunto Cabify España (C-244/25), en el que se debate si la jurisprudencia constitucional española sobre control externo del laudo puede limitar derechos fundamentales reconocidos en el Derecho de la Unión.
- Unidad (o uniformidad) del Derecho de la Unión, garantizada a través de la cuestión prejudicial de interpretación del art. 267 TFUE, considerada piedra angular del sistema jurisdiccional europeo. Los Estados deben prever en sus legislaciones procesales o arbitrales que en algún trámite del proceso legal, un órgano jurisdiccional del Estado miembro revise —aunque sea en un trámite procesal limitado e incidental— la aplicación del Derecho de la Unión y pueda plantear cuestión prejudicial. Así lo sostuvo el TJUE en Broekmeulen (246/80, apartado 16), Nordsee (102/81, apartado 12) y Eco Swiss (C-126/97, apartado 32). El principio llevó también a declarar incompatibles con el art. 344 TFUE los arbitrajes en tratados de inversión (Achmea (C-284/16, apartados 35-37 y 43) PL Holdings (C-109/20, apartados 46 y 47) Komstroy (C-741/19, apartados 42 y 53). En Seraing, el Tribunal afirmó que las partes no pueden mediante arbitraje eludir principios esenciales del Derecho de la Unión, y que el control judicial debe garantizar el respeto al orden público de la Unión.
- El principio de efectividad pretende que las normas comunitarias no se limiten a ser meramente promulgadas sino que sean tuteladas de forma efectiva en los procesos legales en los que los justiciables las invoquen.
- El cuarto principio limitador, el de cooperación leal, está recogido en el art. 4.3 TUE, y exige que las instituciones de la Unión y de los Estados miembros —tanto los legisladores como los órganos judiciales de cada uno de ellos— cooperen lealmente para conseguir el cumplimiento de los objetivos y misiones de la Unión Europea.
En suma, aunque los Estados mantienen autonomía para configurar sus sistemas procesales y permitir incluso el arbitraje obligatorio, dicha autonomía se encuentra restringida por los principios de primacía, unidad, efectividad y cooperación leal cuando el justiciable funda su derecho en el ordenamiento jurídico de la Unión y/o cuando normas o políticas nacionales obstaculizan la consecución de objetivos o misiones de políticas de la Unión.
¿Cuándo se fundamenta un derecho subjetivo en el Derecho de la Unión?
Esto ocurre cuando el justiciable deriva su derecho directamente de una disposición de los Tratados (TUE, TFUE o la Carta de Derechos Fundamentales) o de un Reglamento, por su efecto inmediato. También cuando se ejercita mediante normas nacionales que transponen directivas o mediante disposiciones de Derecho internacional vinculantes para la Unión.
La jurisprudencia del TJUE muestra que, a través de la doctrina de la efectividad, se ha asegurado la tutela de derechos basados en normas nacionales de transposición de directivas. En Bulicke (C-246/09) declaró que los plazos procesales no pueden hacer imposible el ejercicio de derechos de igualdad. En Athinaïki Techniki (C-145/08 y C-149/08) exigió recursos efectivos en contratación pública sin condicionar la indemnización a la anulación previa del acto. En Infrabouw y De Jong (C-568/08) afirmó que las medidas cautelares deben ser efectivas aunque se adapten reglas nacionales, y en Wall AG (C-91/08) impuso garantizar recursos contra modificaciones ilegales de concesiones. En materia de consumo, el TJUE ha flexibilizado normas nacionales para dar efectividad a la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas. En Aziz (C-415/11) declaró que la legislación española no podía impedir el control judicial de cláusulas en hipotecas durante la ejecución, obligando a jueces nacionales a interpretar o inaplicar normas internas contrarias a la eficacia de la Directiva.
El principio de efectividad
El principio de efectividad busca garantizar que el Derecho de la Unión no se reduzca a una simple declaración normativa contenida en un texto legal, sino que, superando las lagunas de la legislación nacional o las limitaciones propias de los ordenamientos procesales de los Estados miembros, asegure una tutela real y efectiva de los derechos que el ordenamiento de la Unión reconoce a los justiciables.
El principio de efectividad tiene una formulación clásica que sigue plenamente vigente, sin perjuicio de que, adicionalmente, a partir del Tratado de Lisboa (2007), la efectividad del Derecho de la Unión Europea ha sido reforzada mediante la inclusión en los Tratados fundacionales de dos disposiciones clave: el artículo 19.1(2) del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 47.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en adelante, “la Carta”).
La limitación de la autonomía procesal de los Estados miembros con el propósito de garantizar la efectividad del ordenamiento jurídico de la Unión fue establecida por primera vez en dos sentencias del TJUE de 16 de diciembre de 1976, dictadas en los asuntos Rewe-Zentralfinanz (asunto 33/76) y Comet (asunto 45/76). Atendiendo a los nombres con que se conocen estas decisiones, me permito la licencia de referirme a esta formulación clásica del principio como la efectividad Rewe-Comet, a fin de distinguirla de desarrollos posteriores vinculados a los artículos 19.1(2) TUE y 47.1 de la Carta, centrados en la tutela judicial de los derechos. A esta segunda manifestación del principio de efectividad me referiré, al igual que hacen algunos autores extranjeros, como la efectividad de la tutela judicial efectiva de los derechos o, de forma abreviada, efectividad TJED.
Expondré por separado ambos principios de efectividad, ya que presentan algunas diferencias conceptuales que son relevantes en el contexto del arbitraje. Sin embargo, no se debe olvidar que ambos principios se solapan en muchos aspectos.
La efectividad Rewe-Comet
La formulación clásica del principio de efectividad surge de la necesidad de conciliar el respeto a la competencia exclusiva de los Estados miembros para organizar sus órganos jurisdiccionales y establecer sus propias normas procesales, con la exigencia inherente a una Comunidad de Derecho, en la que las normas no deben limitarse a ser promulgadas, sino también han de ser efectivamente aplicadas. Al formular el principio de efectividad Rewe-Comet, el TJUE razona siempre, como primera premisa, reconociendo la autonomía procesal de los Estados miembros para precisar acto seguido que dicha autonomía se encuentra sujeta a dos límites fundamentales impuestos por el Derecho comunitario: los principios de equivalencia y de efectividad.
El principio de equivalencia exige que la normativa procesal nacional aplicable a los derechos derivados del Derecho de la Unión no sea menos favorable que la que rige para derechos similares de origen interno.
Por su parte, el principio de efectividad impone que la regulación procesal nacional no haga imposible en la práctica ni excesivamente difícil el ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico comunitario.
Numerosas sentencias del TJUE recogen y reiteran este principio en su formulación clásica. A título ejemplificativo, pueden citarse las de 10 de julio de 1997, Palmisani, C-261/95, apartado 28, de 8 de noviembre de 2005, Leffler, C-443/03, apartado 50, y de 14 de enero de 2010, Kyrian, C-233/08, apartado 62. En algunas de estas resoluciones, la doctrina se expresa con especial contundencia, llegando a imponer a los órganos jurisdiccionales nacionales la obligación de “no aplicar, en su caso, una norma nacional que lo obstaculice o de interpretar una norma nacional que haya sido elaborada teniendo en cuenta únicamente una situación puramente interna con el fin de aplicarla a la situación transfronteriza de que se trate” (Leffler, apartado 51).
La efectividad TJED
Esta expansión más reciente del principio de efectividad se funda en dos disposiciones introducidas en los Tratados en 2007, aplicables desde el 1 de enero de 2009: la incorporación de la Carta a los Tratados fundacionales y la inclusión del nuevo art. 19.1.(2) en el TUE, si bien cabe buscar antecedentes de esta efectividad en la sentencia del TJUE de 13 de marzo de 2007 dictada en el asunto Unibet (C-432/05) antes de la celebración del Tratado de Lisboa en diciembre de 2007.
El Tratado de Lisboa 2007 incorporó la Carta a los textos básicos de la UE. La Carta tiene el mismo valor jurídico que el TUE y el TFUE (art. 6.1 TUE, en relación con el art. 1.1 del TUE) y, junto con estos dos Tratados, conforma los tres textos fundamentales de la UE actual. Conforme al art. 51.1 de la Carta, “Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión”. Es decir, el ámbito de aplicación de la Carta se delimita por la materia del derecho invocado: que sea un derecho que el justiciable funde en el Derecho de la Unión. El art. 47.1 de la Carta dispone lo siguiente: “Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo.”
En las sentencias Åkerberg Fransson (apdo. 29) y Melloni (C-399/11, apdo. 60), el TJUE precisó que los tribunales nacionales pueden aplicar sus propios estándares de protección de derechos fundamentales siempre que no reduzcan el nivel garantizado por la Carta ni afecten a la primacía, unidad y efectividad del Derecho de la Unión. Esto resulta relevante en España, donde coexisten tres regímenes de tutela judicial efectiva —art. 24 CE, art. 6 CEDH y art. 47 de la Carta— que generan distintos niveles de protección en el arbitraje privado a tenor de la jurisprudencia del TC, el TEDH y el TJUE, que no es coincidente en elgunos aspectos.
Otra innovación clave del Tratado de Lisboa de 2007 fue la incorporación del art. 19.1(2) TUE, que obliga a los Estados miembros a “establecer las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión”. Aunque su tenor pueda parecer general o programático, el precepto impone un deber directo y concreto: las normas procesales nacionales, dentro de la autonomía de cada Estado, deben prever cauces que permitan alegar y defender eficazmente los derechos derivados del Derecho de la UE. En la sentencia Seraing (C-600/23, apdos. 118-119 y jurisprudencia citada), el TJUE subrayó que el art. 47.1 de la Carta basta por sí mismo para reconocer un derecho subjetivo invocable y que el art. 19.1(2) TUE, por su formulación clara y precisa, tiene efecto directo. De ello resulta que la exigencia de un cauce procesal no depende de que el legislador nacional lo haya establecido: el justiciable puede invocarlo directamente ante el juez si no existe vía legal disponible. Asimismo, en YS v NK AG (C-223/19, apdo. 96), el Tribunal advirtió que la inexistencia de un cauce que permita al juez conocer, siquiera incidentalmente, de los derechos derivados del Derecho de la Unión supondría una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del art. 47.1 de la Carta.
La efectividad TJED constituye una limitación específica a la autonomía procesal de los Estados miembros, distinta tanto de la efectividad Rewe-Comet como de la doctrina general del efecto útil, aunque con numerosos paralelismos. La efectividad clásica surgió en el marco del Tratado CEE como contrapeso a la autonomía procesal nacional, para evitar que las normas internas hicieran imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos derivados del Derecho comunitario. Por ello, la efectividad Rewe-Comet se aplica a la tutela procesal de todos los derechos que los justiciables obtienen del ordenamiento de la Unión, y no solo a los derechos fundamentales reconocidos en la Carta. En cambio, la efectividad TJED se apoya en la lógica del Rechtsstaat —la Comunidad de Derecho— y su ámbito de aplicación se restringe a la protección de los derechos fundamentales, sin extenderse a todos los derechos de la Unión.
Los límites de ambas doctrinas también difieren. En la efectividad clásica, el límite lo marca el respeto a la soberanía estatal: si el procedimiento nacional no impide ni dificulta de modo excesivo el ejercicio de derechos de la Unión, no procede la intervención del Derecho comunitario. En cambio, el principio de efectividad TJED está sujeto al art. 52.1 de la Carta: las restricciones deben estar previstas por la ley, respetar el contenido esencial de los derechos y ser necesarias para objetivos de interés general reconocidos por la Unión o para proteger derechos y libertades de terceros.
El cambio en el texto legal del TUE es claro y la diferencia, al menos teórica, entre ambas efectividades también, pero ¿ha reconocido el TJUE este cambio en su jurisprudencia? No es fácil trazar un mapa coherente de resoluciones. En ocasiones, el TJUE ha seguido aplicando la efectividad Rewe-Comet a supuestos que parecen casos claros de protección judicial efectiva de los derechos (ejemplos, los asuntos Donau Chemie, C-536/11; ÖBB Personenverkhr, C-417/13, o East Sussex Council, C-71/14). Ha seguido razonando conforme a la efectividad Rewe-Comet incluso en algunos supuestos en los que el tribunal remitente planteaba la pregunta en términos del art. 47 de la Carta (ejemplo: el asunto ÖBB Personenenverkehr). Podría decirse que, a menudo, el TJUE recurre en su argumentación a las dos efectividades, aplicándolas de forma indistinta y acumulada, sin distinguirlas.
Sin embargo, hay casos en los que el TJUE resuelve cuestiones prejudiciales aplicando solo el principio de efectividad TJED, sin hacer referencia a los razonamientos clásicos de la efectividad Rewe-Comet (sentencias del TJUE de 26 de septiembre de 2013, Texdata Software, C-418/11, apartados 70-89, de 17 de septiembre de 2014, Liivimaa Lihaveis, C-562/12, y de 23 de octubre de 2014, Olainfarm, C-104/13, apartados 35-40). También hay casos en los que el TJUE responde sobre la base del art. 47 de la Carta, pese a que el tribunal remitente planteó la pregunta aludiendo a la efectividad Rewe-Comet (sentencia del TJUE de 22 de octubre de 2010, DEB v Alemania, apartados 26, 29 y ss). Y en algunos casos, como el de la sentencia de 16 de julio de 2009, Mono Car Styling, C-12/08, apartado 49, el TJUE subrayó que los requisitos de la efectividad Rewe-Comet deben cumplirse además de los de la efectividad TJED, sugiriendo que se trata de dos principios independientes.
El conjunto de resoluciones podría resumirse señalando que las cuestiones sobre objeciones al acceso a la jurisdicción ordinaria o las renuncias a esta jurisdicción se enmarca en la tutela de los derechos fundamentales y, en particular, en el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 47.1 de la Carta. La validez del consentimiento al convenio arbitral y el alcance del efecto relativo del convenio inciden directamente en ese derecho, deben analizarse a la luz del artículo 6 CEDH, de los artículos 24.1 y 10 CE en España y, en todo el territorio de la Unión, del artículo 47.1 de la Carta cuando estén en juego derechos de la Unión. De ello se sigue que, en un arbitraje con sede en un Estado miembro en el que se ventilan derechos derivados del Derecho de la Unión, no basta aplicar doctrinas nacionales —como la francesa o la española— sobre la validez del consentimiento o el efecto relativo del convenio arbitral: el límite será único en toda la Unión, el fijado por el TJUE al interpretar el artículo 47.1 de la Carta. Así, la autonomía de las doctrinas nacionales sobre acceso a la jurisdicción queda subordinada a las exigencias del Derecho de la Unión, proyectándose el principio de efectividad TJED también sobre el arbitraje cuando este afecte a derechos de la Unión. Estas materias inciden directamente en ese derecho fundamental a la tutela judicial, que parece que debe ser analizado a la luz del artículo 6 CEDH, de los artículos 24.1 y 10 CE en el caso español, y, en todo el territorio de la Unión, del artículo 47.1 de la Carta, si los derechos discutidos dimanan del ordenamiento de la Unión.
Los principios de efectividad Rewe-Comet y y TJED aplicados al arbitraje
En casos relacionados con el arbitraje, el TJUE aludió al principio de efectividad Rewe-Comet en las sentencias Eco Swiss (C-126/97) y Mostaza Claro, (C-168/05).
En Eco Swiss, apdo 45, el TJUE analizaba si un plazo de tres meses previsto en la legislación nacional para interponer una acción de nulidad contra el laudo es un plazo excesivamente corto que hace imposible o excesivamente dificil el ejercicio de los derechos. Resolvió que un plazo de tres meses no impedía la efectividad del derecho razonando que no hacía imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho.
En Mostaza Claro, apdos. 24 y ss, el TJUE resolvió sobre la dificultad o complejidad procedimental para alegar la inexistencia o nulidad del convenio arbitral en un contrato de consumo celebrado en España aplicando el test de la imposibilidad o excesiva dificultad. Se aprecia como el TJUE resuelve sobre complejidades procedimentales —plazos de prescripción o de ejercicio de los derechos— aplicando el principio de efectividad Rewe-Comet.
El principio de efectividad TJED ha sido mencionado en la jurisprudencia del TJUE relativa al arbitraje, especialmente al analizar disposiciones y cláusulas de resolución de controversias que excluyen el control jurisdiccional por parte de órganos judiciales estatales con posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. Las sentencias Achmea, Komstroy, PL Holdings y Seraing razonan en esta línea a partir del artículo 19.1 del TUE y/o del artículo 47.1 de la Carta.
En Achmea (apdos. 36-37), el TJUE vinculó el art. 19 TUE, base de la efectividad TJED, con la exigencia de que exista siempre un cauce procesal ante un órgano jurisdiccional nacional capaz de plantear cuestiones prejudiciales. Un tratado bilateral de inversiones que excluya tal acceso vulnera dicha exigencia (apdos. 43, 44, 46 y 49).
En Komstroy (apdo. 45), el Tribunal reiteró que el art. 19 TUE obliga a los Estados miembros a garantizar que el TJUE conserve su papel de intérprete supremo del Derecho de la Unión mediante el mecanismo prejudicial, fundamentando esta exigencia en la autonomía y eficacia del ordenamiento de la Unión (apdo. 46).
Finalmente, en PL Holdings (apdo. 45), declaró que un acuerdo arbitral ad hoc entre un inversor y un Estado miembro, al permitir eludir los cauces jurisdiccionales del art. 19.1 TUE, compromete directamente la efectividad del Derecho de la Unión al impedir el acceso al TJUE.
Sin perjuicio de la indudable relevancia que la sentencia Seraing presenta para el arbitraje en el ámbito del Derecho deportivo, opino que su principal novedad radica en que, en los considerandos 98 a 107, el Tribunal explicita los requisitos que deben cumplir las regulaciones procesales nacionales en materia de
Revisión de la validez de los laudos arbitrales o de su reconocimiento en los Estados miembros de la Unión,
para ser acordes con las exigencias de la efectividad TJED —arts. 19.1(2) TUJE y 47.1 de la Carta— y no de la efectividad clásica. Estos requisitos pueden sintetizarse en cuatro puntos.
Primero, si bien el artículo 19.1(2) TUE no exige que el justiciable disponga de un procedimiento autónomo orientado a controlar la conformidad de un laudo arbitral con el Derecho de la Unión, sí impone la obligación de que las legislaciones procesales o arbitrales nacionales prevean al menos un mecanismo incidental que permita someter esa cuestión a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que pueda plantear una cuestión prejudicial (Seraing, apdos. 99 y 100).
Segundo, los órganos jurisdiccionales nacionales deben poder ejercer un control efectivo del laudo cuando este implique la interpretación o aplicación de principios o disposiciones que forman parte del orden público de la Unión o que confieran derechos o libertades a los particulares. A tal efecto, corresponde al tribunal nacional verificar la correcta interpretación y aplicación de esas disposiciones, así como sus consecuencias jurídicas en el caso concreto resuelto en el arbitraje (Seraing, apdo. 101).
Tercero, los órganos jurisdiccionales que revisan la validez de un laudo no pueden limitarse a anularlo por su incompatibilidad con el Derecho de la Unión. Deben, en el marco de sus competencias y conforme a la normativa nacional aplicable, adoptar todas las medidas necesarias para que dicha incompatibilidad no subsista, dictando una resolución judicial que tutele el derecho subjetivo del justiciables, asegurando así que el control jurisdiccional resulte realmente efectivo (Seraing, apdos. 102-104).
Cuarto, los tribunales encargados de controlar la validez de los laudos arbitrales deben de poder garantizar, mediante medidas cautelares, la protección provisional de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión (Seraing, apdos. 105 y 106).
Los dos primeros requisitos no resultan novedosos, pero sí lo son el tercero y el cuarto, introducidos por primera vez en la jurisprudencia del TJUE sobre arbitraje. En Seraing, el Tribunal afirma, en primer lugar, que el efecto directo del art. 19.1(2) TUE permite al justiciable invocar, en la acción de anulación del laudo (en España, ante el TSJ), no solo el derecho a su nulidad, sino también a que dicho órgano se pronuncie sobre el fondo del litigio, estimando o desestimando las pretensiones fundadas en el Derecho de la Unión vulneradas por el laudo. Esta consecuencia se impone incluso si la legislación nacional no prevé expresamente esa facultad, y alcanza tanto a la estimación como al rechazo de las pretensiones arbitrales. En segundo lugar, la sentencia exige que el órgano judicial competente pueda adoptar medidas cautelares que aseguren la tutela efectiva de los derechos derivados del Derecho de la Unión, con independencia de lo dispuesto en la normativa procesal o arbitral nacional. Aunque no lo indique expresamente, cabe entender que los estándares de alegación y prueba aplicables son los propios del Derecho de la Unión, y no los del ordenamiento interno.
Una última observación sobre Seraing se refiere a la noción de efectividad empleada por el TJUE, en parte condicionada por la forma en que el tribunal belga planteó la cuestión prejudicial. La sentencia no aplica la efectividad clásica —basada en los principios de equivalencia y efectividad—, sino una orientada a garantizar un acceso real y útil a la tutela judicial de los derechos de la Unión, incluso en procedimientos de anulación, reconocimiento o ejecución de laudos arbitrales. En mi opinión, la decisión resulta coherente con la jurisprudencia previa, aunque no sea sencillo afirmarlo con certeza.
Como he expuesto, parece que el TJUE recurre a la efectividad Rewe-Comet cuando la complejidad del derecho procesal interno dificulta el ejercicio de los derechos de la Unión; en cambio, cuando lo que está en juego es la falta de acceso del justiciable a un órgano jurisdiccional nacional —aunque sea solo de forma incidental— que permita plantear una cuestión prejudicial, fundamenta su análisis en la efectividad TJED.
Dos sentencias del TJUE del mismo día, de 1 de agosto de 2025, ilustran esta distinción: en Volkswagen AG (C-666/23), relativo al plazo de ejercicio de una acción indemnizatoria y al conocimiento de los elementos necesarios para interponerla, el TJUE aplicó los principios de la efectividad clásica; en Seraing, en cambio, resolvió los impedimentos derivados de un convenio arbitral y de un laudo respecto al acceso a la justicia civil mediante la doctrina de la efectividad TJED.
La resolución de la cuestión prejudicial planteada en Cabify España (C-244/25) presumiblemente aplicará el principio de primacía, al tratarse de un conflicto directo entre distintos niveles de protección de derechos fundamentales, ya sea conforme al art. 47.1 de la Carta o a los arts. 24.1 y 10 de la Constitución. No obstante, brinda al TJUE la ocasión de confirmar, matizar o corregir la doctrina fijada en Seraing aplicando principios de la moderna efectividad TJED. A mi juicio, la doctrina del TC sobre el “control externo del laudo” —recogida, entre otras, en las SSTC 146/2024, de 2 de diciembre, 17/2021, de 15 de febrero, y 65/2021, de 15 de marzo— será declarada incompatible con las exigencias del art. 19.1(2) TUE y del art. 47.1 de la Carta, dado que en el arbitraje entre Cabify y Auro se discutían cuestiones derivadas del Derecho de la Unión.
El principio de cooperación leal
Por el principio de cooperación leal, todos los poderes de los Estados miembros y las Instituciones de la Unión Europea están obligados a cooperar para la consecución de los objetivos y fines de las políticas de la Unión. A través de este principio se asegura la primacía, la unidad y la efectividad del Derecho comunitario, de modo que estos tres principios deben considerarse en conjunto con el deber de cooperación leal, como la hace el TJUE en sus sentencias. El principio de cooperación ha estado recogido en el texto de los Tratados desde sus inicios, es decir, en el art. 5 del Tratado CEE, luego en el art. 10 TCE y, actualmente, en el art. 4.3 del TUE, que establece lo siguiente:
Conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados.
Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión.
Los Estados miembros ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión.
Sobre el deber de cooperación leal conviene hacer tres precisiones.
Primera, el art. 4.3 TUE lo configura como una obligación recíproca de los Estados miembros y de las instituciones de la Unión, pero de carácter asimétrico: está orientado únicamente a garantizar la consecución de los fines y políticas de la Unión, no a salvaguardar los intereses o competencias estatales. Su finalidad esencial es asegurar la primacía y eficacia del Derecho de la Unión, evitando que disposiciones o políticas nacionales obstaculicen los objetivos comunes.
Segunda, el reparto competencial entre la Unión y los Estados es irrelevante para su aplicación. El deber de cooperación se impone tanto en materias de competencia exclusiva o compartida de la Unión como en aquellas reservadas a los Estados. Que una materia sea competencia exclusiva estatal no exime del cumplimiento de la obligación prevista en el art. 4.3 TUE.
Tercera, el ámbito propio del principio de cooperación leal no es aquel en el que existe normativa de la Unión directamente aplicable que entre en conflicto con el Derecho interno —supuesto que se resuelve mediante el principio de primacía—, sino los casos en que Unión y Estados han ejercido sus respectivas competencias adoptando normas o políticas potencialmente contradictorias.
Pese a su formulación aparentemente amplia y general —que podría dar la impresión de requerir desarrollo normativo ulterior—, el principio de cooperación leal ha servido de fundamento para aplicaciones concretas de gran relevancia en la evolución del Derecho de la Unión. Sobre esta base se han consolidado reglas bien conocidas por la doctrina y la jurisprudencia europeas: así, la cooperación leal obliga a los tribunales nacionales a garantizar la plena eficacia de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión (STJUE, 19 de junio de 1990, Factortame, C-213/89, ap. 19) y a interpretar el Derecho nacional de conformidad con el texto y la finalidad de las directivas europeas (véase sentencias del TJUE de 10 de abril de 1984, Von Colson, 14/83, ap. 26; de 8 de octubre de 1987, Kolpinghuis Nijmegen, 80/86, ap. 12; y de 13 de noviembre de 1990, Marleasing, C-106/89, apdo. 8). El deber de cooperación leal constituye, por tanto, el fundamento por el que se exige que los jueces nacionales interpreten la legislación nacional conforme al texto, espíritu y objetivos perseguidos por los Tratados y por el Derecho derivado de la Unión.
El principio obliga a todos los poderes estatales. Los legislativos deben adoptar las medidas necesarias para aplicar las políticas de la Unión, mientras que los órganos judiciales, desde Von Colson (14/83, ap. 26), tienen el deber directo de cooperar en la efectividad del Derecho de la Unión, como han reiterado las sentencias Marleasing (C-106/89, ap. 8), Faccini Dori (C-91/92, ap. 26), Inter-Environnement Wallonie (C-129/96, ap. 40), Carbonari (C-131/97, ap. 48) y Pfeiffer (C-397/01 a C-403/01, ap. 110).
La combinación del principio de cooperación leal (art. 4.3 TUE) y el efecto directo del art. 19.1(2) TUE dibuja una arquitectura judicial europea distinta de la de los Estados miembros. En estos, los jueces ejercen su función sujetos a la ley nacional (art. 117.3 CE, en España), y la efectividad en la protección de los derechos depende en gran medida del legislador procesal.
El panorama cambia cuando están en juego derechos derivados del Derecho de la Unión. El art. 19.1(2) TUE, dotado de efecto directo (Seraing, ap. 119), exige un cauce procesal que garantice su tutela. El justiciable puede invocar directamente este derecho, calificado como fundamental en el art. 47.1 de la Carta (YS v NK AG, C-223/19, ap. 96). En consecuencia, los jueces nacionales deben cooperar lealmente con el TJUE, adaptando el procedimiento interno si es necesario para asegurar una protección efectiva.
Ello no significa que el justiciable pueda prescindir de los cauces procesales nacionales, que sigue obligado a utilizar. Sin embargo, si estos hacen imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho, o si no existe vía alguna —ni siquiera incidental—, entran en juego las efectividades Rewe-Comet y TJED, que obligan al juez a articular un mecanismo que garantice la tutela, aunque no esté previsto en la legislación procesal aplicable. La conclusión se invierte respecto del modelo nacional: cuando el derecho invocado tiene fundamento en el Derecho de la Unión, su efectividad no depende del acierto técnico del legislador interno, sino de la obligación de cooperación leal que incumbe a los jueces nacionales.
Aplicación del principio de cooperación leal al arbitraje
En materia de arbitraje, el principio de cooperación leal adquiere especial relevancia porque la Unión Europea carece de una política común específica en este ámbito. Si existieran normas de la Unión en conflicto con el derecho arbitral nacional, regiría el principio de primacía, pero, en su ausencia, la coordinación entre ambos órdenes descansa en la cooperación leal, que asegura la realización de los fines y políticas de la Unión, en particular el correcto funcionamiento del Espacio Judicial Europeo en materia civil y mercantil.
Así, el ejercicio por parte de España de sus competencias exclusivas o compartidas en arbitraje no la exime de garantizar que su normativa y jurisprudencia no obstaculicen esos objetivos. El TJUE ha recordado en varias sentencias que el deber de cooperación leal se proyecta también en este ámbito.
En Nordsee (asunto 102/81, apdo 12), el TJUE recurrió al principio de cooperación leal para justificar que la legislación nacional de un Estado miembro no puede dejar a decisión de árbitros privados la determinación final de los derechos y obligaciones fundadas en el ordenamiento jurídico comunitario, sino que dicha decisión deben tenerla los órganos judiciales. En Almelo (C-393/92, apartado 23), el TJUE vinculó expresamente el principio de cooperación leal con los principios de primacía y de aplicación uniforme del Derecho comunitario. Con base en ello, concluyó que el juez nacional, al conocer de una acción de anulación o revisión de un laudo arbitral, está obligado a controlar que la interpretación y aplicación del Derecho de la competencia comunitario efectuada en el laudo se ajusta a los principios y normas de la Unión, incluso en supuestos de arbitraje en equidad o en modalidad de amigable composición.
En Achmea (C-284/16), el Tribunal recurrió expresamente el art. 4.3 TUE como fundamento de la obligación de los Estados miembros de garantizar, tanto mediante actos legislativos como mediante resoluciones judiciales, el cumplimiento efectivo del Derecho de la Unión (apdo 34). Sobre esa base, el TJUE concluyó que los Estados miembros no pueden pactar mecanismos de resolución de controversias en materia de inversiones que sustraigan dichas controversias al control interpretativo del TJUE, tal como exige el artículo 344 TFUE.
En el mismo sentido, la sentencia PL Holdings (C-109/20) consideró que la sumisión a arbitraje ad hoc de controversias relativas a la protección de inversiones, sin posibilidad de control judicial conforme al Derecho de la Unión, supone una infracción del principio de cooperación leal establecido en el art. 4.3 TUE. En los apdos. 46 y 55, el Tribunal subrayó que la elusión del sistema jurisdiccional previsto por los Tratados invalida los acuerdos arbitrales en estos supuestos.
El asunto London Steamship (The Prestige) C-700/20
El deber de cooperación leal se manifestó de forma implícita, pero con especial intensidad, en el asunto London Steamship (The Prestige) (C-700/20), donde el TJUE examinó la incompatibilidad entre una norma nacional de procedimiento —el efecto de cosa juzgada de una resolución que homologaba un laudo arbitral— y los principios fundamentales del Reglamento 44/2001 (Bruselas I), destinado a garantizar la libre circulación de resoluciones en materia civil y mercantil.
El TJUE declaró que los tribunales de un Estado miembro —en este caso, el Reino Unido antes del Brexit— no podían invocar una resolución que homologaba un laudo arbitral dictado en Londres para impedir la ejecución en Inglaterra de una sentencia pronunciada por tribunales españoles en las circunstancias del caso concreto. El litigio se centraba en una resolución judicial inglesa que, aplicando el derecho nacional de arbitraje, extendía un convenio arbitral contenido en las reglas de una mutua de seguros de protección e indemnización a terceros perjudicados que no lo habían consentido. La validez y los efectos del convenio arbitral se rigen por el derecho nacional aplicable, conforme a las reglas de conflicto del foro (art. 1.2.e del Reglamento Roma I y considerando 12, párr. 1 del Reglamento Bruselas I bis), como reconoce el propio TJUE. Del mismo modo, la competencia de los tribunales ingleses para pronunciarse —de forma principal o incidental— sobre la validez y alcance de un convenio arbitral estaba sólidamente fundada (considerando 12, párr. 2 del Reglamento Bruselas I bis). En consecuencia, tanto la determinación del derecho aplicable como la competencia judicial correspondían al ordenamiento nacional del Estado miembro en cuestión —en este caso, el inglés, antes del Brexit—. De ahí surge la pregunta: si la materia estaba regulada por el derecho nacional de un Estado miembro y no por el de la Unión, ¿con qué fundamento podía el TJUE intervenir y cuestionar la actuación de un tribunal inglés? La respuesta, a mi juicio, se encuentra en el apartado 54 y en el punto primero del fallo de la sentencia London Steamship (The Prestige). En particular, en el pasaje que afirma que
“[…] el laudo arbitral en cuyos términos se ha dictado esa sentencia se emitió en unas circunstancias en las que no habría sido posible dictar, con observancia de las disposiciones y de los objetivos fundamentales de este Reglamento […]”.
Tales disposiciones y objetivos son desarrollados por el TJUE en los apartados 56 y 57 de la misma sentencia. De este modo, el Tribunal exige a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que, al ejercer sus competencias y aplicar su Derecho nacional, se abstengan de adoptar resoluciones que puedan comprometer la consecución de los fines de la Unión, en este caso respetando las disposiciones y objetivos del Reglamento Bruselas I, pieza esencial de la política común del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Se trata, en definitiva, de una aplicación del principio establecido en el artículo 4.3, párrafo tercero, del TUE.
El TJUE señaló que el laudo arbitral inglés vulneraba dos principios esenciales del Espacio Judicial Europeo: por un lado, el efecto relativo de la cláusula compromisoria en los contratos de seguro, que no puede oponerse al perjudicado que ejercita una acción directa contra el asegurador (apdos. 60-62); y, por otro, la infracción de las norrmas sobre procedimientos paralelos establecida en el artículo 27 del Reglamento Bruselas I, dado que el arbitraje se inició pese a existir ya un procedimiento pendiente en España con las mismas partes, objeto y causa (apdos. 64-69). De este modo, el Tribunal concluye que una sentencia dictada en los términos de un laudo arbitral que desconoce estos principios
“no puede […] impedir, en virtud del artículo 34, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001, el reconocimiento de una resolución recaída en otro Estado miembro” (apdo. 72).
Además, descarta que pueda acudirse al concepto de orden público del artículo 34.1 para suplir tal limitación, ya que
“el legislador de la Unión pretendió regular exhaustivamente la cuestión de la fuerza de cosa juzgada […] en los puntos 3 y 4 del artículo 34 […] excluyendo así la posibilidad de recurrir […] a la excepción de orden público” (apdo. 79; v. también fallo n.º 2).
Conclusiones
Aunque a menudo resultan poco visibles para abogados y árbitros, los principios de primacía, unidad, efectividad y cooperación leal imponen límites concretos a las legislaciones y jurisprudencias nacionales en materia de arbitraje. En particular:
- Los ordenamientos nacionales están supeditados a la Carta de Derechos Fundamentales y a la jurisprudencia del TJUE sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, y no a la doctrina constitucional interna, cuando se trata de materias regidas por el Derecho de la Unión. Esto incide especialmente en la fuerza obligatoria de los convenios arbitrales, en su capacidad de excluir la competencia de los tribunales civiles y en el alcance del control judicial sobre los laudos en procedimientos de nulidad, apelación, reconocimiento o ejecución dentro de la Unión.
- Los órganos judiciales civiles competentes para revisar la validez, nulidad, reconocimiento o ejecución de laudos arbitrales en el territorio de la Unión deben poder examinar con la intensidad necesaria la aplicación e interpretación del Derecho de la Unión realizada en los laudos, anularlos si infringen normas fundamentales y dictar una sentencia conforme al Derecho europeo.
- La legislación y la jurisprudencia nacionales en materia de arbitraje deben interpretarse y desarrollarse de modo que cooperen con los fines y misiones de la Unión, en particular con el correcto funcionamiento del Espacio Judicial Europeo, evitando resoluciones que pongan en riesgo los objetivos y normas esenciales de los reglamentos que lo estructuran en materia civil y mercantil.
foto: Maribel Alarcón


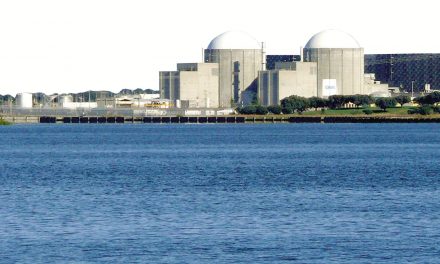





[…] ello, en este ámbito el principio de primacía desempeña un papel secundario frente al principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4.3 TUE. Este último resulta esencial para coordinar el Derecho […]