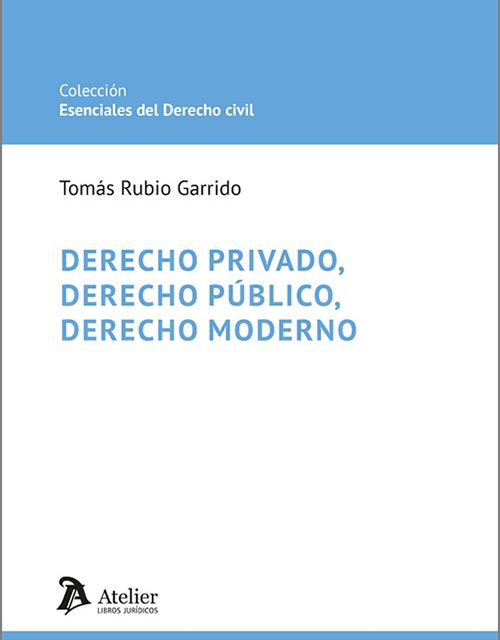Por Tomás Rubio Garrido
I.- Hay acuerdo en que la contraposición de Derecho privado y Derecho público es muy compleja.
Hay quienes dudan de que sea posible justificarla (en su caso, por completo o satisfactoriamente) e incluso muchos otros pasan de puntillas sobre ella, bien porque afirman que, al final, su conocimiento es más cosa de intuición que de razón, bien porque sostienen que, bajo su aparente simplicidad dual, compendia en verdad múltiples significados muy diversos según distintos contextos. Sin que falten los que consideran que se trata de una distinción a la postre falsa o mixtificante, bien por ser subproducto de ideologías políticas o de errores profundos en el manejo de las categorías jurídicas.
Ahora bien, es un hecho objetivo que una aproximación a la distinción, más o menos somera, no falta en ninguna Introducción al Derecho, sea de las que hoy se elaboran en la rama nueva llamada “Teoría General del Derecho” (o equivalentes), sea en las introducciones que aún aparecen habitualmente en el Derecho civil y en el Derecho administrativo (ni siquiera en las obras de aquellos autores que se pronuncian en contra de su contenido real o, en su caso, de su utilidad). Aunque esto pudiera sólo revelar la inercia, que es tan característica del saber jurídico, yo -lo adelanto ya- creo que también es un indicio de que la distinción tiene bastante trascendencia práctica y teórica.
Conclusiones del estudio
1) Se ha comprobado que la distinción entre Derecho privado y Derecho público no es una necesidad inexorable (a modo de un presupuesto cognoscitivo a priori) para desplegar la actividad jurídica en cualquiera de sus facetas.
En abstracto, por tanto, bien podría desarrollarse la actividad jurídica hoy manejando otras distinciones como herramientas básicas, o convirtiendo la contraposición en triparticiones o cuatriparticiones (u otras) o degradándola a meras etiquetas para designar ciertos regímenes especiales que flanqueasen un Derecho común.
Ahora bien, dejando, de este modo, nuestra contraposición en la región de las herramientas técnicas, más o menos contingentes, se ha acreditado también que, dando un paso hacia lo que es el verdadero prius para el saber jurídico, cual es la realidad social a la que el Derecho se dirige para su conformación, la distinción viene a intentar reflejar, con más o menos fortuna, un dato objetivo que no dudamos en calificar de constante. Ese dato es que toda sociedad humana se compone de personas que viven en sinergia y que, para hacerlo, generan siempre, de una forma u otra, unas estructuras de dirección, gobierno y autoridad. Son cosas que quedan reflejadas con los consabidos aforismos de “ubi societas, ibi ius” y “ubi societas, ibi potestas gubernativa”.
Por circunstancias que ya en sí tienen un alto grado de contingencia histórica, hemos comprobado que la locución de ‘Derecho privado’, en los ordenamientos europeos continentales, a partir de un cierto momento, ha venido a designar aquella parte del fenómeno jurídico en la que no hay una presencia decisoria de la instancia gubernativa (y donde, por tanto, aparece como protagonista eficiente principal el privatus, el singulus, el hombre, en suma), mientras que la de “Derecho público” intenta designar a toda aquella parte que, en cambio, viene referida a la actuación determinante de tal instancia gubernativa.
2) Se hace arduo afirmar que la distinción es sólo humo; o que es totalmente arbitraria; o que es toda ella un mero azar caprichoso acontecido en la historia. De hecho, puede reflexionarse sobre cómo la distinción en estudio, tras dársela por muerta en largos periodos del S.XX, y resultar vituperada con términos bien gruesos, recuperó con vigor su perfil y consecuencias aplicativas e interpretativas, llegando a nuestros días con lozanía (por más que, evidentemente, con perfiles mudados).
3) No hay ningún motivo ni de alarma ni de angustia ante el mero hecho de que la distinción no pueda tener en la actualidad el mismo perfil e implicaciones con que quedó acuñada a principios del S.XIX. Y, por lo mismo, se puede comprender por qué supone una inmensa arbitrariedad pretender aplicarla, tal como quedó acuñada contingentemente en el S.XIX, para analizar ordenamientos jurídicos de otros momentos, que respondían a diferentes organizaciones sociales y diferentes concepciones culturales.
Igualmente, situados en este plano de las categorías jurídicas, resultará que el posicionamiento que cada autor adopta frente a nuestra clasificación -si es meditada, claro-, nos revela ipso facto su orientación política y moral de fondo; como asimismo las coordenadas que al respecto ofrezca cada ordenamiento son un testigo fidelísimo de líneas inspiradoras políticas de fondo (autoritarias, liberales, etc.). Presuponen, precisamente, enjuiciamientos de valor sobre ese meollo duro de la realidad objetiva que es el conjunto de relaciones entre el hombre y los distintos planos comunitarios en que inexorablemente se inserta.
Por lo mismo, creo condenado al fracaso todo ensayo para ‘desideologizar’ o despolitizar la distinción, enfocándola sólo desde un punto de vista funcional, técnico, científico, sistemático o formal. Lo que hay que hacer es localizar los razonamientos políticamente cargados, para facilitar el debate y análisis constructivos. Pero pedir a un jurista que no tenga ideas políticas, o que ellas no se reflejen en sus razonamientos es, en mi opinión, imposible.
4) Se ha pasado revista en este estudio a muchas opiniones que consideran la distinción un dislate acientífico, un mero azar, un instrumento perverso para lograr la dominación de los proletarios o un mero divertimento conceptualista, gracioso o infausto, que carece en cualquier caso de consecuencias jurídicas.
La lista ni ha sido exhaustiva. Pero creo que basta para mostrar que no se trata de cuestiones meramente secundarias, ni metafísicas, erróneas o sólo aparentes. Tampoco se me hace aceptable que sean consecuencias jurídicas diseñadas en su totalidad por la malvada burguesía y el tenebroso “mercado”, para perpetuar la explotación de los trabajadores y personas socialmente vulnerables. Y muchas de ellas expresan mandatos normativos vigentes que, como rasgo elemental de nuestro estatuto de juristas, han de ser aplicados.
5) La organización normativa de la resolución de determinados problemas mediante técnicas de Derecho público y no de Derecho privado no es sólo una mera cuestión técnica (aunque, sin duda, también lo es); supone desapoderar en amplia medida a los ciudadanos en la búsqueda del modo concreto por el que hallar la solución jurídica a determinados problemas. Ello, en última instancia, presupone creación de órganos administrativos o asignación de nuevas funciones a tales órganos, a través de mil modos de gestión, directo o indirecto, lo que, a la postre, socializa determinados costes y gastos y supone incremento de la presión fiscal (pues el aparato administrativo ha de sufragarse y no es barato, como toda la historia acredita), así como crea ámbitos de poder concreto para las personas que dirigen, interna o externamente, tales órganos.
Evidentemente, la adopción de técnicas normativas de Derecho privado -que en absoluto excluyen límites para el área de libre elección, ni técnicas de la llamada ‘Administración del Derecho privado’ (homologaciones, autorizaciones, licencias, intervenciones de autoridades como requisitos de forma, inscripciones en registros públicos, etc.)- apuntan a consecuencias globales de signo contrario.
Y aún cabe ahondar un poco más. Hay indudables inercias sociológicas que se siguen de los planteamientos expuestos: tendencia en los miembros de todo aparato burocrático a generar un esprit de corps que, además, se orienta a favor de lo que beneficie al propio aparato y su vigor; implicaciones culturales consistentes en esperar toda solución del aparato administrativo y no de la propia iniciativa -con repercusiones psicológicas en aspectos de esfuerzo propio y autorresponsabilidad-; anhelo de buena parte de la sociedad de alcanzar estabilidad y seguridad mediante la adquisición del status de funcionario o similares; relevancia social mayor que cobran aquellos que, en última instancia, son los que elaboran la decisión que va a quedar exteriorizada como acto administrativo (entendido en sentido sustancial) o acto normativo, así como de aquellos que influyen en quienes elaboran tales decisiones (conseguidores, lobbistas, etc.).
Lo dicho hasta se advierte, en clave más teórica, en diferentes visiones de lo que habría de significar un ‘Estado social’. Pues quedan enfrentadas posturas que conectan tal locución sencillamente a la mayor dimensión, sustancialmente decisoria y regulativa, del poder gubernativo y aquellas que la interpretan intentando hacer énfasis en el llamado ‘pluralismo social’, a través de una potenciación de ámbitos del Derecho privado, en el que los criterios decisorios relevantes quedasen deferidos, en primera instancia, a grupos, asociaciones y entidades surgidas de la iniciativa privada.
Son, en suma, planteamientos globales que tienen trascendencia política, en el sentido más noble del término, es decir, como discusión de política del Derecho en torno a las mejores técnicas organizativas para alcanzar determinados resultados que se consideran los más adecuados o justos para problemas de la vida en sociedad.
Por ello, estamos en una materia en que los debates entre juristas, aun presuponiendo la máxima buena fe en todos, han alcanzado cotas intensas de acaloramiento (lo cual, en verdad, es signo distintivo de toda cuestión jurídica realmente importante para la vida cotidiana de los ciudadanos).
Es más, la historia parece mostrar que, cuando se produce un exceso de apoderamiento, a través de los concretos cauces técnicos jurídicos que se elijan, de las potestades político-administrativas (sobredimensión del Derecho público) acaban por sufrir las libertades individuales, y resultan beneficiarios los concretos grupos sociales que controlan o medran con tales estructuras (disfrute por ellos del patrimonio público, orientación sustancial a su favor del sesgo de las decisiones de los entramados burocráticos, nepotismos, aprovechamientos de los flujos por los que corre el “dinero público”, etc.), generándose en la vida en sociedad mecanismos muy peculiares de nuevos patronatos, infeudaciones, sustanciales vasallajes, etc.
Cuando el exceso acontece en sentido opuesto, aparecen como beneficiarios los grupos sociales que logran prevalecer de manera fáctica en las relaciones sociales (generando, a su vez, otras formas de clientelismo).
Todo ello también cristaliza en lógicas distintas, en nuestros ordenamientos, que acaban por desplegar los juristas dedicados al Derecho privado y al público. Más allá del conservadurismo con que habitualmente los primeros son descritos (sobre lo cual habría mucho que discutir) sí es apreciable en ellos una mayor confianza en los resultados sociales que se siguen de aceptar ámbitos de libre actuación individual y, consiguientemente, de asociaciones y cooperaciones libres, mientras que en los segundos lo anterior suele trocarse por fe en los benéficos efectos de una autoridad desplegada por el poder público. Eso repercute de manera sutil, pero apreciable, en muchas cosas de importancia. Porque, en una palabra, tiende a desvelar una diferente concepción del papel que ha de tener el individuo y la persona en la política, que, de manera esquemática, puede ilustrarse con la contraposición ciudadano con libre albedrío, que, desde tal premisa, colabora para los objetivos sociales, o súbdito que ha de acatar las funciones sociales que se le imponen por los ilustrados, duces y dirigentes naturales.
6) Por la larga lista de consecuencias, aplicativas y culturales en sentido amplio, no puede sorprender que la distinción entre Derecho privado y público sigue hoy formando parte, en los países de la Europa continental, de la gramática jurídica básica que estructura nuestras mentes desde los primeros estudios y que, como señalé en el Cap.1, aparezca tratada en todos los índices de la Teoría General del Derecho o de todas las introducciones del Derecho civil y de Derecho administrativo (incluso por autores que muestran dudas o que abiertamente llegan a criticar la distinción).
7) Con una carga política tan intensa como la acreditada, los distintos debates sobre nuestra distinción suelen quedar envueltos en marcados perfiles ideológicos. Por supuesto, el presente trabajo el primero.
En el presente estudio se han relacionado, en el tema que nos ocupa, un ramillete de coletillas y latiguillos de índole cuasi-propagandística realmente notable. Sólo como recordatorio: liberalismo = individualismo egoísta (con el que siempre gana el más fuerte o el más rico); intervención político-social del Estado = justicia; mero Estado de Derecho = oligarquía capitalista; “Estado social avanzado” = mayor justicia social e igualdad sustancial; “lógica del sujeto” = engaño de los poderosos del mercado; “Estado fuerte” = bendición para los socialmente menesterosos; el Derecho privado como máximo instrumento para defender la dignidad o la libertad de la persona; el Derecho privado más cercano, en sus regulaciones, por determinación y/o conclusión, del Derecho natural; etc.
8) Todas las implicaciones técnicas e ideológicas que han sido identificadas, estando el Derecho en la historia y siendo obra siempre de los hombres, conllevan que las líneas de demarcación entre el Derecho privado y el Derecho público no pueden ser fijas, ni apriorísticamente establecidas.
9) He defendido que la línea de demarcación sea manejada y comprendida de la mano de criterios sustanciales, realistas o causales, a los que dediqué todo el punto 11.
Criterios meramente formales (qué instrumento o “forma” jurídica esté presente; el nombre de la ley que sea la aplicable; igualdad o desigualdad; imperium político o no imperium; orden jurisdiccional competente, adscripción académica, etc.) no son inexactos, pero son insuficientes, precisamente por perder de vista lo que es la causa profunda de la dicotomía.
La aproximación causal que he propugnado obliga a esfuerzos enormes que la doctrina, tanto privatista como publicista, ha de acometer ante una vida social en mutación constante, como es natural que suceda. Es perentorio comprender bien el haz de potestades y competencias que modernamente quedan asignadas en su ejercicio al poder político y gubernativo (superando aquellas clásicas definiciones de las actividades de fomento, policía y servicio público); hay que dar una mirada omnicomprensiva para detectar, asimilar y explicar todas las técnicas, directas e indirectas, delegadas, supuestamente instrumentales o autónomas, a través de las que actúan los poderes administrativos (cuya variedad actual es proverbial). Hay que localizar con exactitud dónde se ubican las tomas de decisiones, de dónde sale el dinero que se emplea y, en particular, hay que filtrar muy bien dónde ha de radicar el punto de imputación de eventuales responsabilidades por daños irrogados a cualesquiera ciudadanos o entidades. Nociones sustanciales como las del “poder adjudicador” o las de la naturaleza en verdad administrativa de actos y contratos de los que formalmente se predica su índole separable creo que van por este camino.
Están en juego nada más y nada menos que los contenidos reales de la sujeción de la actuación política y administrativa a la ley, la interdicción de la arbitrariedad y la desviación de poder, y la plena justiciabilidad para todos los actos administrativos, cosas todas que son la otra cara de la moneda que en el anverso tiene, entre otros aspectos cruciales, a los derechos fundamentales y ciudadanos consagrados por la Constitución.
10) El S.XIX, como se intentó describir, provocó, en nuestro tema de estudio, un resultado muy dañino (e irreal).
Habiendo elevado a summa divisio de todo el fenómeno jurídico la bipartición Derecho privado y Derecho público, y, además, con la consecuencia de llegar a creerse que eran áreas jurídicas totalmente estancas, y cada una con sus propios principios, acabó engendrando unos juristas tan especializados en sus respectivas disciplinas, que dieron base a numerosos tópicos que sustentarían los supuestos mundos separados (a uno, la Constitución; al otro, el Código; a uno, la propiedad y el contrato; a otro, el acto administrativo y el mandato de imperium; a uno, la sociedad civil, al otro, el poder reglamentario; al uno, las normas dispositivas; al otro, las imperativas; al uno, el interés patrimonial como faro impulsor de su Derecho; al otro, el interés general o la utilidad pública; al uno, la libertad y la autorresponsabilidad, al otro, la autoridad y el orden, etc.).
Creo bueno recordar que la unitariedad del fenómeno jurídico, del que al menos en un terreno ideal o especular, es consecuencia la noción unitaria de ordenamiento jurídico, exige, como poco, una mayor colaboración entre juristas de una y otra rama, auxiliados incluso por lo mejor de la filosofía del Derecho y también, por qué no, de la Historia del Derecho.
En particular en las ‘zonas volátiles’ o ‘de transición’, la colaboración a que apunto se hace perentoria. Desde los puntos de vista habituales que proporciona la formación tradicional del privatista es imposible lograr ya una visión de conjunto medianamente lúcida. E intuyo que otro tanto sucede desde las premisas habituales de constitucionalistas y administrativistas.
Desde esa atalaya hay terreno para poner en su debido sitio a la tradicional afirmación de que el Derecho privado se endereza por esencia a la defensa de la personalidad. No porque sea falso, sino porque no es exclusivo fin del Derecho privado; ése es un objetivo que también ha de caracterizar a todo el Derecho público. Al mismo tiempo, es falso que el Derecho público haya de entenderse como aquel que se preocupa, eminentemente, por la solidez y eficacia del Estado y las Administraciones públicas; tales fines tampoco pueden estar ajenos en el estudio del Derecho privado. La clave está en que, con cualquier dosificación de las técnicas normativas que se adopte para alcanzar todos estos objetivos, queden respetados todos los elementos que figuran en el art.10 CE.
11) Muchos podrán criticar esta obra, porque la montaña pare un ratón. Ni hay propuestas realmente nuevas, ni se citan las conclusiones del grupo Lando, ni versa sobre los temas públicamente fomentados por las agencias de evaluación de la investigación. Y probablemente tendrán razón. Pero De Castro decía que a veces de ideas erróneas o premisas equivocadas resultan también, casi de manera involuntaria, nuevos puntos de vista que ayudan a comprender mejor zonas hasta entonces en sombra u oscurecidas.
* Esta entrada es un extracto del libro recientemente publicado por el autor