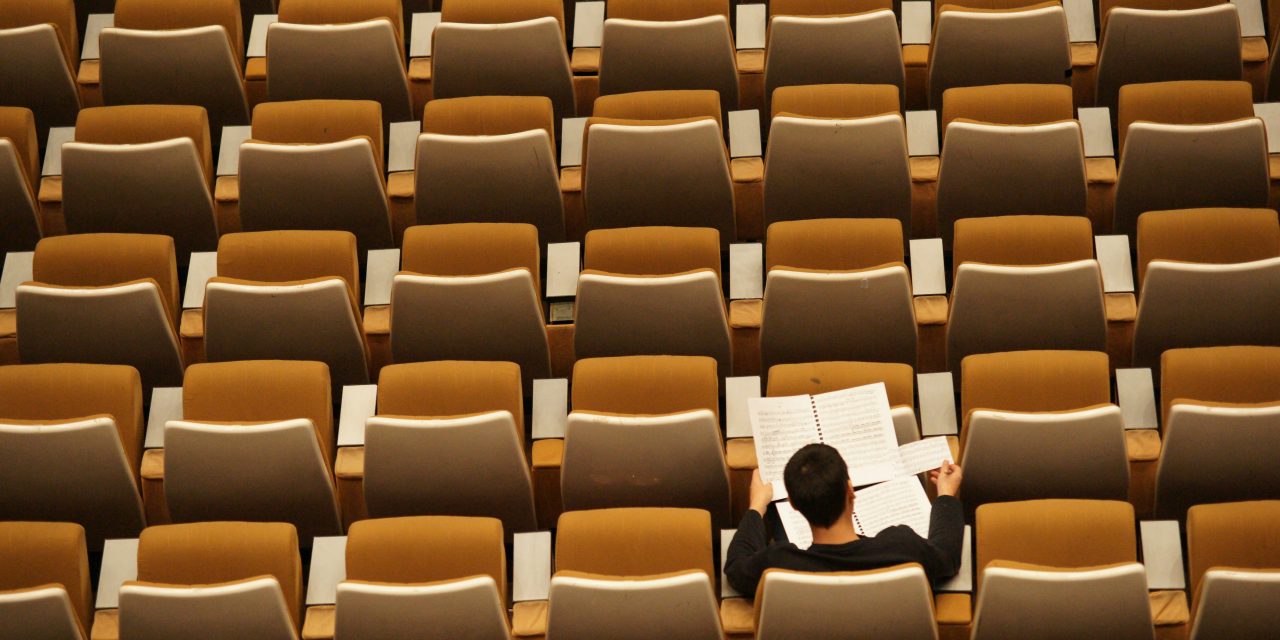Por Fredrik Löwhagen
Desde la Antigüedad, una idea ha atravesado la historia del pensamiento educativo: la auténtica educación es la que emerge en pequeñas comunidades dedicadas al diálogo, la disciplina y la búsqueda compartida de la verdad. El aprendizaje pleno se resiste a los intentos de burocratización.
Muchos opinan que las universidades contemporáneas se han alejado de este ideal, y que el marco normativo ha contribuido a ello. Aunque la intervención administrativa está justificada para garantizar la calidad de un bien público tan esencial como el conocimiento, lograr un equilibrio entre los distintos intereses en juego no es fácil. Es innegable que un modelo regulatorio excesivamente rígido obstaculiza la libertad e innovación académica.
Estas cuestiones han vuelto a primer plano tras la publicación, el pasado 8 de octubre, del Real Decreto 905/2025. La norma, que modifica el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, sobre creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, así como la acreditación institucional de estos centros, introduce cambios sustanciales en el régimen regulatorio aplicable a las universidades españolas. Según la prensa generalista, la finalidad de la reforma es acabar con “esos chiringuitos educativos que no cumplen el nivel que cabe exigirle” a la enseñanza superior y “activar un freno al boom de las universidades privadas”. La ministra Morant ha afirmado que se trata de “defender la calidad, equidad y prestigio del sistema universitario”.
Existen muchos aspectos que podrían debatirse en relación con la oportunidad de esta reforma. Sin embargo, esta entrada se limita a abordar la legalidad del Real Decreto 905/2025 desde una perspectiva exclusivamente europea. Como veremos, la regulación de la enseñanza superior puede afectar diversos derechos y libertades fundamentales reconocidos por el Derecho de la Unión. En particular, se analizarán dos medidas incluidas en el Real Decreto 905/2025 y la compatibilidad de estas con las normas básicas del mercado interior:
- La prohibición de universidades de tamaño reducido: El art. 5.4 del Real Decreto 640/2021, en su redacción modificada tras el Real Decreto 905/2025, exige que el número de estudiantes en las titulaciones oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado de una universidad supere los 4.500 a los seis años del inicio de su actividad.
- La restricción de innovación en titulaciones: La nueva disposición adicional novena, introducida por el Real Decreto 905/2025, impide que una universidad solicite la autorización de (i) nuevas titulaciones o (ii) titulaciones sustancialmente modificadas (siempre que impliquen un aumento de plazas), si la suma de ambas supera el 20% del total de Grados y Másteres Universitarios previamente ofertados.
¿Por qué es aplicable el Derecho de la Unión?
Según el art. 6, letra e), del TFUE, la competencia de la Unión Europea en materia de educación se limita a apoyar, coordinar o complementar las políticas de los Estados miembros. Esto significa que los Estados miembros gozan de amplia autonomía para regular sus universidades.
Sin embargo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (la “Carta”) reconoce la libertad de cátedra (art. 13) así como la libertad de creación de centros docentes (art. 14.3). Estos derechos son aplicables con independencia de la titularidad pública o privada de las universidades.
Existen otras normas del Derecho de la Unión que se aplican específicamente a la regulación de las universidades privadas. En efecto, la jurisprudencia del TJUE ha reconocido que la organización de cursos de enseñanza superior a cambio de una remuneración constituye una «actividad económica», de modo que la entidad que ejerce dicha actividad es una “empresa”. Por ello, la normativa sectorial a nivel nacional puede afectar múltiples normas comunitarias de índole económica (SSTJUE en Cilevičs y otros, C‑391/20, apdo. 52; Comisión c. Hungría, C-66/18, apdo. 160; Neri, C-153/02, apdo. 39; y Wirth, C-109/92, apdo. 17).
¿Qué normas del Derecho económico europeo son relevantes?
Al ser considerada una actividad económica, la enseñanza superior entra dentro del ámbito de aplicación de (i) la libertad de establecimiento (art. 49 del TFUE), (ii) la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (la «Directiva de Servicios«), y (iii) la libertad de empresa (art. 16 de la Carta).
La relevancia de estos instrumentos no es meramente teórica. En el asunto Comisión c. Hungría, C-66/18, el TJUE declaró que exigir a las universidades extranjeras contar con un campus en su país de origen para operar en Hungría vulneraba la libertad de establecimiento, la Directiva de Servicios y la libertad de empresa consagrada en la Carta. Más recientemente, en el asunto Cilevičs y otros, C-391/20, el alto tribunal europeo concluyó que obligar a las universidades privadas a impartir cursos exclusivamente (sin excepción) en una lengua oficial del Estado miembro en cuestión constituye una restricción desproporcionada a la libertad de establecimiento (véase el apdo. 84 del fallo).
Aunque existen diferencias relevantes entre la libertad de establecimiento, las disposiciones de la Directiva de Servicios y los derechos fundamentales de la Carta, todos comparten un marco analítico similar.
Así, una vez establecido que existe una restricción, la medida nacional solo puede considerarse compatible con el Derecho de la Unión si supera un test de proporcionalidad de tres elementos: (i) persigue un objetivo legítimo de interés general; (ii) es adecuada para alcanzar ese objetivo; y (iii) es necesaria, es decir, que no existan medidas alternativas menos restrictivas que permitan alcanzar el mismo objetivo con igual eficacia.
¿Estamos ante una restricción a la libertad de establecimiento, las disposiciones de la Directiva de Servicios y los derechos fundamentales de la Carta?
En cuanto a la libertad de establecimiento, una de las libertades fundamentales del mercado interior, art. 49 del TFUE prohíbe las restricciones que, aunque se apliquen de manera no discriminatoria, obstaculicen o hagan menos atractivo el acceso a una determinada actividad económica para empresas de otros Estados miembros.
En particular, el TJUE ha establecido que un régimen de autorización previa, como el del Real Decreto 640/2021, constituye un ejemplo de restricción en este sentido:
“Pertenece a esta categoría, en particular, una normativa nacional que supedita el establecimiento de una empresa de otro Estado miembro a la expedición de una autorización previa, ya que puede entorpecer el ejercicio, por tal empresa, de la libertad de establecimiento” (STJUE en Blanco Pérez, C‑570/07 y C‑571/07, apdo. 54).
El umbral mínimo de 4.500 estudiantes es un requisito que forma parte integral de un régimen de autorización previa e impide que un operador económico de otro país de la UE pueda establecerse en España con un modelo de negocio basado en un número de alumnos inferior. Por tanto, esta medida entra de lleno en el ámbito de aplicación del art. 49 del TFUE.
El límite del 20% respecto a cambios en las titulaciones afecta directamente a las universidades ya establecidas en España. Aun así, la medida es susceptible de hacer menos atractivo el establecimiento en nuestro país, pues es esencial para una empresa privada que asume los riesgos económicos derivados de su actividad el ser capaz de adaptar su negocio a la evolución del mercado (STJUE en AGET Iraklis, C-201/15, apdo. 56).
Por su parte, la Directiva de Servicios tiene como finalidad eliminar los obstáculos al mercado de servicios de la UE y, así, desarrollar y consolidar las libertades de establecimiento y de prestación de servicios.
La directiva fija ciertas categorías de requisitos prohibidos o sujetos a examen específico. Además, regula específicamente la posibilidad de introducir regímenes de autorización para acceder a una actividad económica (art. 9), así como las condiciones aplicables para otorgar tales autorizaciones (art. 10).
A diferencia de la libertad de establecimiento, los preceptos de la Directiva de Servicios resultan de aplicación incluso a las denominadas «situaciones puramente internas», no siendo preciso, por ende, que exista un elemento transfronterizo (SSTJUE en X, C-360/15, apdo. 110; y en Kirchstein, C-393/17, apdo. 24).
Así, en el marco de un régimen de autorización en el sentido del art. 9 de la Directiva de Servicios, el umbral mínimo de estudiantes constituye un criterio de autorización conforme al art. 10 de la misma. El límite del 20% respecto a la innovación en titulaciones también lo es: según la jurisprudencia, este precepto es aplicable a las condiciones exigidas para expedir títulos universitarios (STJUE en Kirchstein, C-393/17, apdo. 64).
Respecto a la Carta, su observancia resulta obligatoria cada vez que un Estado miembro aplique una norma del Derecho de la Unión, como, por ejemplo, el art. 49 del TFUE o la Directiva de Servicios (véanse el art. 51 de la Carta y STJUE en Comisión c. Hungría, C-66/18, apdo. 214).
En lo que se refiere al umbral mínimo de 4.500 estudiantes, afecta directamente tanto a la libertad de creación de centros docentes como a la libertad de empresa, dado que impide de manera radical el establecimiento de universidades de menor tamaño.
En cuanto al límite máximo del 20% para cambiar las titulaciones, además de restringir la libertad de empresa, limita asimismo la libertad de cátedra en su dimensión institucional y organizativa (STJUE en Comisión c. Hungría, C-66/18, apdos. 225-227), al incidir en la autonomía de las universidades para organizar su oferta académica. En este sentido, la implantación de nuevos grados o másteres y la modificación de los existentes son manifestaciones directas de dicha dimensión de la libertad consagrada en el art. 13 de la Carta.
¿Qué objetivos legítimos de interés general se han invocado para justificar la reforma?
No existe en el TFEU una prohibición absoluta de las restricciones a la libertad de establecimiento. Por tanto, los Estados miembros pueden invocar razones de interés general para justificar determinadas limitaciones. Este principio es aplicable tanto a las condiciones de concesión de autorizaciones previstas en el art. 10 de la Directiva de Servicios, como a las restricciones que afectan a los derechos fundamentales recogidos en la Carta, conforme a su art. 52.1.
En relación con las medidas objeto de análisis, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha justificado la reforma con la invocación de dos objetivos principales.
Respecto al establecimiento de un umbral mínimo de estudiantes, el Ministerio sostiene que una universidad debe alcanzar una masa crítica suficiente para garantizar su sostenibilidad y calidad. Este requisito permitiría asegurar la existencia de equipos docentes e investigadores sólidos, infraestructuras adecuadas y servicios comunes eficientes (Nota de prensa de 7 de octubre de 2025). Indudablemente, los intereses invocados por el Ministerio pueden constituir razones legítimas de interés general, cuya tutela se justifica, ante todo, en beneficio de los propios alumnos, especialmente en un mercado caracterizado por posibles asimetrías de información. No obstante, será necesario analizar si la exclusión de universidades de tamaño reducido es una medida adecuada y proporcionada para lograr esos objetivos, cuestión que se abordará en el siguiente apartado.
El proyecto de Real Decreto justifica el límite del 20% respecto a los cambios en las titulaciones por el presunto riesgo de saturación de las agencias de calidad (Memoria del Análisis de Impacto Normativo, de 1 de abril de 2025, pág. 27). Sin embargo, dificultades de carácter administrativo no constituyen razones imperiosas de interés general en el sentido del Derecho de la Unión (SSTJUE en Walter Stauffer, C-386/04, apdo. 48; y en Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, C-184/20, apdo. 89). En lo que se refiere a regímenes de autorización, el TJUE ha señalado que ni el coste de tramitación de solicitudes (de Peijper, 104/75, apdo. 18), ni la existencia de listas de espera (Watts, C-372/04, apdo. 119), pueden considerarse razones imperiosas de interés general. Por tanto, el eventual riesgo de saturación de las agencias de calidad no constituye una justificación válida.
¿El umbral mínimo de 4.500 alumnos es una medida adecuada y proporcionada?
Los intereses de sostenibilidad y calidad podrían, al menos en teoría, justificar una restricción a las libertades y derechos que nos ocupan. No obstante, es necesario examinar si el veto a las universidades de menor tamaño es una medida adecuada para protegerlos y si cumple con el requisito de proporcionalidad, esto es, que no vaya más allá de lo estrictamente necesario.
De acuerdo con la jurisprudencia europea, este test implica, entre otras cosas, que las universidades con menor número de estudiantes deben suponer «una amenaza real, actual y suficientemente grave» para estos intereses (STJUE en Comisión c. Hungría, C-66/18, apdo. 181) y, además, que su defensa no puede lograrse a través de medidas alternativas igualmente adecuadas, pero menos limitativas.
Sin embargo, el Ministerio no ha demostrado que un número de estudiantes inferior a 4.500 suponga una amenaza de tal gravedad para la sostenibilidad y la excelencia académica que justifique una prohibición. No se ha presentado ningún análisis que apunte a una relación causal entre la masa estudiantil y estos intereses.
La CNMC, para elaborar su informe sobre el proyecto de Real Decreto, sí analizó los estudios empíricos en este ámbito sin encontrar apoyo alguno para la tesis del Ministerio, concluyendo de forma tajante esto:
«un número mínimo de estudiantes no asegura un nivel de calidad ni la sostenibilidad… (y )… una institución de gran tamaño podría descuidar la calidad y la excelencia, al igual que una de menor tamaño podría, a través de una mayor especialización, alcanzar un alto grado de calidad» (Informe de la CNMC, págs. 16-17).
Efectivamente, la experiencia internacional demuestra que la calidad y el prestigio no dependen del tamaño de la institución. A efectos ilustrativos, el California Institute of Technology (Caltech) en los EE. UU., con unos 2.400 estudiantes, se considera una de las mejores universidades del mundo según diversos rankings. Sin embargo, en España se revocaría su autorización y la universidad tendría que cerrar.
Otro motivo para dudar sobre la aptitud del umbral de 4.500 estudiantes para proteger la sostenibilidad y calidad de las universidades españolas es el hecho de que puede terminar afectando negativamente a estos mismos intereses. La obligación de alcanzar este umbral so pena de que se revoque la autorización es apta para generar una presión artificial que obliga a las universidades a priorizar el crecimiento sobre el control de la sostenibilidad financiera y la calidad. En otras palabras, el “remedio” puede resultar peor que la supuesta “enfermedad”.
La restricción que nos ocupa da lugar a otro problema igualmente grave: hace prácticamente imposible crear nuevas universidades en territorios con una población estudiantil potencial reducida. Pensemos en los territorios extrapeninsulares, como las Islas Canarias o las Islas Baleares, o en las zonas con menor densidad poblacional (véase esta tribuna de Martín González y Santiago). En estas localidades, exigir un mínimo de 4.500 estudiantes equivale a cerrar completamente las puertas a cualquier nuevo proyecto universitario.
¿Existen alternativas menos restrictivas?
Aunque el umbral de 4.500 estudiantes no resulta adecuado para garantizar el objetivo que persigue —la sostenibilidad y la calidad académica— y el objetivo del límite del 20% (evitar la saturación de las agencias de calidad) ni siquiera se reconoce como un interés legítimo desde la perspectiva del Derecho de la Unión, cabe plantearse si existen alternativas menos restrictivas e igualmente adecuadas para garantizar estos intereses.
Con respecto a la garantía de la sostenibilidad financiera y la calidad, se puede verificar el rendimiento de las universidades mediante parámetros objetivos y cuantificables, sin necesidad de prohibir las instituciones de menor tamaño. Asimismo, pueden supervisarse las medidas adoptadas por las universidades para reforzar estos aspectos así como sus planes futuros en este sentido. En particular, podrían revisarse y reforzarse los mecanismos de control sobre estos extremos, que ya figuran en los arts. 9 y 12 del Real Decreto 640/2021.
En cuanto al impacto sobre las agencias de calidad y el riesgo de saturación, las administraciones públicas podrían reforzar los medios humanos y técnicos disponibles para tramitar las solicitudes. Asimismo, si el coste derivado de ello fuera elevado sería posible repercutirlo, total o parcialmente, a los solicitantes. Conviene destacar que el art. 13 de la Directiva de Servicios permite implantar tasas administrativas de este tipo. No es necesario coartar la innovación en titulaciones para solucionar el problema alegado por el Ministerio.
Consecuencias jurídicas de la incompatibilidad
Establecido el incumplimiento del Derecho de la Unión, corresponde abordar las consecuencias derivadas de ello. De acuerdo con la jurisprudencia europea, los órganos jurisdiccionales y las administraciones públicas en todos los Estados miembros deben dejar inaplicada cualquier norma nacional que contravenga el ordenamiento comunitario. Este deber se fundamenta en dos principios básicos. En primer lugar, el principio de primacía del Derecho de la Unión. En segundo lugar, el principio de efecto directo, habiéndose reconocido tal efecto tanto al art. 49 del TFUE (libertad de establecimiento) como al art. 10 de la Directiva de Servicios.
En caso de que un juez nacional tenga dudas sobre la interpretación del Derecho de la Unión aplicable al caso, dispone de la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE al amparo del art. 267 del TFUE.
Consideraciones finales
La defensa de un sistema educativo de calidad es un objetivo cuya legitimidad es incuestionable. Sin embargo, el Real Decreto 905/2025 incorpora elementos abiertamente restrictivos de los principios rectores del Derecho económico europeo, basándose en fundamentos que, en realidad, poco tienen que ver con la calidad de nuestras universidades. Utilizando un símil de la normativa antitrust, nos encontramos ante restricciones “por objeto”, es decir, medidas intrínsecamente perjudiciales para el buen funcionamiento del mercado universitario.
Ahora bien, la reforma no solo pone en peligro la libre competencia y la realización del mercado interior en este ámbito, sino que también amenaza otros valores igualmente trascendentes. La limitación respecto a cambios en las titulaciones ofrecidas resulta inconciliable con la libertad de cátedra. Y si de verdad se aspira a promover el conocimiento y la excelencia académica, se debería incentivar la creación de nuevas universidades. Sería deseable que en España pudiera abrirse una institución del prestigio de Caltech, al margen de su tamaño. No obstante, la reforma lo impide y tiende, intencionadamente o no, a preservar el statu quo del sector.
Foto de Philippe Bout en Unsplash