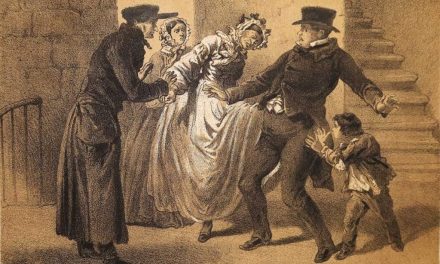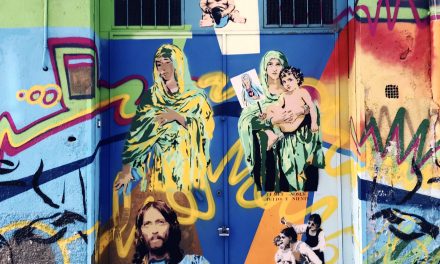Por Miguel Ángel Cepero Aránguez y Antonio Mas Pérez
En su sentencia de 11 de enero de 2024, C-755/2022, Nárokuj, ECLI:EU:C:2024:10, el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre la compatibilidad con la Directiva 2008/48, de 23 de abril de las previsiones legales del Derecho nacional de un Estado en relación con las consecuencias de un incumplimiento por la entidad de crédito de su deber de analizar la solvencia en casos de créditos al consumo.
No ha sido la primera sentencia del Tribunal de Justicia en analizar esta cuestión (véanse, entre otras, las SSTJUE de 27 de marzo de 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C‑565/12, ECLI:EU:C:2014:190, de 5 de marzo de 2020, C‑679/18, OPR-Finance, ECLI:EU:C:2020:167, o de 10 de junio de 2021, C-303/20, Ultimo Portfolio Investment, ECLI:EU:C:2020:167), ni tampoco la última (STJUE de 24 de octubre de 2024, Horyzont, C-339/23, ECLI:EU:C:2024:918), pero sí ha sido la que más ha dado que hablar sobre esta materia en España. Llama la atención que, entre quienes han analizado la STJUE Nárokuj, hay algunas voces que afirman que la consecuencia de estos pronunciamientos del Tribunal de Justicia es que, también en España, un eventual incumplimiento de los deberes de análisis de solvencia por parte de la entidad debe implicar la nulidad del contrato de préstamo o crédito celebrado con un consumidor. Sin embargo, a nuestro juicio, esta conclusión es incorrecta. Lo justificamos a continuación.
Los pronunciamientos del Tribunal de Justicia más recientes
El Tribunal de Justicia no ha afirmado, en ningún momento, que la Directiva 2008/48, la Directiva 2014/17, ni ninguna otra norma del Derecho de la Unión prevean la nulidad del contrato de préstamo o de crédito como sanción de naturaleza civil para los casos en los que las entidades de crédito no hayan analizado (o hayan analizado de forma inadecuada) la solvencia del prestatario consumidor. Esta eventual consecuencia se hace depender, exclusiva y expresamente, tanto por las directivas como por el Tribunal de Justicia, del Derecho nacional de cada Estado miembro. O, dicho de otra forma, habrá que estar a las normas de Derecho nacional sobre las consecuencias del incumplimiento de ese deber.
El tenor literal de las Directivas es claro a este respecto:
- El artículo 23 de la Directiva 2008/48 dispone que son los Estados miembros quienes deben determinar el régimen de sanciones por el incumplimiento de las disposiciones de la Directiva y su correspondiente transposición, teniendo en cuenta, únicamente, que estas sanciones deben ser “efectivas, proporcionadas y disuasorias”. Por su parte, el considerando 47 de la Directiva no deja lugar a dudas sobre la libertad de los Estados miembros para determinar las concretas sanciones, al indicar que “la elección de las sanciones queda a discreción de los Estados miembros”.
- El artículo 38 y el considerando 76 de la Directiva 2014/17 emplean los mismos términos que la Directiva 2008/48 para conceder la misma libertad a los Estados miembros para establecer las sanciones correspondientes al incumplimiento de las normas nacionales que transpongan la directiva (incluyendo las relativas a los deberes de análisis de solvencia).
Este régimen se mantendrá en virtud del artículo 44 de la Directiva 2023/2225, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 2008/48/CE (norma no transpuesta aún en nuestro ordenamiento: la fecha límite del plazo de transposición el 20 de noviembre de 2025, y las normas de transposición no resultarían aplicables hasta el 20 de noviembre de 2026, de acuerdo con el artículo 48.1 de la Directiva 2023/2225).
En este contexto normativo, en el caso resuelto por la STJUE Nárokuj, el Tribunal de Justicia se limita a valorar si los artículos 8 y 23 de la Directiva 2008/48 se oponen a una sanción establecida por el Derecho nacional checo consistente en la nulidad del contrato de crédito al consumo y la pérdida del derecho del prestamista al pago de los intereses cuando este haya incumplido su deber de analizar la solvencia del prestatario. Sanción que, además, resultaría aplicable incluso en el caso de que el contrato haya sido ejecutado y cancelado, sin que el consumidor haya sufrido ningún perjuicio con motivo del incumplimiento de la entidad.
Es decir, como indica el Tribunal de Justicia, podía entenderse que lo que se preguntaba por el Tribunal Comarcal de Praga-Oeste eran dos cosas. Por un lado, si la completa devolución del préstamo por parte del consumidor podía operar como una regularización o subsanación de la infracción del artículo 8 de la Directiva 2008/48 (que es el que impone la obligación de analizar la solvencia). Y, por otro lado, si las medidas previstas por el Derecho checo para sancionar la infracción eran conformes con el artículo 23 de la Directiva.
Con respecto a la primera cuestión, el Tribunal de Justicia considera que la obligación de comprobar la solvencia responde a una finalidad concreta, consistente en que los prestamistas no adopten prácticas irresponsables en la concesión de créditos al consumo, que pueden generar riesgos de sobreendeudamiento o insolvencia a los consumidores. Como indica el Tribunal de Justicia, estas finalidades son, lógicamente, independientes de la situación concreta del consumidor prestatario. De este modo, el incumplimiento de la obligación del prestamista de comprobar la solvencia no quedaría subsanado por el hecho de que el préstamo hubiera sido completamente amortizado por el consumidor.
Con respecto a la segunda cuestión, la STJUE Nárojuk deja claro que corresponde a los tribunales nacionales que deben aplicar las sanciones impuestas por la legislación nacional comprobar si estas son efectivas, proporcionadas y disuasorias para combatir posibles incumplimientos de la obligación de los prestamistas de comprobar la solvencia del consumidor. Ello sin perjuicio de que el Tribunal de Justicia pueda ofrecer directrices que orienten al órgano judicial nacional en esa apreciación (como ya indicó la STJUE de 20 de marzo de 2020, OPR-Finance, C-678/18, apdos. 27 y 28).
Así, el Tribunal de Justicia considera que la sanción prevista por la Ley de crédito al consumo de la República Checa no es desproporcionada en tanto que no implica una medida excesivamente onerosa para el prestamista a la hora de alcanzar los objetivos de la Directiva 2008/48. En este sentido, el TJUE recuerda (i) que la obligación de analizar la solvencia tiene un objetivo cuya importancia es esencial: evitar la concesión irresponsable de crédito por parte de los prestamistas (como ya señalaron la STJUE Ultimo Portfolio Investment, apdos. 39 y 40 y la STJUE LCL Le Crédit Lyonnais, apdo. 42), y (ii) que un incumplimiento de esta obligación es, en buena lógica, suficientemente grave como para imponer una sanción al prestamista consistente en la pérdida de los intereses remuneratorios (STJUE OPR-Finance, apdo. 30).
Por ello, y en línea con lo apuntado por la STJUE Nárojuk para descartar que la falta de perjuicio al consumidor pueda subsanar la infracción, el Tribunal de Justicia considera que la imposición de la sanción no puede hacerse depender de la existencia de perjuicios para el consumidor en el caso concreto, pues lo contrario “podría menoscabar el carácter realmente disuasorio de la sanción” (apdo. 49).
Ahora bien, el Tribunal de Justicia no considera que los Estados miembros deban necesariamente fijar sanciones consistentes en la nulidad del crédito o en la pérdida de los intereses (con su consiguiente restitución al prestatario) para que esas sanciones puedan considerarse suficientemente efectivas y disuasorias de eventuales incumplimientos de la obligación de analizar la solvencia de los consumidores. Como ha podido comprobarse, el Tribunal de Justicia simplemente se pronuncia sobre la proporcionalidad de la sanción consistente en la nulidad del crédito en el caso de que los Estados miembros hayan optado por ella. Así lo indica el apdo. 51 de la STJUE Nárojuk:
“el principio de proporcionalidad no se opone a que un Estado miembro elija sancionar la infracción […] con la nulidad del contrato de crédito y la pérdida del prestamista al pago de los intereses pactados”.
En definitiva, de la STJUE Nárojuk no puede desprenderse, en absoluto, que la sanción consistente en la nulidad del préstamo o en la pérdida de los intereses remuneratorios en caso de un incumplimiento de la obligación de evaluar la solvencia del consumidor sea la única medida que permita cumplir con los requisitos del artículo 23. Al contrario: en esta STJUE, el Tribunal de Justicia deja claro que lo relevante para determinar si la sanción es conforme con la Directiva 2008/48 es que esta sirva para desincentivar o disuadir de forma efectiva (y proporcionada) el incumplimiento por parte de los prestamistas.
Lógicamente, la efectividad de ese objetivo disuasorio podrá alcanzarse de formas diversas, como puede ser a través de la imposición de sanciones puramente administrativas, que es la vía por la que ha optado España (así como la mayoría de los Estados miembros, según se desprende de los estudios llevados a cabo por la Comisión Europea [European Commission: Directorate-General for Justice and Consumers and ICF S.A, Evaluation of Directive 2008/48/EC on credit agreements for consumers – Final report, Publications Office, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2838/949753, p. 132]), que veremos en el siguiente apartado. No debe olvidarse que, del mismo modo que sucede con la sanción consistente en la pérdida de los intereses (con motivo de la nulidad del crédito) sobre la que se pronuncia el Tribunal de Justicia, también es posible que una sanción administrativa en caso de incumplimiento del deber de analizar la solvencia del consumidor sea aplicable incluso cuando ese incumplimiento no haya perjudicado realmente a ningún consumidor concreto. Siempre que sea así, y que los importes de las sanciones sean proporcionados y suficientemente disuasorios (como veremos que sucede en el caso de España), nos parece incuestionable que las sanciones administrativas deberán entenderse conformes con el artículo 23 de la Directiva 2008/48 y, bajo el mismo razonamiento, con el artículo 38 de la Directiva 2014/17, cuyas exigencias son idénticas.
Los argumentos anteriores no cambian bajo el prisma de otras SSTJUE sobre la materia. Ya se han mencionado la STJUE OPR-Finance (que también se pronuncia sobre un caso de Derecho checo) y la STJUE Ultimo Portfolio Investment (que analiza un caso polaco), en cuyos pronunciamientos se apoya la STJUE Nárojuk.
En la primera de estas sentencias (OPR-Finance), el Tribunal de Justicia considera que si el incumplimiento del análisis de solvencia únicamente se sanciona con la nulidad relativa del contrato y la consiguiente restitución de los intereses solo si el consumidor lo hace valer en un plazo de prescripción de tres años desde la fecha de celebración del contrato, esta sanción no es conforme con los artículos 8 y 23 de la Directiva 2008/48. Pero ello se basa en el respeto del principio de efectividad y en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad con respecto al profesional. En efecto, si el consumidor desconocía que podía reclamar la devolución de los intereses, y transcurría así el plazo de prescripción de tres años desde la fecha de celebración del contrato que preveía por el Derecho nacional checo, el prestatario no sufriría sanción alguna. Pero esto no ocurre en casos en los que el responsable de sancionar al prestamista que incumple el deber de analizar la solvencia es la propia Administración, que no se encuentra en esa posición de desequilibrio frente a la entidad de crédito.
En el segundo caso (Portfolio Investment), el Tribunal de Justicia confirma que es preciso analizar también el resto de disposiciones de ese Derecho nacional que afecten a la aplicación de esa sanción o sanciones porque no puede descartarse que el juego del resto de las normas pueda impedir que la sanción llegue a ser efectiva, proporcionada y disuasoria. Como dispone el artículo 23 de esta Directiva, los Estados miembros deben adoptar “las medidas necesarias para garantizar su aplicación”.
El Tribunal de Justicia añade, por otra parte, que “cuando el legislador nacional” haya previsto, además de sanciones de naturaleza pública, “sanciones de derecho civil que pueden beneficiar al consumidor interesado, esas sanciones […] deberán aplicarse de conformidad con el principio de eficacia” (apdo. 37). Así, el Tribunal de Justicia asume con naturalidad que habrá Estados miembros que no hayan optado por sanciones civiles y que, por tanto, las consecuencias de derecho civil solo proceden cuando estas hayan sido contempladas por el legislador nacional.
Por último, en la posterior STJUE Horyzont, el Tribunal de Justicia ha seguido la misma aproximación, para considerar que, en la medida en que el incumplimiento de las obligaciones de análisis de solvencia que se desprenden de la Directiva 2008/48 puede tener consecuencias distintas a las del incumplimiento de otras obligaciones derivadas de la misma norma (pero igual de relevantes, como las obligaciones de información precontractual), el artículo 23 de la Directiva 2008/48 no se opone a que las sanciones establecidas por los Estados miembros difieran en los casos de unas infracciones y otras.
Régimen de análisis de solvencia y de sanciones en España
En España, la obligación de analizar la solvencia de los prestatarios se transpone en la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo (LCCC) y en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI). Estas normas solo se aplican en casos en que el prestatario reúna la condición de consumidor.
El artículo 14 de la LCCC dispone que el prestamista debe evaluar la solvencia del consumidor “sobre la base de una información suficiente obtenida por los medios adecuados a tal fin”. En este sentido, únicamente se indica que entre esos medios se encuentran tanto la información facilitada por el propio consumidor a solicitud del prestamista o intermediario del crédito como la consulta de los ficheros de solvencia patrimonial y crédito (que es potestativa para la entidad).
Al mismo tiempo, este precepto dispone que, cuando el prestamista sea una entidad de crédito, “para la evaluación de la solvencia del consumidor se tendrán en cuenta, además, las normas específicas sobre gestión de riesgos y control interno que les son aplicables según su legislación específica”.
Por su parte, el artículo 11 de la LCCI regula de forma más detallada la obligación del prestamista de evaluar la solvencia del prestatario en contratos con garantía hipotecaria. Precisa, entre otras cuestiones, que el prestamista debe tener en cuenta la situación de empleo, los ingresos presentes, los previsibles durante la vida del préstamo, los activos en propiedad, el ahorro, los gastos fijos y los compromisos ya asumidos. Se obliga incluso a valorar el nivel previsible de ingresos a percibir tras la jubilación, para aquellos casos en los que se prevea que una parte sustancial del préstamo se vaya a amortizar una vez finalizada la vida laboral. Al mismo tiempo, se indica que los prestamistas deben contar con procedimientos internos para llevar a cabo la evaluación de solvencia, que deben ser actualizados periódicamente, dejando el oportuno registro de ello para que los protocolos puedan ser supervisados por el Banco de España o la autoridad competente.
El artículo 11.5 de la LCCI prohíbe que los prestamistas concedan el préstamo si el resultado de la evaluación de solvencia es negativo. Esto, que parece una consecuencia lógica del deber de analizar la solvencia del consumidor, no se prevé, sin embargo, por la LCCC.
Por lo demás, a diferencia del artículo 14 de la LCCC, el artículo 12 de la LCCI impone la obligación de consultar el historial crediticio del cliente acudiendo a la CIRBE, así como a alguna de las entidades privadas de información crediticia.
Teniendo en cuenta lo anterior, y vista la remisión normativa de la LCCC, es especialmente relevante analizar cómo se regula el análisis de solvencia en otros cuerpos legales o normas de rango reglamentario.
En particular:
- El artículo 29 de la Ley 2/2011 previó, a nivel legal, la obligación de analizar la solvencia de los prestatarios en términos similares a la posterior LCCC.
- El artículo 18.2 de la Orden EHA/2899/2011, en su redacción dada por la Orden ETD 699/2020, describe de forma más detallada los aspectos que influyen en la capacidad de pago de los clientes que las entidades deben comprobar, en todo caso, para cualquier tipo de crédito. El listado es similar al de los aspectos indicados por la LCCI y se impone la obligación de consultar la CIRBE para cualquier contrato. Es decir, en términos prácticos, se extienden los requisitos del análisis de solvencia de la LCCI a los préstamos y créditos al consumo sujetos a la LCCC.
- El Anejo 6 de la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España establece una serie de principios generales aplicables para la concesión responsable de préstamos que completan la normativa anterior.
En cuanto a las infracciones y sanciones previstas por la normativa, la LCCC (artículo 34) distingue entre sujetos infractores:
- Establece que, cuando el infractor sea una entidad de crédito, las obligaciones de la LCCC (entre las que se incluye la de analizar adecuadamente la solvencia de los prestatarios) se considerarán normas de ordenación y disciplina y su incumplimiento, siempre que no tenga carácter ocasional o aislado, será sancionado como infracción grave, de acuerdo con lo previsto en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Esta norma fue derogada por la Ley 10/2014, que establece el régimen sancionador aplicable en su Título IV. La autoridad competente para sancionar a las entidades financieras infractoras es el Banco de España.
- En el caso de prestamistas distintos de los anteriores, el incumplimiento será sancionado como infracción en materia de consumo, aplicándosele lo dispuesto en el TRLCU así como en las normas establecidas en las leyes autonómicas correspondientes.
Se prevé, además, que el incumplimiento de la obligación de evaluar la solvencia del consumidor, siempre que no tenga carácter ocasional o aislado, se considerará como infracción grave, pudiendo ser en su caso considerado como infracción muy grave atendiendo a los criterios previstos en el artículo 50 del TRLCU.
Lo anterior implicaría la posibilidad de sanciones como las siguientes:
- En el caso de entidades de crédito, las infracciones graves se sancionan de conformidad con el artículo 98 de la Ley 10/2014. Esto comporta, en esencia y entre otras medidas, multa de (a) entre el doble y el triple del importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando dichos beneficios puedan cuantificarse, o (b) de hasta el 5% del volumen de negocios neto anual total, incluidos, entre otros, los ingresos brutos procedentes de intereses a percibir e ingresos asimilados, o (c) de hasta 5.000.000 de euros, si el porcentaje anterior fuera inferior a esta última cifra, cuando se trate de entidades de crédito, o de aquellas que realicen sin autorización actividades reservadas a cualesquiera entidades supervisadas por el Banco de España.
- En el caso de otros prestamistas, la aplicación de las sanciones correspondientes a infracciones graves previstas en el TRLCU daría lugar a multas de entre 10.001 y 100.000 euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Ello sin olvidar que, en caso de que nos encontremos ante una infracción muy grave de conformidad con el artículo 50 del TRLCU, las multas serían de entre 100.001 y 1.000.000 de euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
Tanto una norma como otra prevén los criterios que deberán tenerse en cuenta para determinar los concretos importes de las sanciones que se impongan dentro de los intervalos anteriores (artículos 103 de la Ley 10/2014 y 49.2 y 3 del TRLCU).
Por su parte, la LCCI prevé que el incumplimiento de las obligaciones previstas en esa norma pueda ser considerado como infracción muy grave siempre que por el número de afectados, la reiteración de la conducta, o los efectos sobre la confianza de la clientela y la estabilidad del sistema financiero, tales incumplimientos puedan estimarse como especialmente relevantes, conforme al apartado x) del artículo 92 de la Ley 10/2014. En otro caso, nos encontraremos ante infracciones graves, salvo que tales hechos tengan carácter ocasional o aislado.
En cuanto a la imposición de sanciones, los importes serán los previstos en los artículos 97 (para infracciones muy graves) y 98 (para infracciones leves) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, con los criterios de determinación del artículo 103. Así, en caso de que nos encontremos ante infracciones graves, los importes de las sanciones serán los que acabamos de describir para los incumplimientos de la LCCC. Si nos encontramos ante infracciones muy graves, las entidades de crédito o aquellas que realicen sin autorización actividades reservadas a cualesquiera entidades supervisadas por el Banco de España podrían enfrentarse a multas (a) de entre tres y cinco veces el importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando dichos beneficios puedan cuantificarse, o (b) de hasta el 10% del volumen de negocios neto anual total, incluidos los ingresos brutos procedentes de intereses a percibir e ingresos asimilados, o (c) de hasta 10.000.000 de euros, si el porcentaje anterior fuera inferior a esta última cifra.
En Derecho español hay un dato determinante de la imposibilidad de exigir, además de las sanciones administrativas expuestas, una sanción civil al préstamo en caso de incumplimiento de sus obligaciones de solvencia. Esta posibilidad fue descartada expresamente por el legislador. En la tramitación de la LCCI se plantearon diversas enmiendas en el Congreso (por los grupos parlamentarios Socialista, Ciudadanos y Unidos Podemos) y en el Senado (donde el grupo Unidos Podemos reiteró su enmienda) con el fin de establecer, de distintas formas pero siempre como consecuencia del incumplimiento de la obligación de analizar la solvencia del prestatario, la pérdida de los intereses remuneratorios (y también los de demora).
El grupo parlamentario Socialista planteaba que la incorrecta evaluación, siempre que no hubiera habido ocultación o suministración de información falsa por el prestatario, llevase directamente aparejada la exoneración total de intereses remuneratorios y de demora. Frente a ello, la enmienda de Unidos Podemos consistía en una sanción similar, pero que solo habría resultado aplicable cuando, con motivo del incumplimiento de los deberes de análisis de solvencia, el préstamo se hubiera concedido a deudores sin capacidad de pago o sin suficiente solvencia, de forma que la concesión del préstamo pudiera provocar la insolvencia futura del deudor. Por su parte, la propuesta de Ciudadanos se enfocaba en la fase de ejecución o de reclamación al deudor, de forma que este pudiera oponer la evaluación inadecuada de su solvencia como motivo para quedar exonerado del pago de los intereses.
Además, el grupo parlamentario Ciudadanos planteó la reforma del artículo 14 de la LCCC para introducir la exoneración de intereses remuneratorios y de demora a aquellos deudores ejecutados cuya solvencia hubiera sido incorrectamente analizada. Estas enmiendas fueron expresamente rechazadas, y el texto final de la LCCI se aprobó sin incluir, por tanto, consecuencias civiles adicionales a las sanciones administrativas. El legislador consideró que las sanciones administrativas eran más que suficientes, por efectivas, proporcionadas y disuasorias, como ocurre también en el caso de la LCCC (por lo que la enmienda del grupo parlamentario Ciudadanos al artículo 14 de esta ley tampoco fue aprobada).
En definitiva, bajo nuestro Derecho nacional, un incumplimiento del deber de análisis de solvencia solo puede implicar sanciones administrativas, pero no la nulidad del préstamo o crédito, ni tampoco la pérdida de los intereses para el prestamista.
Posible acción de responsabilidad extracontractual por los eventuales daños causados por un incumplimiento del deber de análisis de solvencia
Aunque, como se acaba de comprobar, un eventual incumplimiento del deber de análisis de solvencia no pueda conllevar la nulidad del contrato de préstamo o de crédito, ni la pérdida del derecho del prestamista a cobrar los intereses remuneratorios, cabría preguntarse si el consumidor potencialmente afectado por el incumplimiento del prestamista podría ejercitar una acción indemnizatoria de daños por responsabilidad civil fundada en el artículo 1902 del CC (dado que la omisión del análisis de solvencia o un análisis inadecuado constituye un incumplimiento de una obligación extracontractual, como por otra parte aclara la STJUE de 27 de marzo de 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, apdos. 46, 49 y 50). Sin embargo, consideramos que una acción como esta tendría escasos visos de prosperar, por las siguientes —y considerables— dificultades a la que se enfrentaría.
Primero. No necesariamente habrá daño. Piénsese en todos aquellos casos en los que, pese a un análisis de solvencia omitido o inadecuado, los consumidores prestatarios puedan devolver el préstamo que se les ha concedido sin ningún problema. O también en aquellos otros casos en los que, pese las dificultades a las que se pueda enfrentar el consumidor prestatario para lograr la devolución completa del crédito, los consumidores necesitaban ese préstamo (concedido en condiciones de mercado) para cubrir una necesidad financiera puntual. Y no se olvide que los consumidores que devengan insolventes ya tienen abierta la vía de los artículos 486 y ss. del TRLC para solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho siempre que sean deudores de buena fe. Así, incluso en caso de que se pueda sostener que existe un daño, no queda en absoluto claro cuál sería ese daño, y su importe sería extremadamente difícil —por no decir imposible— de acreditar. Por un lado, no existe en nuestro ordenamiento una prohibición de contratar en caso de que el análisis de solvencia sea negativo (al menos en crédito al consumo), por lo que no entendemos posible afirmar que el préstamo o crédito —deseado por el prestatario— pueda constituir un daño en sí mismo. Por otro lado, si el daño es la insolvencia del deudor o el riesgo de insolvencia en el que se coloca al prestatario, ¿cómo se cuantifica económicamente?
Segundo. Como expone acertadamente A. Ruiz Arranz (Consecuencias Civiles al incumplimiento del deber de evaluar la solvencia por el prestamista, 2025, pendiente de publicación), la relación de causalidad entre el daño (si es que existe) y el incumplimiento del deber de analizar la solvencia del consumidor tampoco es clara y sería, asimismo, sumamente difícil de acreditar. El deber de analizar la solvencia se configura como una medida necesaria para proteger los intereses generales de los consumidores desde un punto de vista macroeconómico (i.e., de garantía del funcionamiento adecuado o “eficaz” del mercado del crédito al consumo [STJUE LCL Le Crédit Lyonnais, apdo. 42]), no para proteger los intereses del consumidor individual. Esto es lo que explica que las consecuencias civiles del incumplimiento de este deber no fueran armonizadas, ni mucho menos impuestas, por la Directiva 2008/48.
Tercero. A ello se suman otras cuestiones que dificultan la vinculación de un eventual daño a la omisión del análisis de solvencia o a un estudio de solvencia inadecuado. Los prestatarios pueden colocarse en situaciones de sobreendeudamiento con sus propias decisiones, por lo que podemos encontrarnos ante incumplimientos de su deber de mitigar el daño o ante concurrencia de culpas del prestatario y prestamista. Y tampoco queda claro hasta dónde se extenderían los daños realmente causados con motivo de un préstamo concedido tras el incumplimiento del deber de analizar la solvencia.
Pronunciamientos en España tras la STJUE Nárokuj
En el contexto que acabamos de describir, algunas resoluciones judiciales aisladas, con razonamientos que, en nuestra opinión, no son conformes a Derecho, han apuntado a la posibilidad de establecer consecuencias civiles en aquellos casos en los que las entidades de crédito no hayan cumplido con su deber de analizar la solvencia de los prestatarios.
Dos de estas resoluciones son las sentencias de la Secc. 5.ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza núm. 311/2024, de 24 de abril (ECLI:ES:APZ:2024:639) y 342/2024, de 7 de mayo (ECLI:ES:APZ:2024:868). Estas resoluciones no anulan ningún crédito ni exoneran ninguna deuda con motivo de una falta de análisis de solvencia por parte de las entidades prestamistas. Simplemente se pronuncian sobre la exoneración de deudas de deudores persona física, con la condición de empresarios autónomos, en el seno de concursos de acreedores. Se limitan a analizar si los concursados tenían la condición de deudores de buena fe a efectos de beneficiarse de una exoneración de deudas al amparo de los arts. 486 y ss. del TRLC, y a tal fin examinan si facilitaron información suficiente y adecuada a sus acreedores, o si hay alguna prueba de que se sobreendeudasen de forma temeraria. Las sentencias concluyen que los deudores son de buena fe, y por eso aplican la exoneración de deuda prevista en los artículos 486 y ss. del TRLC.
Sin embargo, incluyen unos pronunciamientos obiter dicta que realmente no guardan relación con lo discutido en esos procedimientos y que, a nuestro juicio, no son conformes al régimen legal y la jurisprudencia expuestos. Así, la Audiencia Provincial afirma que el TRLC se estaría refiriendo en su artículo 487 de forma indirecta a unos deberes de concesión de crédito responsable que no son tales. Este artículo solo regula los requisitos para que un deudor persona física pueda ser considerado de buena fe, y dos de estos requisitos son que el concursado haya dado la información adecuada a las entidades y que no se haya sobreendeudado de forma temeraria. Pero esto no significa que, a la inversa, un análisis de solvencia inadecuado por parte de la entidad lleve a calificar al deudor como de buena fe, ni mucho menos que proceda realizar una quita o exoneración de deudas (ni la Audiencia lo afirma): el deudor solo será deudor de buena fe si cumple los requisitos del artículo 487, con independencia de cómo haya sido el comportamiento de un tercero. Buena muestra de que son cuestiones distintas es que ambas sentencias consideran que no hay motivos para afirmar que los acreedores analizasen incorrectamente la solvencia o concediesen crédito de forma irresponsable y, pese a ello, concluyen que los deudores eran de buena fe. Estas dos sentencias incluyen referencias a los deberes de análisis de solvencia que tienen las entidades bajo la Orden EHA/2899/2011 (cuya aplicación puede excluirse en contratos con personas físicas no consumidoras), la LCCC y la Directiva 2008/48, que ni siquiera resultan de aplicación en estos dos casos al ser los concursados unos autónomos. Pero, como se ha comprobado, ninguna de estas normas establece que la consecuencia de un análisis inadecuado de la solvencia sea la nulidad de los créditos, ni mucho menos la exoneración de deuda.
Otra resolución judicial que ha abordado esta cuestión es la sentencia núm. 195/2024, de 29 de julio, del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Fuenlabrada (ECLI:ES:JPI:2024:216).
En esta resolución, se concluyó, en un extenso análisis realizado obiter dictum (dado que el objeto del procedimiento no versaba sobre el cumplimiento del análisis de solvencia) que, en nuestro ordenamiento, un incumplimiento de este deber implicaría una nulidad radical, pero que quedaría a expensas de la solicitud del consumidor y que implicaría, únicamente, la nulidad y obligación de restituir los intereses (de modo que el prestatario conservaría el beneficio del plazo). Esta conclusión descansa, en síntesis, en razonamientos, que, en nuestra opinión, son incorrectos. Así, se realiza una lectura del artículo 6.3 del Código Civil según la cual este precepto solo excluiría la sanción de nulidad radical cuando la norma imperativa infringida establezca un efecto civil distinto para el caso de contravención, pero no cuando ese efecto distinto sea de naturaleza administrativa. Pero esta interpretación del artículo 6.3 del Código Civil no respeta la consolidada jurisprudencia de la Sala Primera. Así, en el ATS de 25 de mayo de 2022 (rec. núm. 1093/2020) se lee que “la doctrina de esta excluye la nulidad radical o absoluta del contrato basada en el incumplimiento de los deberes de información. Hemos declarado en la STS de 15 de diciembre de 2014, rec. 48/2013, que la infracción de los deberes legales de información puede tener un efecto sobre la validez del contrato en la medida en que la falta de información pueda provocar un error vicio en los términos que se expusieron en STS de 20 de enero de 2014, rec. 879/2012, «pero la mera infracción de estos deberes […] no conlleva por sí sola la nulidad de pleno derecho del contrato»”. Y ello en tanto que el artículo 79 bis de la derogada LMV no estableció, como consecuencia de la infracción de los deberes de información y de evaluación de los conocimientos de los clientes, sanciones de naturaleza civil, sino administrativa. Por tanto, en el caso de la infracción de los deberes de analizar la solvencia ocurre lo mismo: un eventual incumplimiento de la norma administrativa no puede servir de base para anular el negocio jurídico civil en virtud del artículo 6.3 del Código Civil cuando esa norma administrativa establece específicamente los efectos de su posible incumplimiento a través del correspondiente régimen sancionador.
Frente a estos pronunciamientos, existen otras resoluciones judiciales, especialmente de la Audiencia Provincial de Barcelona, que, en línea con cuanto hemos expuesto, descartan que un eventual incumplimiento de los deberes de análisis de solvencia tenga consecuencias en el plano civil.
Es el caso de la sentencia de la Secc. 4.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, núm. 764/2024, de 5 de noviembre (ECLI:ES:APB:2024:13252), que analiza las distintas sentencias del Tribunal de Justicia aquí citadas para concluir —con cita a otras Audiencias Provinciales que comparten el mismo razonamiento— que “ante el carácter no imperativo de las disposiciones de la Directiva que ofrecen un abanico de posibilidades abierto correspondiendo al legislador nacional elegir la que entienda más idónea dentro de lo que son sus márgenes en lo que es su trasposición y dado que ninguna previsión se ha entendido como necesaria por el legislador interno en el ámbito civil, no se estima posible acordar la declaración de nulidad solicitada por la apelante”.
Igual razonamiento sigue el auto de la Secc. 1.ª de la misma Audiencia Provincial, núm. 5/2024, de 12 de enero (ECLI:ES:APB:2024:3644A), que revocó el auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 4. de Sabadell, de 6 de octubre de 2022, por el que se declaró la nulidad de un contrato de crédito ante el supuesto incumplimiento de la obligación de analizar la solvencia por parte de la entidad demandante. La Secc. 1.ª de la Audiencia explica que la inobservancia del deber de analizar la solvencia no está “sancionada con la declaración de nulidad del contrato en el trámite previo de análisis de oficio de cláusulas abusivas del contrato” y “no lleva consigo la misma consecuencia que en el caso checo porque en el Derecho checo, como recoge la STJUE, hay una norma que sanciona expresamente la nulidad”.
En el mismo sentido se pronuncian los autos de la Secc. 19.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, núm. 217/2025, de 10 de junio (ECLI:ES:APB:2025:3694A), y de la Secc. 2.ª de la Audiencia Provincial de León, núm. 51/2025, de 9 de mayo (ECLI:ES:APLE:2025:470A), o las sentencias de la Secc. 2.ª de la Audiencia Provincial de Cantabria, núm. 297/2025, de 14 de abril (ECLI:ES:APS:2025:823). y de la Secc. 1.ª de la Audiencia Provincial de Asturias, núm. 210/2025, de 10 de abril (ECLI:ES:APO:2025:1148).
Conclusión
Comprobada cuál es la voluntad del legislador nacional y de la Unión, y cuál es la posición del Tribunal de Justicia, debe razonablemente concluirse que en aquellos Estados miembros, como España, en los que no exista una norma positiva que expresamente prevea la nulidad de un contrato de crédito o préstamo o la restitución de los intereses cuando se incumpla el deber de analizar la solvencia de los prestatarios, los tribunales del orden civil no podrán declarar la nulidad del crédito ni ordenar la devolución de los intereses por el prestamista.
Cuando un Estado miembro, como España (y la mayoría de los otros Estados miembros), decida que las sanciones por incumplimiento de la obligación de analizar la solvencia sean solo de naturaleza administrativa, lo único que se puede llegar a cuestionar es que la sanción sea efectiva, proporcionada y disuasoria. A este fin, el Tribunal de Justicia indica que los órganos nacionales competentes para imponer las sanciones —así como los juzgados y tribunales que directamente impongan o revisen la validez de esas sanciones— deben tener a su disposición criterios con los que modular el importe de la sanción. No cabe duda de que, en España, existen esas condiciones: tanto la aplicación de la LCCI como de la LCCC permite imponer sanciones muy superiores al beneficio atribuido a la infracción, o sanciones de importes elevadísimos en caso de que no pueda calcularse ese beneficio, y ello se une a criterios muy concretos que deberán valorarse a la hora de determinar los importes de las sanciones dentro de los intervalos contemplados por el legislador.
En otras palabras, lo relevante será que las autoridades administrativas hagan cumplir las normas relativas al análisis adecuado de la solvencia de los prestatarios consumidores y apliquen adecuadamente los criterios para determinar las eventuales sanciones cuando identifiquen incumplimientos de las obligaciones que se desprenden de las Directivas 2008/48 y 2014/17. Y, en este escenario, quienes deberán valorar si la sanción es efectiva, proporcionada y disuasoria serán la Administración y el tribunal de la jurisdicción contencioso-administrativa que revise una eventual resolución de sanción, en atención al mandato de los artículos 23 de la Directiva 2008/48 y 38 de la Directiva 2014/17. Pero no los tribunales civiles, que carecen de competencia para imponer estas sanciones, ni para sustituir al legislador y crear sanciones civiles que nuestro legislador no ha querido establecer pese a que lo analizó expresamente durante el proceso legislativo.
Foto: Francesco Ungaro en unsplash