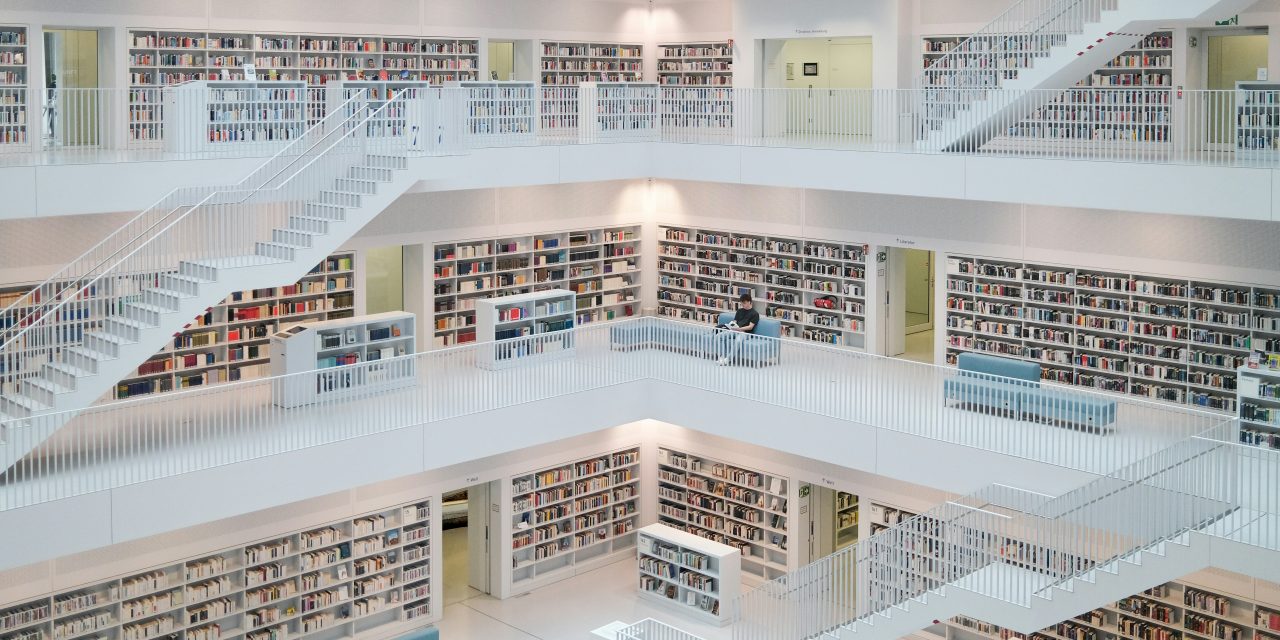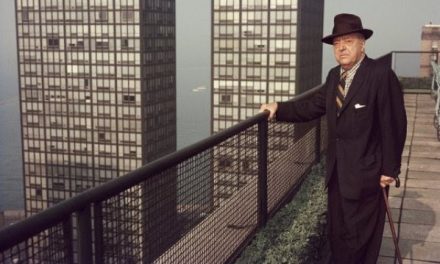Por Jesús Alfaro Águila-Real
«Lo que no has aprendido de los sabios, lo harás de los imbéciles…»
Gregorio II Papa a Leon III, emperador de Bizancio
Un jurista académico progresa en su quehacer examinando las instituciones jurídicas que conoce peor a partir de las que conoce mejor porque las ha estudiado en el pasado. Y a base de estudiar, una tras otra, se va haciendo una idea del sector del Derecho conformado por todas esas instituciones, de modo que, cuando aborda el estudio de una nueva, lo hace más rápida y eficazmente. En el empeño, busca coherencia, eliminar contradicciones y lagunas, extraer reglas para resolver nuevos problemas… El ‘sistema’ evoluciona así, armónicamente o a base de ‘sorpresas’ (o ‘sustos’, según Juan Álvarez-Sala), como cuando uno tiene que hacer una interpretatio abrogans de una norma o una ‘reducción teleológica’ o negar que proceda una aplicación analógica de una norma a un fenómeno social no reglado porque no hay identidad de razón… hasta que logra calmar la ansiedad o la desazón que produce que las cosas no cuadren.
Las instituciones jurídicas nunca nacen de la nada. El legislador no inventa, pero lo intenta. Y cuanto más politizada esté la legislación, mayor es el arrojo inventivo. El legislador quiere cambiar el mundo —jurídico— porque no le gusta el mundo en que vive. Si el legislador fuera ateo, agnóstico o un descreído, desconfiará de su capacidad para mejorar el mundo a través de la legislación. Pero el legislador es un sujeto profundamente religioso. Un profeta. Un profeta de una religión antigua o de una religión hodierna.
Los profetas de las religiones antiguas son terribles para los que no profesan la religión dominante. Pero las religiones hodiernas —mucho menos peligrosas para la vida y libertad de los que no las profesan— son deletereas para la calidad del Derecho, para su capacidad para facilitar la cooperación voluntaria entre los miembros de las grandes sociedades humanas de nuestra época porque esas religiones nuevas dificultan la realización de la justicia y enfrentan a unos con otros en lugar de mostrarles las ventajas de mutualizar y diversificar para la prosperidad de todos. Sus profetas no se llaman así. Se llaman ‘activistas‘. Su profesión no es la de teólogo, clérigo o jurista. Es la de escritor, periodista o ‘investigador’. En las religiones antiguas, a los profetas se les consideraba santos. Y los había, digamos, de dos clases: los que fueron santos porque defendieron la religión verdadera frente a los infieles por las buenas o por las malas (piensen en los cruzados o en lo que le pasa a un musulmán que decide que otra religión es la verdadera y abandona la propia) y los que lo fueron porque difundieron la religión verdadera ganando adeptos (los evangelizadores).
Las nuevas religiones son fenómenos efímeros. Duran, a lo más, un par de décadas, pero no mueren del todo. Simplemente, como el virus de la gripe, mutan y se nos presentan cada año llegado el otoño buscando nuevas formas de entrar en nuestro cerebro. Lo nuevo respecto de las nuevas religiones es que ya no se conforman con infectar a una parte de la Sociedad. Quieren infectar el Derecho y obligar a todos a profesarlas.
En el siglo XX, las nuevas religiones no tenían influencia sobre el Derecho porque eran marginales socialmente (sectas) y no tenían interés en infiltrarse en el Estado. Eran un problema, si acaso, del Derecho Penal (lavado de cerebros, sectas destructivas o del fin del mundo, Cienciología…). Lo que influía en el contenido del Derecho en el siglo XX, se nos decía, eran las ideologías que, a diferencia de las religiones, tenían pretensiones de racionalidad y validez para todos y adoptaban la técnica, los conceptos y los objetivos de los grupos sociales que las profesaban, o sea, de los juristas o de los ‘científicos sociales’.
Piensen en la discusión sobre el aborto. Hace cincuenta años el objetivo era ‘despenalizar’ el aborto, porque no era exigible a una mujer llevar a término su embarazo. Pero el aborto se consideraba un mal y nadie discutía que el artículo 15 de la Constitución («todos tienen derecho a la vida«) incluía al feto como ‘bien jurídico’ de forma que el Derecho debía protegerlo y, si se aceptaba su sacrificio, requería de una justificación apoyada en el avance, protección o salvaguarda de otro bien jurídico que entrara en conflicto con la supervivencia del feto. Hoy, el aborto se considera por el Tribunal Constitucional un derecho fundamental. Simplemente, hemos cambiado de ideología y eso ha transformado el Derecho. También sobre la base de una ideología concreta se (re)inventó y configuró el Derecho del Trabajo o el Derecho de los Consumidores pero también el Derecho Urbanístico y se modificó radicalmente el Derecho de Familia (igualdad de sexos) y, en mucho menor grado, el Derecho Concursal o el Derecho de asociaciones y sociedades.
A la irrupción masiva de la ideología política en el Derecho se reaccionó por los juristas como se había hecho con las religiones antiguas: construyendo la separación entre Sociedad y Estado y, en lo que hace al Derecho que regula las relaciones sociales —no la organización del Estado y el ejercicio del poder político—, se afirmaron objetivos que, a los que los proponían, les parecían ‘antiideologicos’ porque estaban basados en formas de pensamiento más ‘científicas’ traídas de las ciencias sociales más ‘avanzadas’: el objetivo de la eficiencia, de la maximización de la riqueza o, en términos más aceptables, de la cooperación voluntaria y pacífica entre los particulares, de la libertad individual.
En resumen: la religión antigua y el Derecho se separaron en un proceso larguísimo que culminó en el siglo XX; el lugar de la religión en el Derecho lo ocuparon las ideologías, a las que los juristas opusieron la aplicación al Derecho de los avances ‘científicos’ en las Ciencias Sociales, asumiendo un consenso generalizado sobre los objetivos últimos de una Sociedad «avanzada», pacífica, democrática y próspera
En el siglo XXI, las ideologías han perdido la capacidad para imponerse a toda la Sociedad. Los consensos ideológicos son cada vez más delgados. El Preámbulo de la Constitución Española de la Constitución no lograría hoy el voto favorable ni siquiera de los tres quintos de los diputados del Congreso. Y, por otra parte, las nuevas religiones, que permanecían al margen de la política han entrado a saco en el Estado y el Derecho en un proceso en el que ambos — nuevas religiones y Derecho— se han retroalimentado.
Las nuevas religiones profesan ideas estrafalarias. Eso es intrínseco a cualquier nueva religión. Piensen en Savonarola, Francisco de Asís, Teresa de Calcuta, Ignacio de Loyola, Lutero, Calvino… Si sus ideas no son estrafalarias no les permiten distinguirse y, por tanto, formar un grupo de adeptos delimitado — separado— del resto.
Calificarlas de nuevas «religiones» es importante porque comparten con las antiguas dos rasgos muy relevantes. Uno, que el carácter religioso elimina la necesidad de justificar racional o, al menos, razonablemente, las propuestas. Las nuevas religiones tienen catecismos, como las antiguas, y por la misma razón: fomentar la fe del carbonero (como dice Baumeister, la moralidad se descubre pero la religión se inventa). Que las propuestas sean estrafalarias, contraproducentes, disparatadas, contradictorias, falaces … es irrelevante para alguien que cree que Dios es uno y trino a la vez o que Alá dictó a Mahoma el Corán y le esperan decenas de huríes en el paraíso si muere por la fe o que va a haber un Juicio Final. Si uno cree en la transubstanciación, ¿cómo no va a creer en algo mucho más verosímil como es que si fijas topes a los alquileres, estos no subirán?
Otra es que las antiguas religiones —las religiones axiales— fusionaron religión y moralidad, lo que convierte a los infieles —a los que no creen— en sujetos inmorales y, por tanto, despreciables o, en el extremo, inhumanos, sin alma, desalmados. Los que se oponen a las estrafalarias propuestas jurídicas de las nuevas religiones son desalmados o, en el tono menor que corresponde a las nuevas religiones, intolerantes que no respetan la diversidad y reniegan de la inclusión o de los avances en la justicia social.
Piensen en qué le hubiera parecido a un legislador típico de los años ochenta del siglo XX el contenido de los artículos 333 y 333bis del Código civil que dice que un perro no es una cosa. No llega a decir que es un ser humano pero el legislador se ha inventado el «bienestar del animal» (no bienestar animal en abstracto, sino en concreto, el bienestar de un «individuo» concreto que es el perro que se llama ‘Nimbus’) por traslado semántico del concepto de interés superior del menor que está en la cúspide del derecho de protección a los niños y niñas. Hasta nueve veces utiliza la expresión ‘bienestar del animal’ el Código civil vigente y hasta cincuenta y cuatro veces entre su Preámbulo y su texto articulado la Ley de protección de los derechos y del bienestar de los animales de 2023 .
Todo el Derecho de la Pachamama y los animales es producto de las nuevas religiones, pero destrozar la coherencia del ordenamiento en esos ámbitos con ideas estrafalarias no es el peor efecto de la irrupción de las nuevas religiones en el Derecho. Es fácil derogar esas normas, el daño social que causan la mayoría de ellas es limitado y es probable que haya alguna idea aprovechable para mejorar la cooperación entre los humanos en alguna de ellas.
Lo que me parece más peligroso y grave de las nuevas religiones es que provocan la degradación del Derecho en su conjunto y de cada una de las instituciones jurídicas singularmente consideradas. Lo convierten en «moralina» de quinta. Y lo hacen por las mismas dos razones que he expuesto para calificarlas como religiones.
La primera es que el legislador, contagiado por las nuevas religiones, no se considera sometido a los límites que impone la racionalidad. El legislador no es un jurista. La legislación no está sometida a reglas técnicas. El legislador es un ‘activista’ que hoy aprueba una reforma del Derecho de Sucesiones y mañana se embarca en una flotilla para salvar las ballenas. El legislador es un profeta que, como Mahoma, deja por escrito la voluntad de Dios. Digo la voluntad, que no la racionalidad, de Dios, porque solo algunas religiones consideran que Dios actúa racionalmente y las nuevas religiones no son de esas. Eso hace desaparecer el Derecho Natural y la racionalidad de la ley. Las leyes irracionales no son inconstitucionales . Las leyes discriminatorias no son inconstitucionales porque la ley debe compensar a las herederas de las víctimas castigando a los herederos de los explotadores de antaño. Las leyes desproporcionadamente restrictivas de la libertad o la propiedad de los individuos no son inconstitucionales porque en el ‘estado de necesidad’ permanente en el que vivimos, omnia sunt communia. Las leyes que producen los efectos contrarios a los que el legislador dice perseguir no son inconstitucionales. Nada es inconstitucional porque la voluntad del legislador – profeta solo está sometida a la voluntad del pueblo-dios (Conde-Pumpido dixit).
La segunda es que, como siempre que se confunde la moral y el derecho, la legislación se llena de mandatos y prohibiciones de contenido moral. El legislador dicta la conducta moralmente aceptable respecto a cómo trata uno a sus amigos, a su familia, a su perro, a su coche, a su casa (la luz eléctrica, el agua, la calefacción, el lavado de ropa, el aire acondicionado, la basura)…, toda la conducta que permanecía hasta el siglo XXI en el ámbito de la vida personal y familiar y, por tanto, ampliamente al margen del derecho, está ahora regulada hasta el más mínimo detalle. El legislador profeta, sin embargo, no es un dictador de manera que sustituye, en buena medida, los mandatos jurídicos por admoniciones morales.
El resultado de la combinación de ambos fenómenos (carácter estrafalario del contenido de las leyes y atécnico de su implementación legislativa y contenido moral y, por tanto, ‘exigible’ a cualquier persona que se considere respetable a los ojos de los practicantes de estas nuevas religiones) es que se está degradando el derecho tanto, desde el punto de vista técnico como político. A la vez, el saber de los juristas (la técnica) es cada vez más irrelevante, lo que hace que los individuos más talentosos abandonen su estudio en busca de mejores pastos; las ganancias que se derivan de la cooperación social menguan; los recursos se asignan políticamente, la pobreza se extiende.
Foto de Leif Christoph Gottwald en Unsplash