Por Jesús Alfaro
En este trabajo (Property and Collective Undertaking: The Principle of Numerus Clausus) Dorfman sostiene que el principio del numerus clausus de los derechos reales es “un límite a la legislación privada”, es decir, a la autonomía privada, en la creación de nuevas formas de derechos reales y que el fundamento de tal limitación se encuentra en la idea de que crear nuevos derechos reales corresponde al legislador democrático.
¿Por qué la autonomía privada no puede crear nuevos tipos de derechos reales? Por la misma razón que late tras el principio res inter alios acta alii non nocet nec prodest:
“el Derecho democrático repudia la legislación privada hecha por algunos para gobernar los asuntos de otros, incluyendo los de la Sociedad en su conjunto en materias que se refieren a objetos externos”.
La propiedad implica que la Sociedad otorga
“autoridad práctica a un individuo (el propietario) para fijar, en alguna medida, la posición de los demás en relación con el objeto de su propiedad”.
El propietario puede excluir a todos los demás de su propiedad. Pero este poder es limitado, entre otras instituciones, por el principio de numerus clausus. El propietario puede conferir derechos de crédito (in personam) a terceros sobre el bien de su propiedad; puede transferir el derecho real del que es titular pero – dice Dorfman – no puede transferir derechos reales que no estén previstos en el ordenamiento porque la
“creación privada de una nueva forma de derecho real equivale a un ejercicio ilegítimo de autoridad política”.
De estas tres posibilidades, Dorfman dice que la segunda – la transferencia de los derechos reales sobre las cosas de las que somos titulares –
“no significa mas que transferir (al comprador, por ejemplo) los derechos y obligaciones que los terceros ya soportan en relación con esa cosa”.
De manera que no es mas que una sustitución del titular que puede excluir a todos los demás en relación con el bien. Por tanto, la posición de los terceros no se ve afectada: siguen excluidos del uso y disfrute de ese bien que es de propiedad ajena. Crear un derecho real por contrato produce, por el contrario, “el efecto especial de quedar (todos los terceros) obligados por un derecho que toma la forma de derecho real y que se ha creado por contrato; por un contrato en el que esos terceros no han participado. Aunque no lo menciona, pues, Dorfman se está refiriendo al principio de la intangibilidad de la esfera jurídica propia por parte de terceros que se refleja en el brocardo latino res inter alios acta alii non nocet nec prodest.
Así, por ejemplo, la reserva de dominio no ha de entenderse como un derecho real sino como una condición suspensiva: las partes de una compraventa acuerdan suspender el efecto transmisivo de la propiedad de una cosa hasta que el comprador haya pagado completamente el precio al vendedor. Pero la autonomía privada no puede cargar a los terceros – que no son parte del pacto – con los efectos de su acuerdo. Un tercero que adquiriera el objeto de esa compraventa adquiere la propiedad aunque exista una reserva de dominio. Un tercero adquirente. Los acreedores del comprador, sin embargo, sólo podrán embargar lo que “sea” del comprador, de manera que si el comprador no adquirió la propiedad – porque no pagó completamente el precio – sus acreedores no podrán embargar y ejecutar el objeto.
Los casos interesantes son aquellos en los que un derecho de crédito – un derecho in personam – se “incorpora” a un documento. Miquel ha subrayado que no es apropiado hablar de “copropiedad” de un derecho de crédito. Es decir, que las normas sobre la comunidad de bienes (art. 392 ss CC) no son aplicables a los supuestos de cotitularidad de un derecho de crédito. La distinción entre derechos de crédito y derechos reales se difumina en el caso de que el derecho se haya incorporado a un documento, como sucede típicamente en el caso de los títulos-valor. Este se define como un documento que incorpora un derecho para cuyo ejercicio hace falta la presentación del documento. El documento es una “cosa” que puede poseerse, entregarse y presentarse, de manera que hay una tentación grande de aplicarle las normas que rigen los derechos reales.
Pero, por ejemplo, cuando dos particulares crean un crédito y lo documentan en un papel pueden establecer que ese derecho no sea transferible (pactum de non cedendo) y ese pacto tiene efectos erga omnes, es decir, es oponible a los acreedores del titular del crédito. Porque el crédito ha sido creado como no transmisible y el Derecho otorga a los particulares “poder” para crear derechos de crédito con las características que prefieran. Y, los acreedores del titular del crédito sólo podrán embargar y atacar los bienes y derechos que estén en el patrimonio de su acreedor tal como éstos hayan sido configurados por los sujetos que lo crearon. Y si el derecho de crédito nació como no transmisible esta característica del crédito será oponible por el sujeto que “creó” el derecho como no cedible, pero sólo por él, precisamente porque ese es el efecto de la autonomía privada. Como dice Miquel:
una vez adquirida por el deudor la facultad de consentir la cesión, porque acreedor y deudor se han obligado en ese sentido por este pactum de non cedendo, esta facultad no debe perderse por un pacto inter alios, es decir, el que tiene lugar entre cedente y cesionario, si es que se quiere invocar el art. 1257 CC para resolver el conflicto.
¿Le interesan estos contenidos?
Suscríbase a nuestra newsletter para recibir mensualmente los nuevos contenidos, noticias, invitación a debates, clases y eventos.
Se ha suscrito a nuestros contenidos, muchas gracias.
*Al suscribirse acepta automáticamente nuestra política de privacidad.





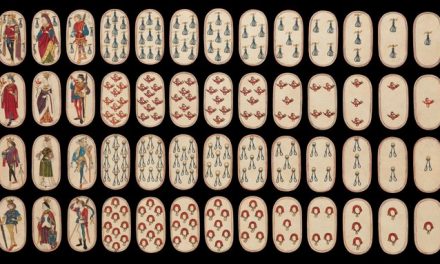


Hace mucho que sabemos que no conviene exagerar el alcance de la pretendida «incorporación» (o corporeización) del derecho en el título. Es un mero expediente instrumental para explicar un régimen jurídico aplicado a ciertos derechos destinados a circular y cuya transmisión es objeto de normas especiales de protección. En ningún caso, supone que el derecho se convierta en cosa (papel). El fenómeno de la transustanciación queda reservado para asuntos más importantes. Los efectos «reales» del pactum de non cedendo (si existen) no dependen de que el derecho cuya indisponibilidad se pactó no dependen de su documentación en un título-valor. Es… Ver más »
Mi comentario anterior fue enviado demasiado prisa . Pido perdón por dos comas que sobran y una frase mal escrita alfial. En todo caso, la entrada del prof. Alfaro es muy interesante. Plantea en sus justos términos el tema de la justificación del numerus clausus en los derechos reales . Lo que pacten las partes cuando se obligan entre sí a ellas solo afecta. Y, por ello, en principio no debe haber límites (salvo los del art. 1255 Cc). El reconocimiento de efectos erga omnes a la titularidad de ciertos derechos debe limitarse a los casos en que la ley… Ver más »