Por Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz
Establece la Constitución en el Art.56.3 que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, sin establecer ningún matiz: ¿también por sus actos privados? ¿todo tipo de responsabilidad? ¿incluso si se le ocurre agenciarse una pistola y asesinar a alguien de manera alevosa y a la luz del día?. El segundo inciso del precepto presenta un alcance más reducido al referirse sólo a los actos por así decir institucionales, de los que se proclama, por remisión al Art. 64, la necesidad del correspondiente refrendo por el político de turno, sea del Gobierno o, en algún concreto caso, del Presidente del Congreso de los Diputados. Una necesidad por cierto bastante gratuita porque en esos escenarios –una Ley o un Decreto, típicamente- no es el Rey el que ha decidido nada. Se ha limitado a estampar la firma en un papel que le viene dado.
Esa inviolabilidad (término que se emplea en el Art. 71.1 para los Diputados y Senadores “por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”) o irresponsabilidad -la palabra impunidad no se encuentra en el texto- plantea, por supuesto, una nada sencilla problemática si se la colaciona con el principio de igualdad en el Art. 14 de la Constitución, probablemente el más importante de toda ella y cuyo sentido profundo se manifiesta en el enojoso deber de contribuir: el Art. 31 hace votos por un sistema tributario justo inspirado en, de entrada, el principio de igualdad, al que de esa manera se vuelve a citar por su nombre. Y eso por no hablar de la vertiente territorial del asunto. La deriva disparatada del Estado de las Autonomías puede hacer que se nos olvide que, por el Art. 139.1, al que casi nadie suele invocar, “todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”
El constituyente español de 1978, hombre bienintencionado pero ingenuo hasta el grado de los pardillos, pensaba que iba a terminar muriéndose en el trono el entonces Rey, Juan Carlos I, citado por su nombre y apellidos en el Art. 57, apartado 1: es cosa impropia, dicho sea de paso, de una Constitución el descender a ese detalle. El apartado 5 menciona, sí, las abdicaciones y renuncias, pero su autor estaba pensando en actos voluntarios y debidos a razones de edad o salud, no en salidas por la puerta de atrás y de manera casi clandestina, como cuando Carlos IV y Fernando VII, tras el motín de Aranjuez, el 19 de marzo de 1808, tuvieron que tomar las de Villadiego huyendo a Francia. Ya sabemos sin embargo que la historia se repite -dos siglos no es nada- y que hubo que dictarse deprisa y corriendo la Ley 3/2014, de 18 de junio. Sobre su contenido -el aforamiento del saliente, no fuese a caer en las garras del juez ordinario predeterminado por la ley que el Art. 24 dispensa a todo hijo de vecino y además con el tono propio de una garantía- caben opiniones varias, porque en España rige la libertad de cultos. Si el que firma estas líneas hubiese participado en su redacción, trataría de ocultarlo y desde luego no blasonaría de ello, pero ya se sabe que hay gente para todo y que el bipartidismo, ay, tiene sus propios códigos de honor. Uno para todos y todos para uno. Aunque, eso sí, con disimulo. Y es que de aquel aforamiento ha de indicarse que fue concebido no para preservar una función pública futura y digna, sino para algo tan innoble como tapar las vergüenzas del pasado. También los Parlamentos pueden incurrir en desviación de poder.
Todas estas divagaciones sobre el texto constitucional y los hechos de junio de hace seis años se traen a colación ahora, como es obvio, por el comunicado de la Casa Real del pasado domingo 15 de marzo, dando cuenta de la feliz decisión del actual titular de la Corona. Algo a aplaudir, en efecto. El Art. 991 del Código Civil debe tenerse por anecdótico.
Y digo eso aun no ignorando (estos cuatro garabatos se escriben en la mañana del jueves 19, cuando todavía resuenan las caceroladas que en barrios enteros se le dispensaron la noche anterior al discurso televisivo sobre el coronavirus) que destapar el caso no resulta gratis: se trataba sólo, hechas las sumas y las restas, del mal menor, o sea, de un mal en cualquier caso. Las instituciones no salen reputacionalmente vivas de esos rifirrafes y lo que se pretende es intentar minimizar los daños, partiendo de la base de su carácter inevitable.
Las relaciones de un hijo con su padre propenden a lo traumático -supongo que no hace falta extenderse acerca de Sigmund Freud y sus trabajos sobre el complejo de Edipo- y, si estamos en una figura basada en lo dinástico, la cosa, lejos de suavizarse, se encona más. La vida muestra ejemplos ilustrativos como (de nuevo entre Carlos IV y Fernando VII) el motín de El Escorial, en 1807, unos meses antes que el de Aranjuez. Y de la literatura no digamos: del Rey Lear, de Shakespeare, será suficiente con su mención.
Los órganos judiciales lo van a tener difícil para empitonar al Emérito, porque las normas -la Constitución y la Ley Orgánica de 2014- han sido elaboradas con la intención de servir para eso que antes se llamaba un “detente bala”, un escudo de protección. Pero es igual, porque la Sentencia de condena ya ha sido dictada: fue precisamente el comunicado de la Casa Real del día 15. Más aún: en términos procesales casi puede equipararse a una declaración de firmeza de dicha resolución o incluso a una ejecutoria Y una Sentencia, por cierto (con disculpas por la reiteración), que, por su calidad, en términos de solidez de argumentos y de capacidad de convicción, se sitúa muy por encima de lo que habría podido resolver cualquier órgano jurisdiccional, Sala Segunda del Tribunal inclusive. Conocemos el paño: al olmo se le podrán pedir otras cosas, pero no desde luego peras.
En la justicia humana (la Justicia con mayúsculas) hay muchas razones para descreer y no sólo en la España de esa charanga y pandereta que ha terminado creando la partitocracia. Pero las cosas ocurren como si existiera, con carácter por así decir subsidiario (al modo de lo que en el fútbol de hace treinta años se llamaba el defensa escoba: gloria, por cierto, al gran Baresi y a todo el Milán de aquella época), algo parecido a la justicia divina, que, al cabo, acaba siendo la única justicia que cuenta. Sobre ella discutieron Agustín de Hipona (354-430) y Pelagio (350-420). Y, muchos siglos después, los jesuitas y los discípulos de Jansenio. Los términos del debate son conocidos y tienen que ver con la diferencia entre la voluntad divina antecedente (que nos salva a todos) y la consecuente (tras la caída, la redención está reservada a unos cuantos). La exposición de tan brillante polémica debe quedar sin embargo para otra ocasión. De momento, baste indicar que, si la justicia tiene dos espadas (es la teoría por cierto de Gelasio, el que fue Papa entre 492 y 496: no confundir con el citado Pelagio, con el que polemizó San Agustín), en este concreto caso la divina -con Villarejo de por medio y todos los recovecos y las conspiraciones de la peor especie: ya sabemos lo de los renglones torcidos- ha sabido estar al quite y funcionar mejor que la humana. Se ha andado con menos consideraciones. Qué bien que existe y no se detiene ante los aforamientos: antes al contrario, en cuanto justicia divina, muestra su omnipotencia cuando todo parece haberse conjurado en contra.
Foto: Alfonso Vila Francés





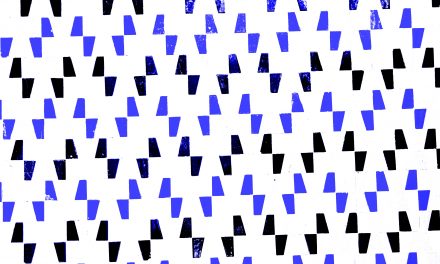


Y cómo se renuncia a una herencia en vida del futuro causante?