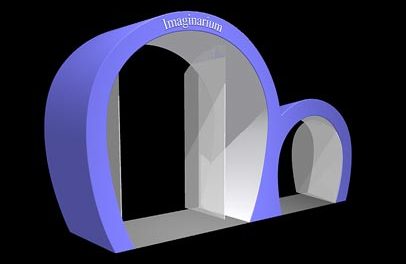Por Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz
Una recensión de Gonzalo Quintero Olivares, Pequeña historia penal de España, 2ª edición, 2025.
Bien lo explicó Paul Valéry: el lector no es un ser pasivo que se limita a eso, leer, sino que aporta lo suyo y al cabo termina reescribiendo la obra. En mi caso, las dos mochilas con las que me he puesto con el libro de Quintero son las de estudioso del Derecho Administrativo (es decir, también jurista, aunque de otra disciplina) y, en segundo lugar, persona de este tiempo, en el que los medios de comunicación, sobre todo en lo que tiene que ver con la información política, dedican el grueso de sus contenidos a la información proveniente de los Juzgados de instrucción: que si a tal o cual Ministro o Concejal, de tal o cual partido, lo han pillado en un renuncio con un cohecho, o una malversación, o una prevaricación. Otras ramas del ordenamiento (la mía, en particular) y otros órdenes jurisdiccionales (el contencioso-administrativo) han pasado a la clandestinidad: diríase que, salvo alguna Sentencia sobre este o aquel asunto fiscal, no le importan a nadie.
Esos son, en efecto, mis sesgos como lector de una obra de Derecho Penal que, además, tiene por objeto la historia, es decir, no se ciñe al presente. Y eso, sí, lo condiciona todo. En el fondo, Paul Valéry no hizo sino aplicar a estos desempeños la ley física que había formulado Werner Heisenberg: la observación (el ojo del sujeto) cambia el objeto observado.
Confieso en ese contexto que al elaborar esta recensión no he hablado de ella con nadie y, menos que nadie, con el propio autor del libro. El trabajo —las opiniones aquí vertidas— se antojará bueno o malo y gustará o no gustará, pero es sólo mío.
La Pequeña historia penal de España tiene, como se desprende de su propio título, una estructura cronológica. Son (aparte de un Prólogo) cinco capítulos, a saber:
I. De Cádiz a la I República (páginas 19-78).
II. De la Restauración hasta la II República (79-146).
III. Desde el fin de la Guerra Civil hasta 1978 (147-199).
IV. De la Constitución de 1978 al CP de 1995 (201-240).
V. La ciencia penal y las vicisitudes del CP de 1995 a 2024 (241-299).
Pero ese es un análisis meramente formal. Materialmente hablando, estamos en realidad ante tres libros entreverados.
……..
Para empezar, se trata de un análisis de la doctrina española en la materia: si los autores hubiesen sido, por ejemplo, Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes, el trabajo se habría podido llamar “Clásicos del Derecho Penal”. Ahí nos encontramos con un Joaquín Francisco Pacheco (1808-1865), a quien se menciona en páginas 41, 49 y 53, por no agotar las menciones. O con un Salvador Viada Vilaseca (1843-1904), Fiscal —el que en 1889 llevó la acusación del famoso crimen de la calle Fuencarral, al que luego habremos de volver—, protagonista de las páginas 76 y 77. O un Pedro Dorado Montero (1861-1919), padre del positivismo —la reacción modernizadora frente al iusnaturalismo confesional—, del que en página 123 se afirma que “ha sido posiblemente el más grande criminalista de la historia de España, tanto por su indudable altura científica como por la originalidad y personalidad de su doctrina”.
Pacheco, Viada y Montero, así pues. Incidentalmente digamos que, si tuviésemos que buscar en el Derecho Administrativo quienes pudiesen haber sido sus pares, podríamos pensar en un Alejandro Oliván (1796-1878), un José Posada Herrera (1814-1885) y un Manuel Colmeiro (1818-1885 también): otro trío de lujo. Curiosamente, los seis en algún momento ocuparon cargos públicos. Dicho cayendo en el vicio del anacronismo —ver el ayer con ojos de hoy, sea para denostarlo, sea, como sucede cada vez más, para caer en la nostalgia—, se conoce que entonces los políticos eran gente conocida y versada en el que constituía su oficio: no eran los actuales marcianos cuya escuela ha estado en esos conventos de clausura que son las juventudes de los partidos.
Una segunda hornada en la que el autor del libro pone el foco se encarna en lo que se conoce, ahora también en las profesiones jurídicas, como generación del 27, entendida como uno de los eslabones de la edad de plata. Al respecto el triplete tiene los nombres (enumerados de nuevo por orden cronológico) de un Luis Jiménez de Asúa (1889-1970), que abre las páginas que empiezan por la 134; un José Antón Oneca (1897-1981), a quien en la página 34 se califica como el mejor historiador de los tres primeros Códigos Penales —1822, 1848 y 1870—; y un José Arturo Rodríguez Muñoz (1899-1955), discípulo del primero y traductor del alemán del Tratado de Derecho Penal de Mezger (1935), acompañado de unas “notas que pasaron a ser, y siguen siendo, una lectura obligatoria para todos los que aspiren a ser penalistas”: página 189.
Al autor de esta breve crónica le resulta irresistible una vez más la tentación de arrimar el ascua a su sardina y, en la citada generación del 27, poner sobre la mesa los nombres de Francisco Ayala (1906-2009) y Manuel García-Pelayo (1909-1991), aun siendo notorio que a ninguno de los dos les cuadra en rigor el calificativo de administrativista, condición que sí concurre, por el contrario, en Luis Jordana de Pozas (1890-1983) o en Carlos García-Oviedo (1894-1955).
Esa parte del libro —las biografías de los maestros, que, se insiste, no se exponen formalmente separadas del resto del relato— consiste también y sobre todo en lo que Reinhart Koselleck llama una Begriffsgeschichte, una historia de los conceptos, que son, de más está decirlo, los del principio de tipicidad o taxatividad como se le quiera llamar (nunca absoluto, porque siempre queda un margen para el arbitrio judicial, y el autor no solo lo reconoce sino que en muchas ocasiones lo considera una saludable necesidad), de culpabilidad y demás especificaciones del Estado de Derecho. En ese marco juega un papel importantísimo —perdón por la obviedad— el debate sobre los fines de la pena privativa de libertad: si la prevención (general o especial) o la retribución, lo que se llama el correccionalismo, palabra por cierto que recorre todo el libro desde el principio hasta el final. Y, a la hora de entrar en la Parte Especial, o sea, ir viendo delito por delito, partiendo de la base de que lo fundamental es preguntarse por el concreto bien jurídico protegido.
Puestos de nuevo al cotejo con el Derecho Administrativo, la impresión que se obtiene en ese excursus por las doctrinas penales es que allí todo empezó antes. Para nosotros, el punto de partida no se remonta más atrás de Eduardo García de Enterría, nacido en 1923, o sus (casi) coetáneos José Luis Villar Palasí, Fernando Garrido Falla y Jesús González Pérez: la generación de la RAP, la publicación creada por el Instituto de Estudios Políticos en los años cincuenta y de la que esos jóvenes fueron algo más que padres fundadores.
Eso es, en suma, el primero de los tres componentes del libro: una biografía colectiva de los penalistas de los siglos XIX y XX, con exposición de lo que cada uno de ellos aportó y, en los diferentes avatares históricos, cómo se significaron.
La segunda de las tres partes del libro consiste —es lo propio de un trabajo de historia del derecho— en relatar el contenido de los sucesivos Códigos Penales: 1822, 1848, 1870, 1932 y 1944 (cada uno de ellos, con reformas, a veces sustanciales), hasta desembocar en 1995.
Y eso sin contar con las llamadas leyes (penales) especiales, que proliferaron en la década de los años treinta del siglo XX: en la República, la Ley de Vagos y Maleantes de 1933; en el primer franquismo, la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 y la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1940.
Es un análisis concienzudo y, claro es, que pone cada uno de los textos en su contexto político y en el de su Zeitgeist, y como lo anuncia el autor en páginas 19 y 20: “(…) los problemas del derecho y la justicia penales no componen un epifenómeno ajeno a la situación social y política, sino que son parte de la historia común”, de suerte que “gran error es tomar su evolución como una evolución del derecho, como si este tuviera un motor propio que lo impulsara”. Es un estudio en el que, dicho sea con aplauso, Quintero muestra una enorme libertad de juicio, sin dejarse encasillar en los estereotipos (derechas/izquierdas, conservadores/progresistas…) que estamos sufriendo en estas épocas de polarización, aunque lo enjuiciado sea un hecho de varios cientos de años atrás: no responde el texto a los esquemas que son propios de la mayoría de los tertulianos de televisión, que se muestran, como diría Jorge Edwards, “esclavos de la consigna”, incluso si hace falta anticipándose al argumentario que todas las mañanas se cocina en el respectivo Comité Central. Una libertad que, por poner solo una referencia entre otras muchas posibles, le lleva a subrayar el particular celo que todos los regímenes políticos, por mucha legitimidad democrática de la que estuvieran investidos, han puesto en lo que hoy llamaríamos delitos de opinión (antes, de imprenta), hoy muchas veces encuadrables dentro del género de delitos de odio: al gobernante le molesta muchísimo que le critiquen. Siempre. A todos ellos, sin discriminación.
………
Pero en el libro aún puede verse una tercera parte, ahora referida al tiempo que estamos viviendo, acerca del cual lo que se procede, en lo relativo a la legislación, es a un juicio de condena sin paliativos —sin atenuantes, para decirlo con terminología del caso—, en el que, como si de un nuevo Alejandro Nieto se tratase, no se deja títere con cabeza. En el Prólogo lo advierte: “Los ocho años transcurridos desde la anterior edición han sido pródigos en acontecimientos relevantes para el derecho y las leyes penales, al punto de que han sido testigos de refriegas políticas determinadas por reformas (…), pero también por la reiterada utilización del orden penal para imponer obligatoriamente ideas”, de lo cual se proclama que “se ha traducido en un inevitable daño a la función del ordenamiento penal y a su respetabilidad”. El hecho de que, por el art. 86 de la Constitución, en combinación con el art. 25, haga falta una Ley Orgánica (esto es, que no quepa el Real Decreto-ley ni tampoco, en otra época, la Ley de Presupuestos Generales del Estado ni tan siquiera la de su acompañamiento) no ha impedido esa proliferación de reformas. Como se recoge en páginas 247 y siguientes, “desde el año 2016 a la actualidad han sido diecinueve, en apenas siete años”. Más aún (página 250): “La inestabilidad de la ley penal es un mal endémico del derecho penal positivo, especialmente desde que se aprobó el CP de 1995, pero en los últimos tiempos se ha hipertrofiado, dando lugar a períodos de actividad modificadora febril como sucedió en los meses de marzo y julio de 2021, espacio de tiempo en el que el CP se modificó en seis ocasiones, o las ocho reformas que se produjeron durante 2022, lo cual, sin entrar en si era o no preciso, es, por sí solo, preocupante. En el año 2023, la pluma modificadora entró tres veces”.
Todo obedece a una secuencia que va siendo cada vez más reiterativa: se produce un hecho que la conciencia social juzga abominable (en 2016, por ejemplo, la violación grupal de la manada en los Sanfermines de Pamplona o el asesinato de Diana Quer en Galicia) y se extiende la voz de que el problema radica en que los castigos son demasiado benévolos y no terminan de disuadir a los delincuentes, constatación que llega a oídos del legislador, a partir de lo cual se pone en marcha un mecanismo inexorable de endurecimiento de las cosas que acaba fatalmente en el BOE. Y pensando que la prohibición de retroactividad in pejus del art. 9.3 de la Constitución representa un auténtico engorro.
Y eso por no hablar de planteamientos puramente ideológicos, como sucede con el animalismo —Walt Disney redivivo—, base de la Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo. La consecuencia de todo ello es que “se desdibujan los bienes jurídicos, y con ello su teórica función metodológica y su carácter de componente básico de la antijuricidad material” (página 252).
Dicho aún con más crudeza: “Fácilmente se comprueba que el crecimiento del derecho penal en estos últimos años obedece, sobre todo, a una tendencia de los gobernantes a acudir a la respuesta punitiva sea o no necesario. El populismo penal entra por todas las vías posibles, y se transforma en instrumento para la proyección política de los diferentes gobiernos, o, incluso, sectores del Gobierno que quieren marcar su propio perfil político”: página 253.
Bajo esos planteamientos de base se entra en el análisis (crítico, se insiste) de algunas concretas reformas, con particular énfasis en lo relativo a la libertad sexual —Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre—, donde, vista no ya su inutilidad sino incluso su carácter contraproducente (hay veces en que, como bien observó Juan de Mairena, la culata se muestra más violenta que el propio tiro), ya hemos terminado llegando a la contrarreforma expresa: Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril. Siempre, además, trampeando con medias verdades a la hora de las explicaciones e incluso de ponerle título a las respectivas normas: la batalla del relato.
Y también, claro está, “el permanente tema de la corrupción”, con la malversación y el cohecho como figuras estrella. Ahí hay que poner el foco en la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, aun sabiendo que las circunstancias de su nacimiento (querer borrar las culpas de los independentistas catalanes de 2017) han impedido que el debate discurra por cauces de racionalidad jurídica o incluso de racionalidad sin apellidos.
………
No hace falta extenderse más. Simplemente una recomendación: que el lector tenga a mano también el libro de Rebeca Martín titulado Crímenes pregonados, con el subtítulo Causas célebres españolas en los siglos XVIII y XIX. Y es que, si todo lo relativo a los crímenes genera un gran morbo (mucho más, se insiste, que la soporífera discusión típica de lo contencioso sobre si tal o cual acto administrativo resulta disconforme con el ordenamiento o, por el contrario, y pese a todo, puede verse finalmente redimido), a los incentivos por su estudio “se suma la oportunidad de contemplar o redescubrir el pasado a la luz de un acontecimiento en principio excepcional”, porque “los buenos relatos de crímenes reales son, al fin y al cabo, el escenario donde se representan las principales tensiones que recorren una sociedad: tensiones de clase y de género, ideológicas y religiosas, médicas y judiciales”. En la literatura es todo un género, que empezó en Francia con las causes célèbres de François Gayot de Pitaval (veintidós tomos entre 1734 y 1743) y alcanzó su apogeo en Estados Unidos (Edgar Allan Poe y Dashiell Hammett mediante) con Truman Capote y su A sangre fría (In Cold Blood, en el original de 1966), donde se relata el asesinato de los cuatro miembros de la familia Clutter en un pueblo de Kansas, con la posterior pena de muerte de los culpables, Richard Hickock y Perry Smith. Sigue siendo, casi sesenta años más tarde, el segundo libro más vendido, solo superado por la obra Helter Skelter de 1974 sobre los crímenes de Charles Manson. De ahí el nombre del género, true crime, o sea, novelas sin ficción.
Antes de abandonar el libro de Rebeca Martín, digamos que estudia los casos —esa sería la palabra de más propiedad— de Romualdo Denis, el liberto filipino que mató a sus hijos; de Francisco del Castillo, el desdichado comerciante madrileño que en 1797 fue asesinado por su mujer y el amante de esta; de Pedro Fiol, lo que nos lleva a la Barcelona de 1852; de Manuel Blanco Romasanta, todo un criminal en serie (1809-1863); y de Juan Luna Novicio, pintor, también filipino (1857-1899): cinco historias alucinantes sobre la condición humana, dicho sea sin exagerar. Como explica Hilario J. Rodríguez en la reseña que hizo en Zenda Libros, “en cada caso se estudia cómo se divulgaron los hechos y cómo fueron transformados por grabadores, pintores, libretistas de ópera, compositores, novelistas o poetas, que prolongaron la vida de esos hechos a través de la ficción”.
Pero no hace falta viajar tanto. En el Madrid de la Restauración, en pleno 1888 (recuérdese que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la implantación del principio acusatorio, la acción popular y los juicios orales y no secretos, es de poco antes: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882), tuvimos el famoso “Crimen de la calle Fuencarral”: el cadáver de Luciana Borcino, una viuda con posibles, apareció medio carbonizado en un piso, aunque en seguida se cayó en la cuenta de que su muerte tenía un autor, que bien podía ser la criada, como se la llamaba entonces, Higinia Balaguer, o también el mismísimo hijo de la víctima, José Vázquez Varela. Pero en el reparto de personajes también nos encontramos con José Millán Astray, director de la Cárcel Modelo —y padre del llamado a ser fundador de la Legión y contertulio de Unamuno en Salamanca en 1936—, que a su vez era amigo del presidente del Tribunal Supremo, a la sazón nada menos que Eugenio Montero Ríos. Sucede que entre los asistentes a las sesiones del juicio, en el que el fiscal fue por cierto Salvador Viada, porque el mundo es así de pequeño, se encontró Benito Pérez Galdós (que, dicho sea de paso, acababa de publicar Fortunata y Jacinta), que escribió unas crónicas para La Prensa, de Buenos Aires. En 2024 se han publicado en Siruela con el título El crimen de la calle Fuencarral, con prólogo de Lorenzo Silva.
Al lector de Gonzalo Quintero Olivares tampoco le sobrará tenerlo a mano para ir contrastando ideas sobre el Código vigente a la sazón, que era el de 1870 —mismo año de la Ley de Indulto aún en vigor hoy—, es decir, el del Sexenio, que la Restauración, tan pródiga en la labor legislativa (piénsese en el Código Civil de Manuel Alonso Martínez y, en el Derecho Administrativo, las leyes de Santamaría de Paredes del mismo 1888 y de Azcárate de procedimiento de 1889) no quiso o no pudo (o no supo) derogar.
Y eso sin hablar de la novela El clavo, de Pedro Antonio de Alarcón, de Guadix —accitano: la vieja colonia romana de Acci—, que vio la luz en 1853. O de los relatos de Emilia Pardo Bazán, uno de ellos también sobre lo sucedido en 1888 en la calle Fuencarral de Madrid. Pero no es cuestión de extenderse más al respecto.
………
Lo mejor que se puede decir del libro objeto de esta recensión —dejando aparte su información como tal, que es muchísima— es que, en efecto, constituye una auténtica mina, en el sentido de que abre el apetito del lector, hasta el grado de la voracidad, para poner sobre su mesa otros trabajos: debe ser el morbo de todo lo que tiene que ver con lo criminal y más aún lo criminal histórico. Puestos a remontarse en el tiempo, cabría incluso llegar hasta el proceso penal más famoso y debatido de todos los tiempos, el que sufrió Jesús en Jerusalén y que terminó con la crucifixión. Era —de más está decirlo— un tiempo en el que aún no había nada parecido al principio de tipicidad de los delitos, aunque al Mesías se le acusó de un crimen majestatis: haberse proclamado Rey de los judíos, con menoscabo de la autoridad del Sanedrín y sobre todo del gobernador romano. Lo tiene muy bien estudiado José María Ribas Alba en Proceso a Jesús. Derecho, religión y política en la muerte de Jesús de Nazaret, Almuzara, 2.ª edición, 2019.
Pero no nos dispersemos. Lo primero es empezar por el libro de Gonzalo Quintero Olivares. Con enhorabuena (y gracias) al autor, que ha conseguido el ideal de Horacio, prodesse et delectare, enseñar deleitando.
foto: Jordyn St. John en unsplash