Por Juan Antonio García Amado
A hilo de un comentario de Julia Ortega
En su amable comentario a mi entrada sobre la objeción de conciencia como posible derecho genérico a incumplir la norma por razones de conciencia, Julia Ortega plantea algunas cuestiones de extraordinario interés, cuestiones que uso como pretexto para alguna consideración adicional y para tratar de explicar algo mejor mi punto de vista.
Sobre la idea de “control moral”
Mientras la objeción de conciencia se tome en serio como objeción “de conciencia”, es ineludible que el ejercicio de ese derecho se vincule a algún tipo de control sobre la conciencia del sujeto que quiera ejercerlo. Ciertamente, esta forma de expresar la idea es equívoca e importa mucho aclararla.
La objeción de conciencia, planteada en serio, presupone analítica o conceptualmente dos cosas:
a) que el sujeto está bajo una obligación jurídica de realizar determinada conducta (podríamos plantearnos si necesariamente ha de ser una obligación de hacer o si puede tratarse también de una obligación de no hacer, de omitir; pero esto es mejor dejarlo para otro día);
b) que el incumplimiento de esa obligación jurídica por el sujeto se admite como jurídicamente lícito (exceptuándose, por tanto, aquella obligación primaria) si es por razones morales, por razones atinentes a su conciencia moral, en la que concurren imperativos (morales) opuestos a aquella conducta a la que obliga primariamente la norma jurídica.
Ese esquema regla-excepción no es nada extraño. Con arreglo al Código Penal estamos todos obligados, por ejemplo, a abstenernos de matar a otro (delito de homicidio), a no ser que concurra una eximente, como pueda ser la de legítima defensa. Sentado que A mató a B y realizó la conducta típica del homicidio, si A invoca la eximente de legítima defensa hay que ver si concurren los requisitos de la legítima defensa. No basta invocar la eximente en cuestión, hace falta acreditar la efectiva concurrencia de las circunstancias que la configuran. En el caso de la objeción de conciencia el esquema es similar, en lo que aquí importa. Un sujeto se halla en una situación típica, en cuanto que su acción o su situación caen bajo el supuesto de hecho de una norma y le resulta, por tanto, aplicable la consecuencia jurídica de esa norma, consecuencia jurídica consistente en una obligación de conducta que normalmente estará respaldada por alguna forma de sanción. Por ejemplo, una persona cumple los requisitos de edad, aptitud física, etc. que la norma (en realidad, un conjunto de normas) asocia a la obligación de realizar el servicio militar, previéndose una sanción para quien, estando bajo esa obligación, se niegue a cumplirla. Si hay otra norma que permite la objeción de conciencia a esa obligación, tendrá que señalar o que presuponer las condiciones que deben concurrir para que ese derecho a objetar pueda válidamente ejercerse.
Tal esquema regla-excepción puede exponerse con la siguiente fórmula:
Todo el que se halle en la situación T está obligado a O, a no ser que concurra la circunstancia X.
Lo miremos como lo miremos, si existe alguna forma de control judicial de la aplicación de ese esquema regla-excepción, ha de establecerse, mediante el examen de los correspondiente criterios normativos y de las circunstancias fácticas del caso, si para el sujeto en cuestión concurre O y se da la circunstancia X. X tiene que estar definida de alguna manera. En el caso de la objeción de conciencia, X consiste en ciertos contenidos de la conciencia moral del sujeto, contenidos que tienen que ver con lo que a estos efectos, a efectos de la aplicación de la norma, se puedan considerar razones morales válidas y con el grado de convicción, sinceridad y congruencia con que el sujeto aplica esas razones morales válidas que invoca. Si no existe ese contenido de X y la posibilidad regulada de su control, la naturaleza de la objeción de conciencia se altera por completo. Pues, entonces, el esquema que opera no es ese que acabamos de ver, sino este otro:
Todo el que se halle en la situación T está obligado a O, a no ser que no quiera hacer O.
Ese es en la práctica el resultado si para ejercer la objeción de conciencia basta que el sujeto invoque formalmente que a su conciencia le repugna el cumplimiento de la obligación de marras y si no hay ningún dato alusivo a los contenidos de esa conciencia subjetiva o de su plasmación externa que pueda ser controlado por el órgano pertinente y, en última instancia, por los tribunales. Pues, con tal panorama, la condición válida de objetor y el correspondiente derecho a objetar no los tendrá el que satisfaga determinadas condiciones materiales, sino quien realice el acto formal sentado por una norma constitutiva: objetor de conciencia es el que formalmente (por ejemplo en cierto documento o en declaración ante determinado órgano, etc.) se declara objetor de conciencia, independientemente de cuáles sean los contenidos reales de su conciencia. Por ejemplo, un asesino en serie que ni se ha arrepentido ni ha dejado su oficio podría declararse objetor al servicio con armas porque le repugna la violencia y odia la sangre. Si basta invocar la conciencia y no hay ni quién ni cómo pueda controlar que esas convicciones traídas a colación existen y son mínimamente sinceras, la objeción de conciencia se convierte en autoexoneración voluntaria del cumplimiento de la norma.
Eso fue lo que en España sucedió hace algunas décadas con la objeción de conciencia al servicio militar. En cuanto se asumió que no cabía control ninguno de la concurrencia de razones morales ciertas en los que se pretendían objetores, el sistema colapsó, pues se proclamaron objetores todos los que no querían hacer el servicio militar, sea por auténticos motivos de conciencia moral, sea por motivos de pura conveniencia personal totalmente ajenas a lo moral. Si pensamos en un sistema jurídico en el que hipotéticamente rija una norma genérica de admisión de la objeción de conciencia a cualquier obligación jurídica y si añadimos que no puede o no debe haber controles de la concurrencia cierta de las razones morales válidas que formalmente se invocan, la conclusión sería que en dicho sistema jurídico se haría verdad lo siguiente
Todo el que esté bajo cualquier obligación jurídica podrá lícitamente exonerarse del cumplimiento de la misma siempre y cuando declare formalmente que su conciencia se lo impide.
O sea, el caos y el final de lo jurídico y de su función social de orden.
Pero eso no lo ha propuesto nadie, que yo sepa. Siempre la objeción se liga a alguna forma de control. La diferencia está en que generalmente ese control es el que he denominado un control moral, control de la concurrencia efectiva en el sujeto de razones morales válidas y sinceras en algún grado, mientras que lo que Gabriel Doménech propone es que ese control sea de carácter económico, reconociendo o no el ejercicio del derecho a la objeción en cada oportunidad según que ello resulte o no económicamente eficiente.
Digamos incidentalmente que quedan al margen los casos en que el número de veces en que es previsible que el derecho a objetar se ejerza es marginal, muy pequeño. Tal ocurre, por ejemplo, con la objeción de los médicos a practicar abortos voluntarios. El sistema sanitario no va en este punto a bloquearse ni va a ser impedido el ejercicio del derecho al aborto, porque se sabe que son muy pocos los médicos objetores, que es previsible que sean sinceros esos objetores y que no van a apuntarse miles a esa objeción para librarse de una obligación laboral fatigosa. Queda claro, espero, que cuando digo control moral me refiero a alguna forma de comprobación (aunque sea ligera y por indicios) de que en el sujeto objetor efectivamente concurren las circunstancias a las que la norma asocia el derecho a la objeción: ciertas condiciones atinentes a las convicciones morales de ese sujeto. Cuando un órgano del Estado hace ese necesario control, trátese de un órgano administrativo, trátese del juez competente, no practica el Estado una forma de censura moral ni trata de imponer una “moral del Estado” frente a la moral personal del ciudadano. Nada de eso. Se hace lo mismo que cuando el juez penal analiza si dan o no en la conducta del sujeto los presupuestos de la legítima defensa o del estado de necesidad, por ejemplo, o de si concurre en el sujeto el requisito subjetivo constitutivo del dolo, cuando un delito doloso se juzga. No hay, a esos efectos, una “moral del Estado” y no es una “moral del Estado” la que a la moral del individuo se contrapone cuando se analiza si el objetor de conciencia es en verdad objetor en conciencia u objetor por conveniencia pedestre o hasta por motivos perfectamente inmorales (ese sicario con tantos crímenes a su espalda y que no desea hacer el servicio militar porque le quitará tiempo para nuevos “trabajos”).
Discrepo de la contraposición entre
razones de moralidad pública y razones de seguridad.
Esto vale incluso para la seguridad jurídica. Una razón de seguridad jurídica es una razón moral también y, además, una razón paradigmática de moralidad pública. Todos los llamados valores jurídicos son a la postre valores morales. O, dicho de otra manera, cuando los valores jurídicos se invocan como “valores”, se invocan por razones morales. Si pensamos, por ejemplo, en la seguridad jurídica como certeza o previsibilidad de las consecuencias jurídicas de nuestras acciones y tenemos una consideración positiva de eso (de ahí que lo consideremos un “valor”), es porque nos parece inmoral o injusto que a alguien desde el Derecho se le impongan por su conducta consecuencias negativas que no podía razonablemente prever cuando ejecutó tal conducta.
Lo que acabo de decir no es opuesto al positivismo jurídico. Los positivistas no niegan que los valores morales sean valores morales, obviamente, ni niegan que valores morales puedan aplicarse también para juzgar el derecho, apareciendo entonces bajo la etiqueta equívoca de valores jurídicos. Lo que el positivista dice es, sencillamente, que aun cuando un sistema jurídico sea fuertemente inmoral (hay mucha injusticia o “maldad” moral en sus normas, hay mucha inseguridad jurídica…) no deja por eso de ser un sistema jurídico. Será, sencillamente, un sistema jurídico inmoral o moralmente defectuoso.
Cita Julia Ortega el caso del burka y dice que en Francia no se impuso democráticamente la prohibición del burka en la vía pública por razones de moralidad pública, sino por razones de seguridad pública, lo cual es “mucho más neutro”. La idea es muy interesante, pero discrepo. A mi modo de ver, las razones de seguridad pública son como mínimo de naturaleza tan moral como las razones de igualdad entre hombres y mujeres, que menciona como ejemplo de razones de moralidad pública que pueden comparecer en el caso del burka. Cuando por motivos de seguridad pública se prohíbe el burka en lugares públicos es porque se quiere impedir que alguien pueda usar el burka para perpetrar impunemente un homicidio o un atraco, por ejemplo. Si son estas de seguridad y no las otras de igualdad las razones que predominaron, significa que a los franceses acabó importándoles más la seguridad de la vida, la integridad o la propiedad de cualquier ciudadano que la igualdad de género de la mujer islámica. Quiere decirse que el burka no se prohibiría si fuera “dañino” nada más que para las mujeres y no peligroso, por motivos de seguridad, para todos, especialmente para quienes no lo usan.
Siempre acabamos en la ponderación.
Es nuestro sino; o el signo de los tiempos. No toca en este momento entrar en ponderaciones generales de la ponderación como método jurídico o pauta para la decisión judicial. Pero sí decir algo en relación con la objeción de conciencia. Julia Ortega sostiene que en el caso de la objeción de conciencia “lo que se pondera es, por un lado, el derecho a la libertad de conciencia (art. 16.1 CE) y, por otro, el principio de legalidad (pues se reacciona frente a un mandato legal) junto el principio jurídico-constitucional que optimiza la norma que se objeta (la seguridad vial, en el caso de la objeción a llevar casco de los sikhs, la salud física y psíquica de la mujer, en el caso de la objeción al aborto, la protección de la salud, en caso de objetar contra la dispensación de ciertos medicamentos que pueden parcialmente considerarse contraceptivos)”. De este modo se ciñe bastante Julia Ortega al esquema de Alexy, según el cual un principio constitucional (sea o no un principio iusfundamental) se puede ponderar contra una regla legal, pero teniendo en cuenta que lo que de esta se pone en la balanza contra aquel otro principio son dos cosas: el principio constitucional que avala a dicha regla y el principio de deferencia hacia el legislador democrático, como legislador legítimo. Esto último, creo, es lo que Julia Ortega llama “el principio de legalidad”.
Analicemos. Para empezar, me parece que Julia Ortega se está refiriendo a la vigencia de un derecho a la objeción de conciencia con alcance general, frente a cualquier obligación legalmente impuesta. Pero distingamos las dos situaciones posibles, la de que estén constitucional o legalmente tasados los supuestos posibles de objeción de conciencia y la de que apliquemos un derecho genérico a la objeción de conciencia, lo saquemos de donde lo saquemos.
¿qué hay que ponderar ahí?
Imagínese que rige una norma N que estipula el derecho de objetar en conciencia a la obligación jurídica O (obviamente, por quienes estén bajo tal obligación por concurrir en ellos las circunstancias pertinentes). Por ejemplo, N establece el derecho a objetar en conciencia a la obligación de hacer el servicio militar o el derecho a objetar a la obligación de los farmacéuticos de disponer en su farmacia de cierto producto (preservativos, píldoras anticonceptivas, píldora “del día después”…) para su venta al público. Ahora pongamos que en el sujeto S concurren tanto las circunstancias que lo hacen estar obligado a hacer O (hacer el servicio militar, tener tal producto en su farmacia…), como las que, de acuerdo con N, le permiten exonerarse lícitamente de hacer O. Puesto que es la objeción de conciencia lo que N dispone como motivo válido para tal exoneración de O, lo que han de darse son ciertas circunstancias o datos relativos a la conciencia moral de S. El juez competente comprueba ambas cosas: que O concurre como obligación primaria para S y que S está bajo las circunstancias que, con arreglo a N, le permiten ejercer válidamente su derecho a objetar y, por consiguiente, ser exonerado de O. Mi pregunta es: ¿qué hay que ponderar ahí? Y mi respuesta, esta: no hay nada que ponderar. La legalidad establecida y preexistente dispone tanto que por regla general los sujetos en las circunstancias de S están obligados a O, como que del cumplimiento de O puede y debe ser exonerado todo el que cumpla la condición puesta por N. ¿Ponderar la libertad de conciencia contra el principio de legalidad? Imposible, ya que es la legalidad precisamente la que, a través de N, salvaguarda la libertad de conciencia. N no está enfrentada a la libertad de conciencia, sino que en la libertad de conciencia tiene su fundamento o justificación.
¿Y qué pasa si nos empeñamos en que en un caso así se puede o se debe ponderar? Pasa, para empezar, que, por lo ya dicho, no se podrá ponderar N contra la libertad de conciencia. Y pasa que si se quiere ponderar N, tendrá que ser contra otro principio constitucional. Entonces tendríamos esta situación: (i) asumido que N sea una norma con rango de ley y que funcione como regla (según el esquema normativo de Alexy; aunque no cambiaría mucho el resultado si la quisiéramos ver como un principio), al ponderarla había que sumar los pesos del principio a N subyacente (el de libertad de conciencia) y el principio de legalidad. De acuerdo, pero ¿contra qué ponderamos N? Contra otro principio constitucional, sea constitucional o no. ¿Y puede perder N si la ponderamos contra otro principio? Sí. ¿Y eso qué implica? Pues implica que por mucho que N taxativamente determine que yo tengo derecho a la objeción de conciencia frente a O, por mucho que mi caso sea absolutamente subsumible en el núcleo de significado o conjunto de casos evidentes de N, puede resultar que a mí se me priva de ese derecho que clara y taxativamente me concede N, el derecho a objetar a O. ¿Por qué? Porque el otro principio, traído al caso para ganar a N, efectivamente ganó a N. Y ya está. Un ejemplo: yo cumplo las condiciones para estar obligado al prestar servicio militar y cumplo las condiciones para aplicar válidamente la excepción, para que se me reconozca y se haga efectivo mi derecho a la objeción de conciencia al servicio militar. Sin embargo, en mi caso el tribunal trajo a colación un principio de seguridad nacional y, alegando que la patria está en estos momentos sometida a muchos peligros, decide que pesa más la seguridad nacional que el derecho mío.
Así de sencillo. La ponderación es un instrumento que se suele presentar como ampliatorio de derechos y maximizador de su eficacia, pero que tiene su utilidad mayor en que ofrece la posibilidad de privarnos de derechos constitucional o legalmente establecidos y aparentando que se nos priva por lealtad a la Constitución y a la más alta justicia. La erección de la ponderación como pauta decisoria significa que, para cualquier derecho D que un sujeto tenga, incluso un derecho fundamentalísimo, el esquema aplicativo es este: Todos los titulares de D podrán ejercer dicho derecho a no ser que en su caso concurra en contra un principio que en ese caso pese más. O sea, la posibilidad de excepcionar se convierte en regla.
Cuando la ponderación hace desaparecer el derecho
Ahora juguemos con la hipótesis de que en el sistema jurídico está vigente y rige un derecho genérico a la objeción de conciencia frente a cualquier obligación jurídica. Esa norma genérica de objeción (Ng) puede representarse así:
Ng: Todo sujeto sometido a cualquier obligación jurídica (O1… On) y que objete en conciencia a su cumplimiento podrá ser válidamente exonerado de dicho cumplimiento.
Creo que Julia Ortega, en su comentario, está refiriéndose a esta tesitura. Por eso, tal como nos explica, habría que ponderar la norma legal (L), que sienta la respectiva obligación (O) en ese caso, contra el derecho a la libertad de conciencia del art. 16.1 CE, en el entendimiento de que esa norma del 16.1 es un principio, un principio constitucional de carácter iusfundamental, un principio que se refiere a un derecho fundamental y lo configura como mandato de optimización. En la ponderación, lo que de L se pesa es el principio de legalidad más el principio constitucional subyacente a L.
¿Qué sucede ahí si ponderamos?
Pues que desaparece el derecho genérico a la objeción de conciencia. Pues la norma que constituye ese derecho ya no será aquella que hace un momento se dijo (Ng: Todo sujeto sometido a cualquier obligación jurídica (O1… On) y que objete en conciencia a su cumplimiento podrá ser válidamente exonerado de dicho cumplimiento), sino esta otra,
Ng´: Todo sujeto sometido a cualquier obligación jurídica (O1… On) y que objete en conciencia a su cumplimiento podrá ser válidamente exonerado de dicho cumplimiento a condición de que en el respectivo caso no pesen más los principios que justifican el cumplimiento de la obligación en juego (O1… On).
O sea, a mí Ng me reconoce un derecho genérico a objetar en conciencia al cumplimiento de cualquier norma, el sistema jurídico no recoge excepciones expresas a mi derecho (casos en los que no me está permitido objetar) y, sin embargo… será el juez el que en cada oportunidad decida si puedo objetar o no, en función de que en cada caso pese más mi libertad de conciencia (y el principio de legalidad o de deferencia con el legislador) o pese más un principio contrapuesto a mi libertad de conciencia. Así pues, yo no tengo un derecho genérico a la objeción de conciencia, sino meramente el derecho a preguntar a los jueces, caso por caso, si puedo objetar o no en esa ocasión. Es a los jueces a los que se les ha reconocido de esa manera la potestad para exonerar o no a los ciudadanos de sus obligaciones jurídicas cuando les parezca oportuno y digan que así resulta del pesaje o ponderación de los principios en el caso concurrente. Una nueva y revolucionaria síntesis de autoritarismo y arbitrariedad, una sutil inversión de la relación entre poderes en el Estado de Derecho y una vía expedita para relativizar o hacer perfectamente dúctiles o maleables los derechos legales y constitucionales de los ciudadanos.
Concluye
Julia Ortega su amable y sustancioso comentario diciendo que
“para eso están los derechos fundamentales, para defenderse frente al legislador, y es normal que en algún caso, las minorías (sean cuales sean) puedan seguir ejerciéndolos, incluso frente a un legislador democrático”.
Yo diría que lo que permite a las minorías ejercer sus derechos frente al legislador democrático no es la objeción de conciencia (que, cuando está reconocida, es un derecho más), sino los mecanismos de control de constitucionalidad de la ley y de las actuaciones de los poderes públicos en general (y hasta privados, pensemos en el efecto horizontal de los derechos fundamentales). El tema crucial en relación con la ponderación no está en qué pasa cuando a un individuo la ley no le reconoce un derecho, sino en qué puede ocurrir cuando la ley o la constitución sí se lo reconocen y a los jueces, a base de ponderar, se les permite negárselo, aunque se trate de un caso claro y evidente de tal derecho constitucional o legalmente reconocido. Porque, repito, la ponderación es el mejor y más práctico expediente que jamás se ha inventado para que los jueces nieguen derechos en casos particulares y sin que parezca que son ellos los que los niegan, pues se aparenta que la decisión nace de la Constitución misma y de su sistema de pesos y medidas.
Me he propasado, en cuanto que he tomado pie en las atentas observaciones de Julia para sacar punta a unos pocos temas. Me ha servido su texto como arranque para exponer ideas que no necesariamente se oponen a lo que ella indicaba. Me disculpo por ello y le manifiesto ante todo mi gratitud por su interés y por lo sugerente de sus planteamientos.


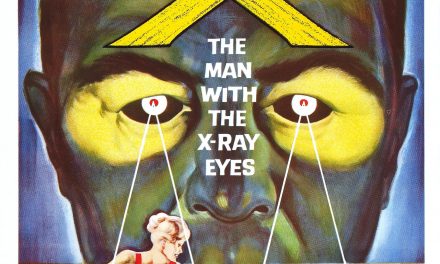




Juan Antonio, los de administrativo nos tenemos que asociar para seguirte el ritmo. Tomo el relevo centrándome en el punto 3. Para el supuesto a) dices: “Mi pregunta es: ¿qué hay que ponderar ahí? Y mi respuesta, esta: no hay nada que ponderar”. Efectivamente, el juez no tiene aquí que ponderar sino limitarse a aplicar una regla mediante subsunción. Lo que ocurre es que esa regla, que establece que si se dan determinadas circunstancias podrá no cumplirse la obligación, es el resultado de una ponderación de principios. Ponderar es resolver conflictos entre principios mediante la creación de reglas. Si aquí… Ver más »
Luis, contesto a tus interesantes observaciones. 1. Afirmas que “ponderar es resolver conflictos entre principios mediante la creación de reglas”. Si ponderar es eso, todos y en todas partes nos pasamos la vida ponderando, no solo legisladores y jueces. Lo único que sucedería es que antes no sabíamos que se llamaba de esa manera lo que hacíamos, o le dábamos otro nombre a esa operación. Esa operación habitualmente ha sido presentada como decidir entre alternativas valorativamente no indiferentes o neutras. También se suele denominar valoración. Cuando tú o yo tenemos que decidir si a nuestros alumnos les hacemos un examen… Ver más »
Juan Antonio, muchas gracias por tu respuesta. Como decía en mi comentario, el tema es lo suficientemente complejo como para requerir muchos matices. No es posible dar cuenta de todas las cuestiones que planteas sin alargar esto indebidamente, así que me centro en un par de ellas. Sobre el primer punto. En sentido amplio, ponderar es tomar en consideración razones opuestas y eso, como señalas, lo hacemos todos permanentemente. En sentido estricto, ponderar es (i) resolver conflictos entre principios jurídicos (entendidos aquí no en cualquiera de los muchos significados posibles del término, sino específicamente como normas jurídicas susceptibles de cumplimiento… Ver más »
Chiu: The entire point of RFID chips is the ability of Marxist governments to track and control ALL human activity.At the end of the video above, Katherine Albrecht mentions that governments will be willing to turn RFID chips OFF in order to make people into non-citizens who will be unable to perform the most tasks in society including buying food, traveling roads, obtaining education, and getting employment.