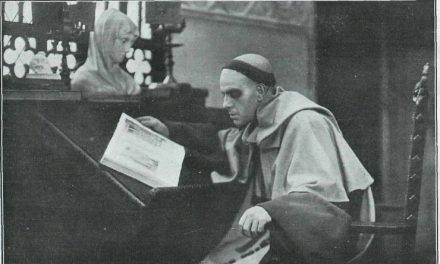Por Marta Lorente, Héctor Domínguez y Antonio Luque
De la información general a la especializada. Objetivos del presente artículo
La prensa periódica española viene informando puntualmente a sus lectores sobre el cambiante estado de un complejo litigio que a día de hoy sigue enfrentando a los pretendidos sucesores del Sultán de Joló con la Federación de Malasia, a la que reclaman una cantidad astronómica (c. 15.000 millones de euros) por incumplimiento de un supuesto acuerdo que su lejano antecesor firmó, se presume que libremente, en 1878. La familia también ha presentado recientemente en el centro arbitral del Banco Mundial una solicitud de arbitraje contra el Estado español, al que acusan de haber obstaculizado el cobro de un laudo emitido a su favor reclamándole también los intereses devengados desde su emisión (c. 16.300 millones de euros). Según las últimas noticias publicadas recientemente en la prensa española (Cinco Días, 2025-03-22), las defensas de ambas partes del conflicto han designado ya a los tres árbitros que analizarán la reclamación presentada en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones).
El interés general del asunto quizá resida en su indudable exotismo, lo que explicaría que la práctica totalidad de las informaciones sobre el litigio publicadas en la prensa no especializada estén presididas por imágenes del Sultán y de su corte, que sin duda resultan más extrañas para un observador español/europeo por su lejanía cultural que por su relativa antigüedad. Hay que subrayar, no obstante, que la importancia del litigio no radica solo en cuestiones económicas o culturales, sino que afecta también a la valoración de la gestión que, del arbitraje internacional, se realiza en nuestro país. Expresado con mayor claridad: la desordenada itinerancia de este pleito en diferentes sedes judiciales o arbitrales no beneficia en absoluto a esa imagen componedora y fiable que se supone debería proyectar la institución del arbitraje.
En consecuencia, la inmensa mayoría de las informaciones, reflexiones e, incluso, discusiones sobre este asunto, se refieren a los diferentes extremos jurídico-procedimentales de un arbitraje que, desde un principio, ha resultado ser algo más que accidentado. Resulta, empero, un tanto sorprendente que los argumentos utilizados en el curso de este litigio no hayan sido objeto de una atención similar, ya que la prensa se ha limitado por regla general a mencionar de pasada unos hechos que supuestamente se produjeron hace ya más de un siglo, sin problematizar ningún componente de ese relato petrificado que se repite machaconamente. Esto resulta ser así porque los informantes, especializados o no, desconocen esa conocida advertencia formulada por L.P. Hartley: “El pasado es un país extranjero: las cosas se hacen allí de otra manera» (El mensajero,1953).
Es evidente que no se puede exigir sofisticación historiográfica alguna a las informaciones periodísticas, pero en este caso conviene explicitar que las reclamaciones de los herederos del Sultán de Joló se fundamentan en una determinada –y obviamente interesada– lectura de la historia. Cierto es que no hay relato histórico que pueda reclamar para sí la virtud de la objetividad, pero cierto es también que no hay estudioso del pasado que, preciándose de serlo, no trate de “decir la verdad” mediante el uso cuidadoso de los instrumentos propios del taller del historiador. Muy resumidamente: los autores de este artículo somos mucho más del Marc Bloch de la Apología de la historia que del Hayden White de la Metahistoria, toda vez que el norteamericano no ha llegado a convencernos respecto de la identidad de los géneros histórico y literario.
Las presentes páginas, empero, no se limitarán a realizar un análisis crítico de esa particular lectura de la historia que sustenta la reclamación de los herederos del Sultán de Joló, sino que pretenden contar más historias que las que puedan encapsularse, mal que bien, en las informaciones periodísticas y documentación procedentes del litigio. En cualquier caso, debemos advertir desde un principio que en la selección de las antedichas historias ha primado casi exclusivamente la jurídica, ya que la “cuestión Joló-Borneo”, que es como la denominaron los políticos y juristas decimonónicos, ejemplifica excepcionalmente las múltiples problemáticas que derivan de lo que se suele denominar “uso procesal de la historia”. A pesar de que este último está más presente en nuestros días de lo que se podría imaginar, no han llamado la atención de quienes cultivan ese género historiográfico en alza que, con independencia de su falta de precisión, analiza, explica y aconseja respecto de los usos y abusos de la historia; en palabras de Margaret MacMillan:
“Deberíamos mostrar cautela ante las reivindicaciones grandilocuentes en nombre de la historia, o ante aquellos que aseguran haber descubierto la verdad de una vez para siempre. Al final, el único consejo que puedo dar es: úsela, disfrútela, pero trate siempre la historia con cuidado”. The Uses and Abuses of History, 2009.
“Causa causae est causa causati”. “Españolidad” del territorio del Sultanato de Joló y competencia del tribunal madrileño
Antes de liberarnos del peso de las noticias (jurídicas) recientes para dar cuenta de las historias (jurídicas) pasadas, nos detendremos brevemente en lo que Tomás de Aquino quizás identificaría como “causa de las causas” del actual, y sin duda muy confuso, momento procesal en el que se encuentra el litigio. Claro está que solo los expertos pueden abordar un análisis en profundidad de la problemática procesal, pero no sobra hacer hincapié en lo que es un hecho y no una opinión, a saber, que la historia está presente no solo en las reclamaciones de los herederos del Sultán de Joló, sino también y sobre todo en los argumentos utilizados por el tribunal para declarar “la competencia territorial de este Tribunal para tramitar la demanda presentada por los herederos del Sultán contra el Estado de Malasia”.
Auto CIVIL Nº 5/2018, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 4/2018 de 08 de mayo de 2018. Más adelante, el tribunal reafirmó su competencia remitiendo al Auto en la STSJ M 5562/2019 – ECLI:ES:TSJM:2019:5562: “(…) en nuestra sentencia de fecha 12 de junio de 2018 , entre otras, señalábamos que: «Atribuida así a esta Sala únicamente la competencia para el nombramiento de árbitros cuando no pudiera realizarse por acuerdo de las partes, este Tribunal debe limitarse a comprobar, mediante el examen de la documentación aportada, la existencia o no del convenio arbitral pactado, que se ha realizado el requerimiento a la parte contraria para la designación de árbitros, la negativa a realizar tal designación por la parte requerida y el transcurso del plazo pactado o legalmente establecido para la designación: en estas circunstancias, el Tribunal, como tantas veces hemos dicho, ha de proceder al nombramiento imparcial de los árbitros, caso de haberse convenido la sumisión a arbitraje, sin que esta decisión prejuzgue la decisión que el árbitro pueda adoptar sobre su propia competencia, e incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación le impida entrar en el fondo de la controversia (art. 22.1 LA)»”.
Y es que, según el tribunal,
“El Contrato se firmó en territorio español -Al menos una de las partes del Contrato tenía su domicilio o residencia habitual, así como su centro principal de actividad o negocio, en territorio español. – El objeto del Contrato era un territorio situado en territorio español. Las prestaciones características del Contrato habrían de ejecutarse (y de hecho se ejecutaron) en territorio español. – El derecho de posesión del territorio entregado por el Sultán merced al Contrato – esto es, la posesión misma del territorio arrendado – quedó sujeta a la ley española. – El Contrato mismo quedó sujeto a ley española, y por tanto sujeto ex lege a la jurisdicción de los tribunales judiciales españoles. Y, por tanto, a la Ley de Arbitraje”.
Malasia no se personó en este procedimiento, lo que quizás explicaría que el tribunal suscribiera en mayor o menor medida la versión de los demandantes tanto respecto de la naturaleza del supuesto “contrato” firmado en su día por el Sultán y unos privados, como de la también supuesta “españolidad” del territorio en donde se supone que se consumó tal operación. Dejaremos para más adelante la tarea de analizar el término “contrato”, que se sitúa en el proceloso terreno de la traducción de significantes y significados a un lenguaje de presente sin incurrir en el pecado del anacronismo creativo, así como el abordaje de la cuestión de la españolidad en términos más profundos que los presentes. Y es que lo que por ahora nos interesa es advertir de la existencia de un enorme contrasentido en la argumentación del tribunal. En efecto, no hace falta ser historiador de profesión o vocación para intuir que resulta prácticamente imposible que un acuerdo firmado por un súbdito español, el Sultán, que implicaba la cesión de soberanía sobre un territorio, propiedad (o bajo la soberanía) del Reino de España, a una compañía de privados vinculada a una potencia extranjera, Gran Bretaña, quedara sujeto a la ley y jurisdicción españolas sin que el Estado interviniera como principal afectado en el curso de esta extraña transacción.
El anterior galimatías jurídico no se compadece con el tipo de discusiones que la “cuestión Joló-Borneo” suscitó tanto entre políticos españoles y británicos, como entre los más reconocidos internacionalistas de su tiempo. Estos últimos, por regla general, se cuidaron muy mucho de calificar como contrato entre privados lo que entendieron que era un documento de derecho público en el que se trataba, o debía tratarse, de la cesión de soberanía y, consecuentemente, de la responsabilidad internacional de los Estados soberanos. La problemática jurídica debatida entre los iusinternacionalistas en su día fue otra muy diferente a la que se discute hoy en el accidentado curso del litigio que nos ocupa, ya que lo que realmente les interesó fue responder a la siguiente interrogante: ¿Podían los privados ocupar la terra nullius extraeuropea, esto es, aquella poblada por “bárbaros o salvajes”, como si fueran Estados “civilizados” cuando no podían ser titulares de una soberanía que correspondía al Estado en exclusiva?
Un apunte sobre la “ley española” aplicable. Excepción normativa ultramarina e institucionalización de la suzeranía española en el Sultanato de Joló
En otro orden de cosas, el TSJM no identificó la ley española a la que se refiere el Auto, lo que implica desconocer en qué términos quedó sujeto el documento que originó la presente disputa. Arriesgando un poco, suponemos el TSJM se refería al Título XV de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 (“Del Juicio arbitral”), que a la sazón era la norma vigente en el momento en que se firmó la transacción. Vigente, sí, pero solo en el territorio peninsular, ya que según el artículo 89 de la Constitución (1876), también vigente en el momento de la firma, “Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales”. No podemos entrar aquí en la cuestión de la “especialidad” ultramarina que, arrancando en 1837, seguía sin encontrar una solución satisfactoria cuando se perdieron los últimos restos del Imperio español en 1898. En todo caso, de los excelentes trabajos de María Julia Solla sobre este extremo del orden jurídico decimonónico español no solo se infiere la indiscutible situación excepcional de las provincias de Ultramar, sino también la excepcionalidad jurídica de las Filipinas respecto de las posesiones caribeñas. Es por ello que no cabe presuponer ex ante la vigencia de cualesquiera normas en las posesiones ultramarinas, sobre todo en Filipinas, atribuyéndoles una extraterritorialidad que no corresponde, sino por el contrario demostrar que lo estuvieron mediante la aportación de documentación que demuestre su real puesta en planta.
A esta indudable dificultad debe añadirse otra de naturaleza, digámoslo así, antropológica, toda vez que proviene de la atribución de la jurisdicción al Sultán de Joló por los españoles. Más adelante nos ocuparemos de la enrevesada historia de la intermitente presencia española en los dominios de los sultanes de Joló, aunque cabe adelantar que estos últimos quedaron “sólo nominalmente” sujetos a la soberanía española en virtud de dos tratados que fueron suscritos en 1851 y 1878 tras sendas derrotas militares de los joloanos frente a las tropas españolas. Nótese, por tanto, que el Sultanato de Joló era un enemigo histórico recurrente del Imperio español. A mayor abundamiento, en ambos textos se recogió un compromiso que convertía aquella soberanía en suzeranía, ya que se reconoció a autoridades y habitantes del Sultanato el derecho a seguir profesando su religión, el mantenimiento de sus costumbres jurídicas y, en consecuencia, la independencia de su jurisdicción, siempre y cuando, claro está, afectase solo a los “moros”, que es como los españoles denominaban a los joloanos.
Según las mayores autoridades españolas en este asunto, entre las mencionadas costumbres se encontraban algunas tan oprobiosas a los ojos de los observadores de su tiempo como eran la poligamia, la tolerancia ante el aborto y el incesto, o la esclavitud por deudas del deudor y de toda su familia. Que los españoles no exageraban un ápice puede comprobarse en los famosos “Sulu Codes”, sujetos a su vez a la jurisdicción joloana. Esta última, por su parte, no presentaba un diseño unitario, lo que sin duda explica que la práctica totalidad de los observadores foráneos utilizaran imágenes feudales para describir/entender la estructura de poder del Sultanato de Joló, según la cual el Sultán dejaba en manos de los integrantes de la oligarquía joloana, los denominados “dattos”, el gobierno/jurisdicción sobre los habitantes de sus respectivos territorios. Desde 1851 hasta 1898, el Sultanato de Joló se convirtió en un protectorado bastante laxo, ya que la “sumisión a la soberanía española” de sus principales autoridades (el Sultán y los dattos), no implicó su sujeción ni a la ley ni a la jurisdicción españolas.
En resumidas cuentas, como bien demostró hace décadas el gran estudioso de la historia y cultura jurídica de Joló, Najeeb M. Saleeby, la jurisdicción española solo actuó dentro de las paredes que protegían a la única guarnición española que se acabó de asentar en la isla de Joló en 1878, lo que pone de relieve que la soberanía española sobre el archipiélago era meramente nominal, o como decían los iusinternacionalistas de su tiempo, ficticia. Fue justo en aquel mismo año, en un contexto netamente bélico y de confrontación entre España y el Sultanato de Joló, cuando el Sultán cedió a unos privados la soberanía sobre los territorios situados en el norte de Borneo, los cuales, si bien se supone que eran de su exclusiva propiedad, fueron calificados de forma muy diferente por un agudo observador español, José García Arboleya (1851):
“En cuanto a los pueblos de la sultanía establecidos por las costas de Borneo, pueden considerarse como estados confederados y tributarios de Joló”.
Traducida a nuestro idioma, esta frase pone de relieve la naturaleza “pública” de la relación existente entre el Sultán y el territorio, por cierto, bastante poblado, de la provincia de Sabah.
“Toda historia es historia contemporánea”
Es del todo imposible refutar el famoso dictum de B. Croce, ya que, sin duda alguna, quienes hacen historia son incapaces de desembarazarse de su propio presente. Ello no significa que los estudiosos del pasado pretendan distorsionarlo en función de sus particulares conveniencias, con independencia de que haya algunos especializados en realizar este tipo de operaciones. En cualquier caso, a la hora de articular un determinado relato histórico hay que tener presente cuáles son las diferentes posiciones historiográficas respecto de un mismo o similar objeto de estudio, que en nuestro caso coincide con la problemática generada por el acuerdo de 1878 firmado por el Sultán con unos individuos que, finalmente, se constituirán como una “chartered company” destinada a gobernar el territorio que pasó a denominarse North Borneo, convirtiéndose más adelante en un protectorado que, tras la Segunda Guerra Mundial, pasó directamente a ser colonia del Reino Unido hasta el momento de su descolonización. No podemos hacer un balance crítico de toda la historiografía vinculada directa o indirectamente con el caso que nos ocupa, contentándonos con presentar brevemente dos posiciones historiográficas, que, siendo en parte contradictorias, afectan al relato histórico que fundamenta las reclamaciones de los herederos del Sultán de Joló.
No obstante, antes de referirnos a ellas, conviene recordar un conocido hecho: las actuales reclamaciones que, realizadas por privados, hacen uso de la historia en sedes judiciales/arbitrales, no son sino el último acto de un proceso histórico que arrancó en términos formales con la famosa Philippine claim over North Borneo. Esta demanda fue presentada por primera vez el 22 de junio de 1962 por la República de Filipinas mediante una nota diplomática transmitida al Ministerio de Asuntos Exteriores británico, dando lugar a una compleja discusión sobre qué República, la filipina o la malaya, tenía los derechos de soberanía sobre lo que hoy es conocido como Sabah, esto es, sobre un Estado que se incorporó el 16 de septiembre de 1963 a Malasia. De este largo y complicado proceso solo interesa extraer el siguiente dato: mientras que Filipinas, presentándose a sí misma como el Estado sucesor del Sultanato de Joló, entiende que el territorio de Sabah solo fue arrendado mediante contrato a la Compañía Británica de Borneo del Norte, Malasia considera que el acuerdo suscrito en 1878 fue una auténtica cesión de soberanía a la Compañía, por lo que, como Estado sucesor de la colonia británica, Malasia ostenta la soberanía sobre Sabah. Los actuales demandantes, empero, dan por hecho la existencia de un “contrato” entre privados, pasando por alto que la disyuntiva entre “leased or ceded” constituye el punto nodal de una discusión entre Estados soberanos que se expresa en términos históricos.
Llegados aquí, cabría preguntar ¿cuál es la posición historiográfica en la que se basan las reclamaciones filipinas sobre el territorio de Sabah?
Fueron fundamentalmente británicos los interesados en contar la historia de North Borneo en sus diferentes fases, dando buena cuenta no solo de la documentación sita en sus archivos, sino también de las obras de aventureros, exploradores, diplomáticos, miembros de la Compañía, oficiales y políticos. Pero como ocurriera en tantos sitios, la lucha por la independencia de Filipinas, así como la construcción del nuevo Estado tras alcanzarla, propiciaron a la vez que utilizaron una historiografía de signo nacionalista contraria en parte a la británica, que en buena medida vehiculaba postulados izquierdistas. Historiadores como Teodoro Andal Agoncillo (1912-1985), Renato Reyes Constantino (1919-1999), o el más conservador Gregorio Fernandez Zaide (1907-1986), combatieron ese colonialismo historiográfico que dominó el panorama durante tantos años, creando una nueva perspectiva de la historia de las Filipinas que marcará a fuego la conciencia de la nueva ciudadanía. Ya en nuestro tiempo, la historia del Sultanato de Joló viene siendo escrita “desde dentro” por profesionales que conjugan las fuentes procedentes de los diversos dominadores coloniales con otras propias, que es la regla general usada por una excelente historiografía que, arrancando con la obra del precursor Najeeb M. Saleeby (Studies in Moro History, Law, and Religion, 1905; The History of Sulu, 1908), ha desembocado desembocando en la de Cesar Adib Majul (Muslims in the Philippines, 1973), la cual se ha convertido en un auténtico referente de los estudios históricos joloanos.
Así pues, bien proceda de los colonizadores o de los colonizados, la información sobre el Sultanato de Joló, y en especial sobre la titularidad y gestión del territorio de North Borneo/Sabah, ocupa muchos estantes de una biblioteca imaginaria en continua expansión. Sin embargo, los argumentos históricos formalizados judicialmente se han extraído exclusivamente de una literatura decimonónica destinada a informar a los gobernantes españoles sobre la situación en la que se encontraba el Sultanato de Joló, cuyos principales autores, por cierto, denunciaron una y otra vez el abandono en el que se encontraban las posesiones del Sultán respecto del Reino de España. En efecto, personajes como Tomás Comyn, Sinibaldo de Mas, o Patricio de la Escosura, señalaron una y otra vez que dichas posesiones, si no se colonizaban efectivamente por España, deberían abandonarse. Pero no interesa tanto dar cuenta de las agudas observaciones de españoles coetáneos, sino por el contrario subrayar que las fuentes españolas de la época están marcadas a fuego por la política ultramarina de la monarquía española, la cual, basada en la defensa de los títulos históricos que en teoría obraban en su poder, se estrelló definitivamente en la Conferencia de Berlín de 1885, toda vez que la mayoría de sus miembros apostaron mayoritariamente por primar la ocupación efectiva frente a la historia.
Incluso dejando de lado la actual, y también excelente, historiografía española sobre el colonialismo español decimonónico (Fradera, Elizalde, Manzano, etc.), salta a la vista la existencia de una enorme contradicción en el relato histórico con el que los demandantes han implicado a la judicatura española. Y es que si bien, de un lado, sus pretensiones se apoyan en la historiografía que subraya la autonomía formal y soberanía material del Sultán de Joló a la hora de “contratar” la cesión de soberanía sobre el territorio de Sabah, de otro, sin embargo, reproducen en pleno siglo XXI los argumentos de corte historicista esgrimidos por España en el siglo XIX, destinados a legitimar la conservación de sus posesiones frente a la imparable, y depredadora, expansión colonial de unas potencias europeas que no reconocieron que los títulos históricos propiedad de la Monarquía española (descubrimientos, bulas, expansión de la fe, instalación de cruces, etc.) legitimasen per se la pretensión de soberanía española sobre unos territorios en los que los españoles de facto no habían hecho acto de presencia durante siglos.
Croce, sin duda, tenía razón: la historia del Sultanato de Joló ha interesado por requerimientos del presente tanto a colonialistas y nacionalistas como a profesionales rigurosos del estudio del colonialismo o de la formación de identidades colectivas. Sin embargo, creemos que no suscribiría relatos tan contradictorios como aquel que, manejado por los herederos del Sultán, fundamentó a su vez el Auto del TSJM de 2018 que nos ha ocupado. Y es que, resumiendo todo lo dicho hasta aquí, según este relato, un privado, el Sultán, en su condición de propietario de un inmenso territorio del que ni siquiera conocía sus límites, lo arrendó generosamente a otros privados -no españoles- que además no estaban en posesión de Carta alguna expedida por una potencia extranjera, en los términos marcados por la ley española a la que debía someterse por ser el Sultán supuestamente súbdito español, a pesar de que los tratados que así lo definían prohibían expresamente la cesión de la jurisdicción, esto es, de la soberanía (española) sobre cualesquiera territorios que, como el actual estado federal de Sabah integrante de Malasia, estaban vinculados directa o indirectamente con el Sultanato.
Así las cosas, creemos no exagerar afirmando que este embrollo poco o nada tiene que ver con la historia, siendo como es un excelente ejemplo de abusos hechos nombre de Clío en sede judicial (y arbitral). En lo sucesivo, contaremos aquellas “otras historias” prometidas en el arranque del presente escrito, ofreciendo algunas claves para entender desde otra perspectiva las circunstancias y efectos inmediatos del acuerdo de 1878, incidiendo de nuevo en la “españolidad” de la soberanía sobre el Sultanato y, muy especialmente, en la nominal/ficticia del Estado español sobre los territorios situados en el norte de Borneo.
Libertad comercial y pretensiones españolas no reconocidas: la Nota de 1876 y el Protocolo de 1877
Antes de la llegada de los primeros españoles, el Sultanato de Joló ya existía; sin embargo, no parece que a los herederos del último Sultán les haya interesado componer una historia similar a la escrita por A. Maalouf (Las cruzadas vistas por los árabes, 1983). Se podría alegar que los años que transcurren entre la fundación de una dinastía y la primera expedición española no interesan en absoluto al asunto que nos viene ocupando, pero lo que hemos denominado “historia encapsulada” no es sino un trasunto de la comprensión de la presencia española en el Sultanato como una suerte especial de cruzada ininterrumpida a lo largo de varios siglos que fue completando, también ininterrumpidamente, el sometimiento del Sultanato a la soberanía y ley españolas. Sin embargo, lo cierto es que, desde la primera expedición de Rodríguez de Figueroa a finales del XVI hasta la pérdida de las Filipinas en 1898, las autoridades españolas se limitaron a guerrear con los denominados “moros” sin molestarse, en la inmensa mayor parte de las ocasiones, de tratar de ocupar en todo o en parte los dominios de los Sultanes. Esa es al menos la imagen que permite recomponer una particular literatura española que empezó a proliferar, como nunca antes lo había hecho, en los años centrales de lo que se denominó la «cuestión Joló-Borneo» (1876-1885), un periodo en el que el archipiélago por el que se extendía el Sultanato ocupó la atención de la opinión pública sin que eso se tradujera, precisamente, en un aumento del dominio efectivo español sobre las tierras del Sultán.
A pesar de que desde el tratado suscrito en 1851 entre el Sultán Pulalón y el General Urbistondo las autoridades coloniales españolas se consideraron soberanas en el archipiélago joloano, en la década de los 1870 aquella era una percepción tan difícilmente sostenible conforme a los patrones del entonces moderno derecho internacional público que ni siquiera los principales políticos españoles de la Restauración hicieron causa de ella. Más bien al contrario, ministros de Estado (Asuntos Exteriores), como Fernando Calderón Collantes o Manuel Silvela, y presidentes del Gobierno, como Antonio Cánovas del Castillo, tuvieron en varias ocasiones que apagar los fuegos diplomáticos que produjeron las actuaciones de las autoridades militares y navales españolas. La esporádica presencia de los buques de guerra españoles en un enclave comercial tan concurrido como era el Mar de Joló, ruta sur que conectaba los importantes centros de negocios británicos de Hong Kong y Singapur, se saldó en más de una ocasión con algún importante incidente diplomático que llevó a señalar a diversas potencias europeas (principalmente a los imperios británico y alemán) que no reconocían soberanía alguna de la monarquía española sobre el Sultanato.
En efecto, si algo ponen de manifiesto los intercambios diplomáticos que acabaron desembocando en el Protocolo firmado en Madrid por España, Gran Bretaña y Alemania en marzo de 1877 fue que la mayor parte de los problemas que el Sultanato de Joló representaba para España tenían que ver con la incongruencia que existía entre sus pretensiones de dominio basadas en supuestos derechos históricos y de conquista y su limitadísima presencia real en el extremo sureste de la colonia, i.e., de Filipinas. No era en cualquier caso una situación sencilla la que tenían que afrontar las autoridades españolas encargadas de defender la sinuosa zona de frontera que representaba el Sultanato. A la intensa actividad comercial de alemanes, franceses, británicos, neerlandeses y norteamericanos, cuyos intereses de negocio estaban en muchos casos confundidos con los expansionistas de sus naciones, en el contexto colonialista propio de la época, se le unía que, como en tantas otras ocasiones en los siglos precedentes, el entonces Sultán de Joló, Jamalul Alam, llevaba años en guerra con la Corona española. En ese específico contexto, las autoridades navales españolas trataron de imponer una serie de bloqueos en la navegación por el archipiélago y llevar a cabo una vigilancia sobre el tráfico de mercancías bajo el argumento de que en la mayor parte de los casos se trataba de armas y pertrechos de guerra. Al no tener España ningún puerto ocupado y habilitado en la zona –fueron de hecho muchas las indicaciones que se hicieron desde Manila para que las expediciones españolas ni siquiera desembarcaran en las islas joloanas– las autoridades españolas obligaban cuando podían a los navíos mercantes de otras potencias a pasar por el puerto español más cercano (en Zamboanga), un enclave en la isla de Mindanao que desde luego quedaba fuera del Sultanato de Joló.
Varias presas marítimas efectuadas en esos términos llevaron a que en abril de 1876 el ministro de Estado español tuviera que reconocer públicamente que las relaciones entre España y Joló no le daban a la primera derechos propios del ejercicio de soberanía, como podían ser el exigir el pago de derechos de aduana o el limitar el comercio de mercancías prohibidas. Así, con la famosa Nota de 15 de abril de 1876, España afirmaba que la soberanía meramente nominal que mantenía sobre los territorios del Sultán de Joló era una pretensión absolutamente vacía de contenido en términos internacionales si no iba acompañada de la ocupación efectiva del territorio. Apenas un año después, con el Protocolo de 1877, se daba un paso más a la hora de reajustar la posición de España en el archipiélago joloano: según lo acordado en el instrumento la única vía que tenía la monarquía española para tratar de reforzar su presencia en la zona era la ocupación efectiva del territorio y en ningún caso esas potenciales ocupaciones les daban derecho a las autoridades españolas para tratar de limitar la absoluta libertad comercial de cualquier tipo de géneros en el archipiélago.
En cualquier caso, no hace falta echar mano de la historiografía nacionalista filipina para ver que hasta avanzada la década de los 1880 lo de Joló (i.e., el Sultanato de Joló) no fue ni siquiera una suerte de protectorado español fallido. Ciertamente, la absoluta independencia, respecto de las autoridades españolas, con la que gobernaron los Sultanes de Joló, provocó que fueron muchas las ocasiones en las que súbditos de potencias europeas les presentaron sus respetos en sus residencias de Joló y Maibung, realizando también los Sultantes ofertas de cesiones de territorios a cambio de dinero o protección. Se trataba de una realidad que era bien conocida por las autoridades diplomáticas de la monarquía. Estas a veces lo hacían de una manera más nítida que los militares desplazados en la colonia filipina puesto que contaban con información filtrada por los otros cuerpos diplomáticos. Por ejemplo, para el embajador español en Berlín en noviembre de 1876, Francisco Merry y Colom, estaba claro, al no haber aspirado nunca la monarquía española a “ejercer la administración y el mando de los territorios del sultanato por sí misma”, que comerciantes alemanes afincados en Hong Kong y Singapur y apoyados por los cónsules germanos llevaban tiempo con sus miras políticas puestas en la eventual ocupación y explotación de algunas plazas en el archipiélago de Joló.
La cesión de soberanía de 1878 y la Carta patente de 1881
El escenario configurado por la Nota de Calderón Collantes en 1876 y el Protocolo de 1877 constituyó el caldo de cultivo ideal para que, en un contexto de tensión y enfrentamiento bélico entre las propias autoridades españolas de Filipinas y el Sultanato de Joló, se produjese en 1878 la cesión de soberanía por parte del Sultán Jamalul Alam a Alfred Dent y Gustavus von Overbeck, quienes pusieron en marcha la “Association” que más tarde terminaría siendo reconocida como British North Borneo Company. Dent, descendiente de una familia de comerciantes que se había enriquecido en Asia gracias al tráfico de productos como el opio, se unió a un antiguo empleado de su tío y Cónsul general austriaco en Hong Kong, Overbeck. Este último llevaba tiempo intentando sacar beneficio de concesiones territoriales cuyos derechos había adquirido meses antes al estadounidense Joseph William Torrey, tratando de encontrar inversores –especialmente en Viena–, y, finalmente, encontró en Dent un socio de confianza. Apoyados en su encuentro con el Sultán de Joló por el británico William Hood Treacher, Gobernador interino de Labuán, lo que les proporcionaba cobertura militar, Dent y Overbeck estaban lejos de cumplir con el perfil rocambolesco del aventurero en los confines del mundo: se trataba de sujetos nada ajenos al modelo de expansión que los historiadores Cain y Hopkins denominaron “gentlemanly capitalism”. Baste mencionar a este respecto que, después de verificarse la cesión de soberanía, les faltó tiempo para viajar a Londres con el propósito de captar socios, inversores, y apoyos políticos.
La campaña dio más frutos de los esperados, y curiosamente fue un gobierno liberal como el de William Gladstone el que proporcionó la oficialidad que buscaban los “asociados”, reconociendo retrospectivamente mediante Carta patente de la Reina expedida en noviembre de 1881 el carácter británico de la British North Borneo Company y la supervisión de la actividad de la compañía por parte del Foreign Secretary. Con este movimiento se rescataba un modelo de expansión vía Carta patente más bien propio de siglos pretéritos, como había sucedido en el caso de la Compañía de las Indias Orientales, o en el caso de la Compañía de la Bahía del Hudson. No pocos medios de comunicación y representantes políticos y de la sociedad civil llamaron la atención acerca del carácter contradictorio que tenía esta operación respecto de los planteamientos habituales de los liberales británicos, pero el Gabinete de Gladstone expuso de manera bastante articulada tanto las razones detrás del aval gubernamental a la Compañía –entre las que se encontraban las pretensiones que podrían llegar a tener otra potencias como España sobre el área en cuestión– como la diferencia entre este caso y los más característicos del siglo XVII: el reconocimiento de la British North Borneo Company se hacía a cambio de un mayor poder de supervisión por parte del Gobierno y, además, se prohibía expresamente que la Compañía en cuestión ejerciese un monopolio comercial sobre su área de influencia.
Las pesquisas de Víctor María Concas en un escenario ignoto
Las noticias sobre esta concesión circularon pronto. Las autoridades españolas en Filipinas, desconectadas en la práctica de la situación en Borneo con un mínimo de certidumbre, idearon una manera de indagar en las actividades de la Compañía: enviarían a los territorios del norte de la Isla a un marino familiarizado con la región, Víctor María Concas, para que, fingiendo desconocer la concesión de la Carta patente, hiciera creer a los responsables de la British North Borneo Company que se encontraba allí recabando información sobre actividades piráticas que habían tenido lugar por esas fechas en la Isla de Paragua, y aprovechara para entrevistarse con ellos. El entonces teniente de navío Concas –un personaje fascinante que terminaría, años después, convirtiéndose en Ministro de Marina– viajó a finales de diciembre de 1881 y 1882 al norte de Borneo y, cumpliendo con su cometido, consiguió entrevistarse con personajes importantes de la Compañía como su administrador William Burgess Pryer, quien también era Vicecónsul inglés, y como Treacher, el Gobernador interino de Labuán que formó parte de la comitiva que se reunió con el Sultán en 1878 y que terminó sustituyendo a Overbeck al frente de la Compañía. Concas, conocedor del escenario en los años previos, advirtió en sus informes acerca del poco halagüeño perfil de Treacher para los intereses españoles, pues a pesar de su nacionalidad había estado colaborando estrechamente con la compañía alemana Schomburg en sus actividades de contrabando en la zona.
De las reflexiones que Concas extrajo sobre la situación tras su breve paso por Borneo se pueden destacar dos extremos: el primero, relativo a la Compañía, tiene que ver con el perfil fundamentalmente especulativo de esta en aquellos compases iniciales. La British North Borneo Company apenas tenía actividad comercial, y su principal función consistía en enajenar concesiones territoriales. Cabe mencionar que la versión de Concas la corrobora la literatura que se ha ocupado de analizar el funcionamiento de la Compañía en sus primeros años de vida. El segundo extremo importante tiene que ver con la lectura que el marino hacía de la posición española, que en no pocos extremos contrastaba con la visión que se podía plantear por parte del Ministerio de Estado en Madrid o por parte de la diplomacia española: para Concas, la falta de ocupación efectiva del territorio del Sultanato que en todas las ocasiones había seguido a las victorias militares españolas en Joló condicionaban enormemente la legitimidad con la que, a esas alturas del siglo XIX, podían reivindicarse las pretensiones de soberanía o un eventual dominio español no solo sobre el norte de Borneo, sino también sobre el propio archipiélago de Joló. Concas fue capaz de identificar con sagacidad que la ocupación efectiva se había convertido en la base del derecho positivo en el escenario internacional, y de que el dominio “latente” que España afirmaba tener sobre estos enclaves era muy complicado de defender a la vista de la realidad de los hechos. A juicio del marino catalán, toda vez que después del tratado de 1851 con el Sultán de Joló no se ocuparon ni el Archipiélago ni el norte de Borneo, no eran los derechos sobre territorios no ocupados sino la lucha contra la piratería lo que debería haberse argumentado como justificación de las actividades militares de las autoridades filipinas en las aguas joloanas.
Una soberanía retórica: el Protocolo de Madrid de 1885
Más allá de las actividades de Concas en Joló y Borneo, el Ministerio de Estado tuvo rápida noticia de la concesión de la Carta y puso en marcha la maquinaria diplomática para tratar de revertir o, en su caso, minimizar el impacto de la noticia sobre los intereses españoles. El Marqués de Casa-Laiglesia presentó una nota de protesta ante la Corte londinense advirtiendo acerca de la colisión entre lo expresado en la Carta patente y las pretensiones territoriales que sobre el norte de Borneo, en virtud de la condición de vasallo del Sultán, podían sostenerse por parte de las autoridades españolas. En paralelo, la diplomacia española trataba sin éxito de involucrar en la protesta al gobierno neerlandés, que prefirió mostrar sus reservas de una manera tímida sin alinearse claramente con el Gobierno de Sagasta.
La Cancillería británica hizo caso omiso de la reivindicación española y, ante semejante escenario, aumentaba el peligro de que un proyecto como el establecido en el norte de Borneo pudiera hacer lo propio en alguno o algunos de los puntos del Archipiélago de Joló, comprometiendo, esta vez de una manera más firme, la estabilidad de las dependencias españolas en las Islas Filipinas. Casa-Laiglesia comprendió rápidamente desde Inglaterra –tal vez inducido de una forma u otra por sus interlocutores en la Corte londinense– que, para que los derechos de España sobre Joló fueran respetados, era preciso “ofrecer algo a cambio”. Y, en esa coyuntura, renunciar formalmente a las pretensiones que España pudiera tener sobre Borneo parecía una opción juiciosa.
Finalmente y con algún parón largo entre medias, Alemania y Reino Unido consiguieron que el Gobierno español se aviniera no solo a renunciar a sus pretensiones sobre Borneo (reconociendo así internacionalmente a la Compañía, detalle no poco importante), sino también a permitir que se mantuvieran prácticamente los mismos términos de 1877: el reconocimiento, tal vez ahora más expreso, de la soberanía nominal de España sobre Joló se reflejaba en el documento, pero la renovada insistencia en la necesidad de ocupar los distintos puntos del archipiélago para poder hacer efectiva esa soberanía convertía de nuevo en papel mojado ese reconocimiento. Y es que estaba claro que, ante semejante coyuntura, era harto improbable que las autoridades españolas se establecieran en las islas joloanas (al menos, en la mayor parte de ellas).
El gobierno de Bismarck pudo, además, forzar a que los británicos reconociesen la libertad de navegación también en la costa controlada por la Compañía, una medida que favorecía fundamentalmente a los comerciantes alemanes. Es decir, que de todo este ciclo diplomático se puede concluir que Alemania obtuvo su recompensa (ver ampliado el radio de libre navegación en la zona para sus comerciantes) y Reino Unido obtuvo la suya (la validación de la Compañía como actor por parte de otras dos potencias coloniales), mientras que España, limitadísima en sus movimientos tras la Nota de 1876, lo único que vio reconocida fue su soberanía sobre el Archipiélago (no sobre el norte de Borneo) de manera retórica.
A buen seguro el Ministerio de Estado y la diplomacia española no fueron entonces tan conscientes del alcance (o de la falta de alcance) del Protocolo de 1885 como el Gobernador General de Filipinas, que al conocer los términos del acuerdo se dirigió al ministro de Ultramar para concluir que “[b]ajo estas condiciones en concepto de este Gobierno general, el reconocimiento de nuestra Soberanía en el Archipiélago de Joló es verdaderamente nula”.
Recapitulación: idas y venidas de los derechos de España sobre Joló y Borneo
Con todo, el de la falta de reconocimiento no fue el principal problema que las autoridades coloniales españolas tuvieron que afrontar a la hora de tratar de afirmarse sobre la suerte de gobierno suzerano que fue el Sultanato de Joló a las alturas de la segunda mitad de los 1880. El periodo de mayor dominación española sobre las autoridades del sultanato, quienes desde luego retuvieron en todo momento el gobierno y administración del archipiélago conforme a sus costumbres, coincidió además con uno de generalizado declive e inestabilidad en la sultanía.
Desde los puntos ocupados de Bongao, Siassi y Tiange, las autoridades coloniales españolas trataron de mediar en los muchos conflictos dinásticos que estallaron con resultados que en la mayor parte de los casos evidenciaban tanto la debilidad de la supuesta potencia europea como la falta de estabilidad de las instituciones tradicionales joloanas. Se reproducía así, a nivel del archipiélago, algo muy parecido a lo que había sido el dominio nominal sobre las islas del sur de la colonia filipina en los siglos precedentes: cuando hasta la propia defensa de los escasos destacamentos militares españoles corría peligro, como ocurrió en 1887 durante el Gobierno Político-Militar de Juan Arolas, se realizaban expediciones de castigo que conseguían disolver las fuerzas de apoyo a los sultanes no reconocidos o a los contendientes rebeldes de los reconocidos. La falta de medios que permitieran la ocupación efectiva de los distintos territorios obligaba justo después de la expedición de castigo a la retirada de los militares dejando al grueso de las poblaciones con la escasa influencia española que tenían en el momento de partida.
En el mismo sentido que el indicado, el intento más decidido por imponer a un Sultán por parte de las fuerzas militares españolas se saldó con casi una década de guerra civil en el archipiélago cuyos últimos coletazos se apreciaban todavía a la llegada de las tropas norteamericanas del General Bates en 1899. Tras el nombramiento en Manila y por parte del Gobernador General de Filipinas del Sultán Harun en septiembre de 1886, las autoridades coloniales españolas tuvieron la oportunidad de comprobar lo poco útil que resultaba intentar mantener a un Sultán que era incapaz de cumplir con su función (gobernar y administrar conforme a sus leyes y costumbres) porque nadie le reconocía en el archipiélago. La contienda entre el Sultán, apoyado casi exclusivamente por los españoles, y lo que algunos observadores contemporáneos denominaron el partido “nacionalista joloano”, no se cerró, al menos parcialmente, hasta que el candidato de los segundos accedió al trono. Jamalul Kiram II se convirtió así, a lo largo de su extenso reinado (1894-1936), justamente en el último de los Sultanes de Joló que gozó de ese reconocimiento por parte de las principales potencias coloniales en la zona (fundamentalmente Gran Bretaña y EE.UU.).
Para los norteamericanos, que sucedieron a España en su peculiar protectorado, no fue tampoco sencillo en un primer momento digerir que el régimen de suzeranía del Sultanato implicaba que sus gobernantes regían una sociedad en la que estaban muy presentes «crímenes» como la esclavitud o la poligamia. La enorme distancia que mediaba entre el sistema tradicional de gobierno joloano y los estándares de «civilización» que supuestamente motivaron la colonización norteamericana fue varias veces puesta de manifiesto en el Senado estadunidense. Se trataba en cualquier caso de una distancia que hablaba abiertamente de la autonomía que los distintos Sultanes siempre habían disfrutado a todos los niveles.
Avanzado un poco el tiempo, varias operaciones militares norteamericanas consiguieron un mayor sometimiento de un Sultanato que en 1904 se integró en la, todavía militar, «Provincia Moro», y en 1913 en el Departamento de Mindanao-Joló. Dos años después, en 1915, el Sultán Jamalul Kiram II firmaba con el Gobernador del departamento, el ya civil Frank W. Carpenter, un famoso acuerdo que funcionó como una suerte de tratado de pacificación y que, en cualquier caso, buscaba reducir las funciones de gobierno civil y militar del Sultán enfatizando su faceta de líder espiritual sobre todo el archipiélago.
Se ponga o no el punto final de la genealogía de Joló en ese acuerdo o en la muerte del Sultán en 1936, lo que está claro es que la administración colonial norteamericana desbarató con mayor fortuna que la española las posibilidades de la familia real joloana, como prueba el hecho de que los «herederos del sultán» que dan título a estas líneas lo son en referencia a Jamalul Kiram II, y no a uno posterior. Todavía en vida del último Sultán, pero ya en 1930, EE.UU. firmó un tratado con Gran Bretaña con el objeto de delimitar definitivamente las fronteras entre el Archipiélago de Filipinas y el Estado del Norte de Borneo. El primero, especificaba el tratado, hacía referencia en términos estrictos al territorio adquirido por los Tratados de 1898 y 1900 al Reino de España y el segundo al espacio bajo dominio y protección británica.
Como ya se ha advertido y aunque pueda resultar paradójico, la República de Filipinas, una vez fuera independiente del control norteamericano, construyó su reclamo de soberanía sobre el Norte de Borneo tratando de hacer desaparecer, o como poco disimulando, los elementos que pudieran indicar una suerte de sometimiento del Sultán de Joló a la monarquía española en la cronología en la que se produjo la cesión de Sabah a Overbeck y Dent. Un nuevo Sultán, Ismail Kiram, reconocido entonces solo por el Gobierno de Filipinas, cedió a la joven república en 1962 los derechos de soberanía sobre el Norte de Borneo que supuestamente ostentaba. En paralelo, la argumentación filipina pasó por sostener que la soberanía de los Sultanes de Joló sobre el Norte de Borneo se remontaba al inicio del siglo XVIII y desde luego había resistido inmune tanto al acuerdo de cesión de 1878 como a los tratados firmados por y con la monarquía española. Se perfilaba así un argumentario historicista que llegó incluso por vía incidental a presentarse ante la Corte Internacional de Justicia, y que mantuvo a España en un segundo plano del relato, hasta que entró en escena el desafortunado Auto de 2018 con el que arrancábamos el texto.