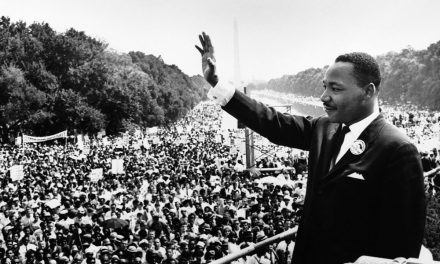Por Fernando Vallespín Oña
Cuando entré en la Autónoma de estudiante había un bedel en nuestra Facultad que se llamaba Felipe. Algunos de los presentes seguro que lo recuerdan. Desde siempre tuve muy buena relación con él y, después de convertirme en profesor, hablábamos mucho en los pasillos. Un día me dijo que solo le quedaban 5 años para la jubilación. Lo dijo con pena y algo de angustia. Luego, al año siguiente, que 4, al otro, que 3; y a partir de ahí el countdown empezó a convertirse en una observación recurrente cada vez que me lo encontraba. Hasta que, al fin, se jubiló, llegó ese funesto día que tanto había temido.
A los pocos meses nos llegó la noticia de que había fallecido. Algo parecido le ocurrió a mi padre, a quien le abominaba que llegara esa fecha. Traigo esto a colación porque, aunque no es mi caso, para muchos la jubilación está lejos de reflejar eso a lo que alude su raíz etimológica: júbilo, contento, entendido como el momento en el que uno abandona las penas del trabajo y puede dedicarse al ocio. En la primera acepción del término jubilatio del conocido diccionario latín-francés de Gaffiot, este término se traduce como “gritos, jaleo, estrépito”, que seguramente evolucionó después para asociarse solo a los gritos de júbilo y de ahí pasaría a lo que entendemos como jubilación. Lo cierto es que, cuando llega este momento, sí produce un cierto jaleo en el interior de cuantos nos vemos afectados por ella, un “grito interior”. No en vano es algo así como una fecha de frontera, una cesura en el tiempo, lo que los ingleses llaman un revolving door moment; en el caso que nos ocupa, el más eficaz recordatorio de que la vida es un estado transitorio, el mojón que marca el inicio del declive físico y mental, la jubilación como una “pequeña muerte” -y no precisamente en el sentido que esta expresión tiene en francés (la petite mort), que alude a algo placentero. Y una retirada del mundo, de aquel al que uno creía pertenecer. Se es, uno siguevivo, pero ya no se está. Nuestra fantástica distinción entre ser y estar adquiere aquí toda su fuerza, otra forma de traducir el to be or not to be.
*******
Quién no ha dicho o escuchado “¿pero ese no estaba jubilado?”, como quien dice, “¿qué pinta ese aquí?” No con ánimo despectivo y para discriminarlo, desde luego, sino como extrañeza más bien, porque dábamos por descontado que, en efecto, ya no estaba, que había desaparecido del mundo de las apariencias cotidianas, de lo que, en lenguaje administrativo, se denomina personal en situación activa. Había pasado a integrarse en la afligida legión de las clases pasivas, expresión humillante donde las haya.
Por tanto, creo que para orientarse en esta fase de transición es inevitable hacerse la pregunta de ¿dónde estamos cuando nos jubilamos? Algo que es incluso más perentorio para quienes accedemos al estatus de emérito. Tenemos todo el cuerpo incrustado en el grupo de las clases pasivas, con su triste masa salarial, pero también algún pie en el otro lado, podemos seguir participando de algunas de las actividades profesionales de siempre. Dentro y fuera, activos y pasivos, estar y no estar, todo a la vez. ¡Un lío! Es una especie de interregno entre el pasado, lo que siempre fuimos, y el porvenir, ancianitos cuidando de los nietos y los lunes al sol.
Es obvio que estoy exagerando, creo que pocos se hacen esa pregunta, aunque quizá deberían. Lo que ocurre, más bien, es que para muchos la jubilación llega demasiado pronto. Tiene algo en común con el matrimonio: ambas instituciones estaban pensadas para épocas con menor esperanza de vida. Lo que se suponía que iba a ser un estadio relativamente fugaz se convierte ahora en un periodo bastante más largo. Pero no nos equivoquemos, como bien dice Pascal Bruckner, “lo que la ciencia y la vida han prolongado no es la vida, es la vejez. La verdadera maravilla sería mantenernos a las puertas de la muerte con el estado y la apariencia de un adulto de 30 o 40 años, fresco y listo para asentarse siempre en la edad que elijamos”. Bajo esas condiciones, ¿quién no abrazaría jubiloso la jubilación? (y valga la redundancia).
Ese no es el caso, para qué engañarnos, ya se notan los años y cada vez más. No porque la artrosis haga que nos cueste subir a la tarima, sino porque lenta e inexorablemente vamos cogiendo cada vez más animadversión a la parte más burocrática de nuestras tareas, TFG, TFM, SIGMA, MOODLE, ANECA, etc.; porque notamos que ya no sintonizamos tanto con los alumnos, e incluso nos llegan a ofender con su insultante y perpetua juventud; y, sobre todo, porque somos conscientes de que hay que abrir hueco a los que vienen por detrás, como en su día hicieron otros por nosotros; porque, en suma, es ley de vida, y más vale asumirlo cuanto antes.
Por tanto, creo que, después de todo, la pregunta correcta no es el inquirir por el dónde estamos, que es producto de la desorientación que produce cualquier cambio de estatus. La cuestión central es el qué vamos a hacer o dejar de hacer en esta nueva etapa. No importa tanto el lugar donde nos hallemos cuanto lo que en él hagamos. Montaigne describe el envejecimiento como un proceso de pequeñas
muertes sucesivas, que van fragmentando nuestro yo y al final conducen a su pérdida. Y recomienda que nos protejamos de la inminente desgana que conlleva la “ociosidad somnoliente”. Lo que se trata de evitar es que «se formen más arrugas en la mente que en la frente«. El remedio ideal, sugiere, es que nos entreguemos a la lectura y escritura. Todos lo seguiremos haciendo, ¡qué duda cabe! Pero tengo para mí que hay otra cualidad del sujeto, uno de sus impulsos fundamentales, que es la que nunca debemos perder, el verdadero catalizador de la vida del espíritu.
*******
Me refiero a la curiosidad. Thomas Hobbes la describe como una pasión que impulsa a que la razón se ponga en marcha, “ese perpetuo deseo de saber y de investigar causas”. Algo parecido, pues, al thaumazein griego, el asombro o perplejidad del que nace la reflexión filosófica. Lo más interesante es que el pensador inglés la relaciona con la emocionalidad y el placer a la vez. Aspirar al conocimiento es emotivo y placentero. Detrás de todo académico comme il faut habita, pues, un romántico y un hedonista, una combinación interesante e irresistible (lo de romántico lo digo también por lo que nos
pagan). Quizá por eso mismo, porque me encontré cómodo con esa mezcolanza, me dediqué a la universidad, al cultivo de ese extraño e irreprimible placer que provoca el empezar a indagar sobre algo, que acaba traduciéndose en la pasión por el conocimiento. Aterricé en este mundo sin saber que iba a hacerme monje de una curiosa congregación a la que ya no he dejado de pertenecer, la de aquellos a los que, aunque poco, se paga por pensar, por estudiar, por investigar y por transmitir a otros lo que vamos aprendiendo.
Y no pude menos que caer en la cuenta del privilegio que eso suponía, así como del tipo de civilización que lo hacía posible. Sí, el privilegio de poder confundir el trabajo con la vida, el difuminar sus lindes, la del ocio y el nec-otium. El trabajo como divertimento, pero divertimento “emocionado”. Alguna vez he pensado que los campus tienen algo de pequeña polis, y poseen también algo en común con el sanatorio donde trascurre la Montaña Mágica de Thomas Mann. Con una importante diferencia, aquí no es la enfermedad, la tuberculosis, lo que une y enclaustra a sus habitantes, sino el saber; el saber como fin en sí mismo. Y donde el destino no es la muerte sino la vida siempre renovada que surge de la creatividad de sus habitantes. El campus es una ciudad dentro de otra ciudad más extensa que no es otra que la humanidad y sus problemas; una pequeña polis, pero integrada en una Cosmópolis, la ciudad global que acoge a quienes se dedican a producir ciencia y conocimiento, a ejercitar la razón. Por cierto, volviendo al tipo ideal de académico, esto significa que a lo de romántico y hedonista hemos de añadirle el adjetivo de “cosmopolita”, no hay lugar aquí para los particularismos. Y el aislamiento es sólo físico, porque los problemas de fuera, al menos para los científicos sociales, son nuestro principal objeto de estudio. Pero un cierto retraimiento es necesario, como si sólo pudiéramos tener cabal conciencia de los problemas si nos apartamos del ruido y la inmediatez de la vida “exterior”. Otro punto en común con la Montaña Mágica: aunque parezca paradójico, la vida normal se aprecia de otra
manera, más intensa y adecuadamente, si se toma distancia de ella.
La universidad tiene también algo de zoológico, conviven en ella distintas especies animales. Y el poder pegar la hebra con colegas de diferentes especialidades y/o áreas de conocimiento me hizo disfrutar de la variedad de saberes que aquí se acumulan. Un buen recordatorio de lo sabia que es la frase de Sócrates del “solo sé que no sé nada”, al menos en la interpretación que de ella hace Ortega: “Es un no-saber algo que hace falta saber”. Ese hueco o vacío de lo que no sabemos, a veces mareante, nos va a perseguir siempre, y es bueno que sea así, nos obliga a bajar de la rama del árbol en
la que pacemos cuando cultivamos nuestra especialidad y nos impele a desear mirar el bosque entero, abrirnos a otros conocimientos. Para eso creo que la jubilación es el estado ideal: dejarse llevar por la curiosidad sin disciplinas, poder dispersarse atendiendo a lo aparentemente inútil sin mala conciencia alguna.
*******
Antes de entrar en lo que fue mi relación más personal con la universidad me gustaría, sin embargo, acabar de cerrar el argumento. Lo que quiero decir, y lo diré bien claro, es que, con independencia de lo que ponga en el BOE, mientras conservemos la curiosidad nunca nos jubilaremos. Pero, a sensu contrario, que quien la pierde, por mucho que siga contando como parte del personal en activo, por mucho que tenga la frente tan tersa como el culito de un niño, no podrá evitar que comiencen a formársele “arrugas en su mente”, por aludir al anterior símil de Montaigne; sin saberlo, será ya un pre-jubilado. Un académico que carece de curiosidad es como un cura que ha perdido la fe y sigue celebrando misa.
Esto lo presento como un aviso a navegantes, porque todos sabemos cómo los imperativos sistémicos que hoy en día rigen en la universidad nos alejan cada vez más del ideal y nos someten a la camisa de fuerza de la hiperespecialización, el crudo utilitarismo y la productividad sujeta a puras normas formales de impacto; nos convierte en unidades de algo parecido a una cadena de producción fordista, Berufsmenschen ohne Geist (Weber), especialistas sin espíritu, el modelo opuesto a la universidad humboldtiana, con la que me siento más afín. En efecto, no es fácil escaparse de esta dinámica. Con todo, os recomendaría que no os dejéis abrumar por estas nuevas condiciones, mantened bien vivo ese aspecto de nuestra identidad, la de seres visceralmente curiosos. No os convirtáis en curas sin fe, por mucho que oficiéis misa en revistas on top of the ranking. Dejad siempre un hueco para que os arrastre esa combinación de placer y emoción.
Tampoco quisiera entrar en esas cansinas comparaciones entre la vieja universidad y esta nueva, no siento añoranza de ninguna supuesta edad de oro perdida, aunque uno tiende a ser siempre más condescendiente con las experiencias juveniles, tan llenas de vida, con tanto futuro por delante. No puedo sino lamentar, supongo que como todos, su proceso de burocratización, que amenaza con convertirla en una jaula de hierro kafkiana, y, sobre todo, el abandono al que está sujeta hoy la universidad pública en nuestra Comunidad. Ya no luchamos para mejorar sino para sobrevivir. Que estas palabras sirvan también para hacer una llamada a un compromiso activo por parte de todos para cambiar esta situación. Que siga la lucha.
*******
Para ir acabando, otras dos consideraciones muy breves sobre mi vivencia de la universidad y las enseñanzas que he extraído de ella. La primera tiene que ver con la amistad. En la universidad, primero como estudiante, y después como profesor, hice mis mejores amigos, aquellos que han pasado la prueba del tiempo y siguen alegrándome la vida. Si, como decía, el campus universitario tiene mucho de pequeña polis, con ello conseguí encajar en el modelo aristotélico de polis ideal, aquella integrada por ciudadanos-amigos, amigos que conversan sobre todo lo que les asombra, y comparten sus esperanzas y temores, sus triunfos y fracasos. Ellos saben quiénes son y lo mucho que nos hemos divertido juntos en este campus.
Para la segunda consideración, muy relacionada con la anterior, no sé si encontraré las palabras adecuadas. Por eso mismo, mejor me dejo guiar por una cita. Dice Pascal Bruckner:
“La riqueza de un destino está siempre ligada a los encuentros que lo han esmaltado y sin los cuales cada uno de nosotros no tendría densidad. Envejecer es pagar una deuda infinita, estamos hechos de todos aquellos en los que hemos creído, cada uno de nosotros es una obra colectiva que dice Yo”.
Tengo una deuda infinita, en efecto, con quienes me construyeron como académico y persona, quienes me llevaron a ser lo que soy. Porque soy lo que he aprendido de otros, de mis maestros y colegas, tantos de ellos también amigos. Muchos ya no están con nosotros, pero abrazo su legado con orgullo, porque sigo reconociéndome en sus enseñanzas; me transmitieron las virtudes del escepticismo y la duda, la inquisición serena, el no abandonar la curiosidad, el placer por acceder al conocimiento sin dogmas ni estridencias. Sin su ejemplo, sin su input, muchas veces humilde y callado, estoy seguro de que hubiera sido otra cosa, porque ellos me empujaron a ser mejor. Por eso, en este momento de recuperación del pasado, ellos son, por valerme de una imagen un tanto cursi de Walter Benjamin, “las perlas y el coral” que deseo rescatar de toda mi trayectoria universitaria.
El pecado del académico es el mismo que el de Satanás, la soberbia o vanidad, la hinchazón del ego, que cuando se ve frustrada deriva en resentimiento. Creo haberme librado de estos dos males gracias a que siempre he practicado la admiración, esa emoción tan olvidada, el apreciar los logros, cualidades y acciones de los otros, que nos sirven también de ejemplo. Ya veis, amistad y admiración, algo que me cabe el orgullo de hacer extensiva a tantos con los que aquí he convivido. Podría concretar los nombres, pero son muchos; me limitaré a mencionar nada más que uno, el de Rafael del Águila, ese amigo y compañero que me acompañó a lo largo de los años desde mi incorporación al departamento y al que sorprendió una temprana muerte. No podía acabar este discurso sin hacerlo.
Por todo lo dicho, desciendo al Hades de las clases pasivas con un profundo agradecimiento hacia la institución y a todos cuantos la habitan, sin temores ni rencor alguno, sin ningún mal rollo. Jamás me arrepentí de haber seguido este camino. Aunque, como es lógico, nunca podremos saber qué habría pasado si en su día hubiéramos tomado otra decisión. Como dice Kundera, “¿Cómo podemos conocer el valor de la vida si el primer ensayo para vivir es ya la vida misma?” Te dejan ensayarla una vez… y se acabó, no hay otra.
Queridos y queridas colegas, os echaré mucho de menos, aunque ya sabéis que seguiré como mediopensionista, seguiré medio-estando. Esto no es un adiós; es un hasta luego.
* Texto del Discurso pronunciado por el autor con ocasión del acto de celebración de la jubilación de profesores y empleados de la Facultad de Derecho de la UAM el 18 de diciembre de 2024.