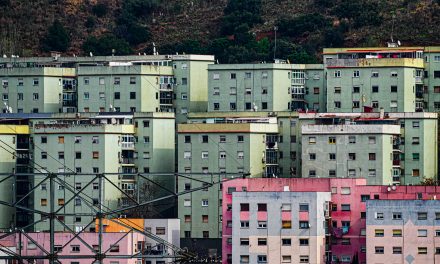Por Gonzalo Quintero Olivares
Las circunstancias modificativas, una especialidad española
En el derecho penal existen materias que, por el mero paso del tiempo, se han sedimentado y petrificado en la legislación alcanzando el carácter de cuestión intocable, y una de esas es la de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Con el paso del tiempo ha habido modificaciones en cuanto al número y al contenido de las circunstancias, pero nunca se ha cuestionado si deben existir, esto es, si es imprescindible su presencia en la ley penal.
No es habitual, en efecto, encontrar en Europa Códigos penales —salvo, en parte, el italiano de 1930— que contengan catálogos de atenuantes y de agravantes al modo en que lo hace el Código español y que, además, sean de obligada apreciación. Lo normal en los Códigos europeos es que los Tribunales dispongan de bastante libertad para determinar la pena siguiendo unos criterios genéricos indicados por el legislador, pero nada más, como, por ejemplo, hace el CP portugués en su artículo 71.
En cambio, nuestro Código (y ello es especialmente importante en el caso de las circunstancias agravantes de las que me ocuparé prioritariamente) señala un elenco de hechos o situaciones cuya concurrencia obliga necesariamente a imponer un castigo más grave o más leve, de acuerdo con las indicaciones legales sobre cálculo de pena.
Agravantes genéricas y específicas
El sistema español, además, en relación con algunos delitos concretos incluye listas de circunstancias de atenuación o de agravación, que se denominan ‘específicas‘, y que doctrinalmente han dado vida a los llamados “tipos cualificados” o “tipos atenuados o privilegiados”, en los cuales abundan las disposiciones desafortunadas o innecesarias que generan consecuencias indeseables en su interpretación.
La distinción es importante porque, las circunstancias agravantes genéricas (art.22 CP) determinan un incremento de la culpabilidad o de la antijuricidad o de la peligrosidad del sujeto, mientras que la concurrencia de una circunstancia específica junto a un concreto tipo de delito ha de dar lugar a una mutación de la tipicidad, lo que da lugar a una modificación del marco penal correspondiente al delito y a otras consecuencias, como, por citar la más destacable, el incremento del plazo de prescripción.
A la pregunta acerca de si es lógico que sea así, la respuesta es claramente negativa. Pero esta es una crítica adicional a la central que se realiza en estas líneas: la existencia misma de las circunstancias agravantes.
Una conducta más injusta o más reprobable
El que se trate de circunstancias de obligada apreciación permite afirmar, y eso nadie lo discute como verdad formal, que para la Ley penal española la presencia de una de esas circunstancias, especialmente cuando se trata de causas de agravación de la pena determina, y eso es lo que me interesa destacar en estas páginas, que la presencia de esos ingredientes hace que el hecho sea necesariamente más grave. Por lo tanto, lo que hace el sicario, o el traidor, el que se ensaña, el abusador de su superioridad o el reincidente, para nuestro derecho será siempre o más injusto o más reprobable. Por supuesto que, como antes advertí, esa es una apreciación formal, que no impide la valoración material, que puede ser muy diferente. Pero inevitablemente, la pena y, concretamente, la cantidad de pena, ha de guardar relación con la antijuricidad y la culpabilidad y, siendo así, resulta obligado señalar la afectación a una u otra, que al ser ‘mayores’ requieren que ese aumento se traduzca en el castigo.
Claro está que la justificación de las circunstancias puede buscarse en otros argumentos, como son los derivados de la teoría sobre el fundamento y fin de la pena, y concretamente, de las ideas de retribución y prevención, de modo tal que las circunstancias agravantes podrían ser consideradas indicaciones de que, en sus respectivos casos, aumenta la medida de la retribución o la necesidad de prevención especial o general.
La cuestión pasa hoy por preguntarse si incluso la explicación de esa función de prevención es convincente, pero lo que en todo caso creo cierto es que, en concreto, es difícil precisar las razones por las que cada agravante determina un aumento de la antijuricidad o de la culpabilidad. En su momento entraremos en el análisis de esa nuclear cuestión, pero antes hay que dirigir la mirada a otro aspecto del problema que se sitúa antes y por encima de la Ley misma, cuál es el de su misma razón de ser como política legislativa.
Las razones de un sistema y la “cultura penal” española
Se atribuye a Luis Silvela un agudo comentario crítico sobre el sistema de determinación y medición de la pena en el Código Penal español, que para él era el de 1870, que fue el que compuso las bases de ese sistema que habrían de perdurar hasta nuestro tiempo, con importantes cambios en el de 1995. Decía don Luis que el sistema español de circunstancias modificativas, combinado con las reglas sobre división de la pena en grados y las relativas al modo de calcular la cantidad de pena a imponer en función de las circunstancias concurrentes y dentro de esos grados —lo que en su tiempo se llamaba la “aritmética penal”— solo podía explicarse por el objetivo de garantizar que se impondrían sentencias “más o menos justas” por jueces “más o menos inteligentes”.
La idea tiene parte de verdad ‘práctica’, pero hoy en día no tiene más valor, y no es poco, que el de un juicio sarcástico sobre un sistema tan férreamente limitado del arbitrio judicial como es (aparentemente) el español. Pero la valoración y la crítica no se pueden quedar ahí, sino que hay que traer a escena otros problemas que, lejos de haberse superado, están enquistados en la mentalidad de los legisladores españoles.
El discurso justificador del sistema es conocido y está caducado. La llegada del Estado de Derecho y, antes, del pensamiento de los Ilustrados, determinaron un radical afán por conseguir acabar con la arbitrariedad judicial (a no confundir con el arbitrio) en pro de la certeza del derecho, marcando así la diferencia con la oscura y terrible época del Antiguo Régimen (que en España duró bastante más que en otros Estados) y asegurar la absoluta primacía del principio de legalidad.
La traducción de esos ideales a las leyes penales dio lugar a un extremo legalismo en la regulación de las penas, su clase, su contenido, su duración y su medición, así como de los criterios en que podían basarse los Tribunales para llevar a cabo la tarea, y de esa finalidad habrían de nacer las listas de circunstancias de exención, de atenuación, y de agravación.
Siempre se ha dicho que el sistema de determinación es marcadamente legalista, aunque materialmente es grande el margen de arbitrio judicial, comenzando por la capacidad de los Tribunales para declarar cuáles son los hechos probados y para elegir la calificación que estimen adecuada a la vista de las acusaciones y, además, en el concreto caso de las circunstancias agravantes, está la libertad que de hecho tienen para aceptar o rechazar la concurrencia de una causa de agravación de la pena, a pesar de la teórica obligatoriedad de la apreciación de las circunstancias que se deriva de los artículos 65 y 66 del CP.
Un problema endémico en la realidad política española es que, a pesar del carácter conservador de buena parte de la magistratura, todos los Gobiernos, desde el siglo XIX, han sido abiertos enemigos del arbitrio judicial, en el convencimiento de que los jueces, en lo posible, prefieren imponer la pena más benigna o leve. Como reacción a esa supuesta tendencia surge históricamente —y se repite especialmente en nuestro tiempo— la obsesión por determinar en el Parlamento la pena imponible de modo que el espacio jurisdiccional sea muy estrecho.
Por ese motivo en las reformas aparecen penas o medidas fijadas con una magnitud única y no flexible, y se crean circunstancias agravantes específicas que el Tribunal ha de apreciar obligatoriamente. La sola lectura de las circunstancias específicas que afectan a los delitos patrimoniales de apoderamiento o fraude, o, especialmente a los delitos contra la libertad sexual, da ejemplos suficientes del problema de fondo y, mientras ese “vicio del legislador” no desaparezca, será imposible conseguir una racionalización en una materia tan central para el sistema penal.
Las circunstancias y la tipicidad: las circunstancias específicas
Como dije antes, no hay discusión en admitir que las circunstancias agravantes y atenuantes genéricas no forman parte del tipo de delito, sino que se añaden al hecho típico, pero no forman parte de este. El problema surge con las llamadas circunstancias específicas que, como he señalado antes, son mayoritariamente consideradas por jurisprudencia y doctrina como elementos de cualificación de la tipicidad, con lo que no operan como hechos o sucesos que se añaden al hecho típico, pero sin formar parte de él, sino como elementos del tipo aleatorios, que pueden concurrir o no.
El problema estriba en que eso no es un mero juego de nombres, sino que genera consecuencias, a mi juicio, indeseables, pues esa manera de interpretar las circunstancias específicas, previstas para uno o varios delitos en el Libro II CP, ha llevado a la opinión, hoy dominante, de que las circunstancias especiales conforman un tipo de delito diferente del tipo básico, al que se designa como tipo cualificado.
Tan imaginativa formulación se apoya en una particular interpretación del art. 131 CP que, para establecer el plazo de prescripción, lo hace en función de la pena señalada al delito y se considera que las cualificaciones, que pueden concurrir o no concurrir, también forman parte de la pena señalada, de manera tal que el mismo delito tendrá un plazo prescriptivo mayor o menor dependiendo de la presencia o ausencia de circunstancias cualificadoras. Se trata, evidentemente, de una interpretación contra reo, pues posibilita un plazo de prescripción mayor.
Eso no sucede con las circunstancias genéricas. La concurrencia de dos o más circunstancias atenuantes, que permite aplicar la pena inferior en uno o dos grados a la establecida por la ley (art.66-2º CP), no permite acortar el tiempo de prescripción y, en sentido contrario, la concurrencia de más de dos circunstancias agravantes sin que concurra atenuante alguna permite aplicar la pena superior en grado a la establecida por la ley (art.66-4º CP). Se dirá que las circunstancias genéricas pueden ser apreciada por los Tribunales en sus sentencias, o no hacerlo, cuando los plazos prescriptivos deben ser claros ex ante de la aplicación de la ley a un caso concreto. Pero ese argumento no resuelve la cuestión pues, en muchos casos, también las circunstancias específicas pueden ser o no ser apreciadas por los Tribunales.
La práctica enseña que, con mucha frecuencia, las denuncias o querellas por determinados delitos, si perciben riesgo de que se declara la prescripción, incorporan unas circunstancias cualificadoras para conseguir la prolongación del plazo de prescripción, lo que posibilita la iniciación del procedimiento con independencia de que más adelante no sea apreciada esa cualificación, aunque queda, por supuesto, la posibilidad de la apreciación ulterior de la prescripción (Acuerdo del Pleno del TS de 26 de octubre de 2010), conforme a la infracción realmente apreciada en la sentencia, lo cual no evita un injusto nacimiento del proceso penal por un hecho que al final resultaría prescrito.
Así pues, parecería más prudente y favorable al reo rechazar que las circunstancias especiales den vida a tipos nuevos y distintos del básico, cosa que no ha de confundirse con la evidente autonomía de ciertos delitos construidos con circunstancias genéricas, como es el caso del delito del homicidio cualificado.
La vinculación de las circunstancias con la teoría del delito
Es común sostener que todas las atenuantes reducen la culpabilidad (no así las eximentes incompletas, que pueden afectar cuantitativamente a la culpabilidad o a la antijuricidad) y, en relación con las agravantes, se discute si su explicación pasa por un aumento de la antijuricidad o de la culpabilidad, o de la peligrosidad del sujeto, aunque lo único razonable, y lo que admite la mayoría de la doctrina, es que se explican por necesidades de prevención general. Así, por ejemplo, quien comete un hecho alevosamente, no realiza un acto más injusto o más culpable y, si se ha previsto la agravación, es porque el legislador desea aumentar la amenaza hacia los que quieran realizar esa clase de acciones.
Cuestión diferente, en la que no voy a entrar, es que esa finalidad de prevención general se consiga con el catálogo de las circunstancias agravantes.
La decisión de crear o mantener una agravante se considera socialmente necesaria por el legislador, lo cual puede ser cierto o no serlo. Por ejemplo, matar a una persona por razones de xenofobia no hace ese crimen “más injusto” que matar por celos o por venganza, pero si existe la específica agravante de racismo no es porque se aprecie un incremento de lo injusto o del reproche, sino porque se estima que es una consecuencia necesaria de la política contra la discriminación racial, esto es: un modo adicional de reforzar el mensaje legislativo contra la discriminación, por lo tanto, una explicación basada en la prevención general.
Cuestión diferente es que, una vez que admitimos que estamos ante razones de prevención general, admitamos también que eso sea correcto. Es evidente que no podemos declarar que es correcto porque la ley lo dice, porque eso sería un simplismo.
Cuesta admitir que la prevención general sea un factor que interviene en la determinación de la pena o, en otras palabras, que pueden existir circunstancias agravantes inspiradas en ella. Eso pugna con la idea generalmente aceptada de que el sistema punitivo teóricamente ha de inspirarse en el principio de culpabilidad por el hecho y, por lo tanto, la pena ha de ser expresión y consecuencia de ella. Se ha dicho también que la prevención general es compatible con el principio de culpabilidad, por lo tanto, que es posible que un hecho haga que el legislador advierta que su autor merecerá más reproche. Eso es cierto, y es coherente con que el sistema punitivo cumple o quiere cumplir esa función general preventiva, pero no en el momento de decidir la pena que se ha de imponer a un sujeto concreto.
En el fondo el principio de culpabilidad no es otra cosa que la expresión penal del ideal de proporcionalidad, constitucional al Estado de Derecho, aunque carezca de una declaración expresa. La defensa de esos ideales impone la inexcusable necesidad de rechazar que el fundamento o aumento del castigo pueda inspirarse en razones de prevención general.
Pero eso no significa que la prevención general carezca de función en la realidad del ordenamiento y de la justicia penal: es posible que el juez tenga en cuenta la prevención general, pero siempre en el entendimiento de que ésta no puede ni fundar ni agravar el castigo que se imponga. Ahora bien, tampoco pueden depender de criterios de prevención especial. Las condiciones personales del autor, sus características como delincuente, sus antecedentes, si ponen de manifiesto un cierto grado de peligrosidad diferente de lo «normal», aconsejarán que se le someta a una medida de seguridad o a un tratamiento penitenciario especial. La prevención especial podría impedir que se renunciara a privar de libertad a un sujeto que ya anteriormente hubiera gozado de ese sustitutivo penal, pero no sería una fundamentación aceptable para aumentar el castigo, sino sólo una prohibición de atenuarlo.
En suma
Tenemos un sistema de circunstancias, que, además son de obligatoria apreciación y muchas de ellas no resisten el análisis profundo. Hubiera sido mejor que la ley marcara criterios —entre los cuales podría estar la base solo de alguna de las circunstancias actuales— pero sin que estableciera normas vinculantes. El actual criterio legal de determinación de la pena en atención a las circunstancias es solo uno de los posibles, y no hay por qué entender que es necesariamente el correcto. Como he dicho antes, otro sistema que suprimiera todas las circunstancias e introdujera un sistema de indicaciones o recomendación dirigidas a los Tribunales (lo cual pasa por confiar más en el arbitrio judicial) que, por supuesto, tienen el deber de motivar su decisión, evitaría muchos problemas y, especialmente, alejaría la estéril búsqueda de explicaciones en nombre del aumento de la antijuricidad o la culpabilidad.
Es una tarea titánica cambiar las inercias del legislador español y su perenne afán por predeterminar la pena en sede legislativa pero no hay que renunciar a ella.