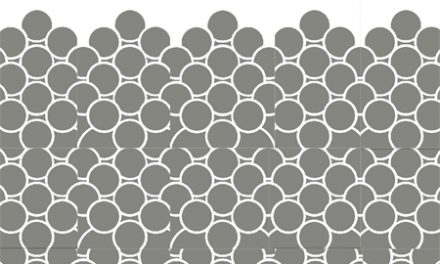Por Diego Fierro Rodríguez
El Auto dictado el 15 de octubre de 2025 por el Excmo. Sr. D. Leopoldo Puente Segura, magistrado instructor del Tribunal Supremo en la Causa Especial 20775/2020, contiene un pasaje que trasciende la mera fundamentación jurídica para adentrarse en el territorio de la reflexión institucional.
«Como coda final, este instructor no es ajeno al natural estupor que produce que una persona, frente a la que gravitan tan consistentes indicios de la eventual comisión de muy graves delitos, estrechamente relacionados además con el viciado ejercicio de la función pública, pueda mantenerse, en el curso del procedimiento penal que se sigue contra él, ejerciendo a la vez las altas funciones que corresponden a un miembro del Congreso de los Diputados (entre ellas, el control de la acción del Gobierno y la aprobación de normas con rango de ley). Se trata, creo, de un buen motivo para la reflexión. El derecho constitucional, de máxima relevancia, a la presunción de inocencia, no sería obstáculo, necesariamente, para que pudiera articularse por ley algún mecanismo apto para impedirlo. De hecho, el Reglamento del Congreso de los Diputados, en su artículo 21, ya previene que los Diputados y Diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios «cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta».
En cualquier caso, no es, desde luego, la modificación de las normas competencia que corresponda a los miembros del Poder Judicial. Nos compete aplicar las promulgadas por quienes, en tanto representantes directos del pueblo soberano, tienen la facultad de hacerlo. Ni, desde luego, podría ser acordada la prisión provisional, ignorándose las exigencias legales extensamente referidas a lo largo de este auto, con el (indebido) propósito de colmar las exigencias derivadas de la actual redacción del Reglamento del Congreso para que pueda producirse la suspensión del Diputado.»
El fragmento reproducido pone de manifiesto, con rara honestidad intelectual, el sometimiento absoluto del juez al principio de legalidad consagrado en el artículo 117.1 de la Constitución. El magistrado reconoce expresamente su impotencia funcional para modificar el estado de cosas que le produce «natural estupor». No puede acordar la prisión provisional del diputado investigado con el propósito instrumental de forzar su suspensión parlamentaria porque ello equivaldría a una manipulación del instituto procesal de la prisión preventiva.
El núcleo del problema identificado por el instructor reside en la colisión entre la presunción de inocencia y la exigencia de legitimidad democrática continua en el ejercicio de la función representativa.
Este segundo principio subyace a toda la arquitectura del sistema parlamentario: los diputados ejercen funciones de control sobre el Ejecutivo, aprueban leyes que vinculan a la ciudadanía y representan la soberanía popular. La pregunta que el instructor plantea —sin poder resolverla— es si resulta compatible con los fundamentos del sistema democrático que una persona sobre la que gravitan «consistentes indicios de la eventual comisión de muy graves delitos, estrechamente relacionados además con el viciado ejercicio de la función pública» continúe ejerciendo esas mismas funciones públicas cuyo ejercicio presuntamente ha corrompido.
La doctrina constitucional española ha resuelto esta tensión mediante una opción maximalista en favor de la presunción de inocencia, interpretando que cualquier restricción del ejercicio del cargo público basada únicamente en la existencia de un procedimiento penal en curso constituiría una violación del artículo 24.2 CE. Esta interpretación, sin embargo, no es la única posible en el derecho comparado. Otros ordenamientos europeos —como el alemán, con su concepto de Verdachtssituation (situación de sospecha cualificada)— han articulado mecanismos de suspensión temporal del cargo para funcionarios y representantes electos cuando concurren indicios graves, sin que ello haya sido considerado inconstitucional por sus respectivos tribunales constitucionales.
El magistrado instructor hace referencia al artículo 21 del Reglamento del Congreso de los Diputados como ejemplo de que la propia normativa parlamentaria ya prevé un mecanismo de suspensión, aunque subordinado a condiciones extremadamente restrictivas: (a) tramitación y concesión del suplicatorio por la Cámara; (b) firmeza del auto de procesamiento; y (c) situación de prisión preventiva del diputado.
Este triple requisito acumulativo revela, en realidad, el carácter puramente simbólico de la previsión reglamentaria. En efecto:
(i) La concesión del suplicatorio es una decisión política de la mayoría parlamentaria, no una consecuencia automática de la existencia de indicios delictivos. La historia parlamentaria española —y no solo la reciente— está plagada de ejemplos en los que el suplicatorio ha sido denegado o demorado sine die mediante argucias procedimentales, convirtiendo la inviolabilidad parlamentaria en un instrumento de impunidad de facto.
(ii) La exigencia de firmeza del auto de procesamiento es anacrónica. Desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 41/2015, el auto de procesamiento ha sido sustituido por el auto de transformación del procedimiento en procedimiento abreviado (artículo 779 LECrim) o por el auto de apertura de juicio oral en el procedimiento ordinario (artículo 384 LECrim). Ninguno de estos autos es recurrible en casación, lo que convierte la exigencia reglamentaria de «firmeza» en una condición de imposible cumplimiento en la mayoría de los casos.
(iii) La prisión preventiva solo puede acordarse cuando concurren los presupuestos tasados del artículo 503 LECrim: riesgo de fuga, riesgo de destrucción de pruebas, riesgo de reiteración delictiva o riesgo para la víctima. No puede acordarse con la finalidad instrumental de provocar la suspensión parlamentaria. Esta limitación es, desde luego, un ejemplo paradigmático del sometimiento del juez a la ley: incluso cuando el magistrado constata que el sistema normativo genera un resultado disfuncional, carece de facultades para manipular un instituto procesal —la prisión provisional— con el fin de alcanzar un objetivo —la suspensión del diputado— que corresponde diseñar al legislador.
En consecuencia, el artículo 21 del Reglamento del Congreso funciona, en la práctica, como una norma de escaparate: formalmente proclama que existe un mecanismo de suspensión, pero las condiciones para su activación están diseñadas de tal modo que resulta inoperante en la inmensa mayoría de los casos. Se trata, en definitiva, de una «suspensión condicionada al fracaso del sistema».
El «natural estupor» manifestado por el instructor señala, sin nombrarlo, un fenómeno de asimetría garantista que merece ser explicitado. El sistema de garantías procesales del Estado de Derecho —presunción de inocencia, derecho a la defensa, principio de legalidad penal— fue concebido históricamente como un escudo del individuo frente al poder del Estado. Se trata de una arquitectura normativa construida sobre la memoria del absolutismo y la arbitrariedad judicial, destinada a proteger al débil frente al fuerte.
Sin embargo, cuando quien es objeto de investigación penal no es un ciudadano común sino un representante del poder —un diputado, un senador, un alto cargo con aforamiento, en definitiva— esas mismas garantías operan de manera paradójica: se convierten en un escudo del poderoso frente al escrutinio público y judicial. La presunción de inocencia, diseñada para proteger al acusado vulnerable, se transforma en un mecanismo que permite a quien detenta poder público continuar ejerciéndolo mientras dure un proceso penal que puede prolongarse años.
Esta asimetría se ve reforzada por la estructura de las inmunidades parlamentarias (art. 71.2 y 3 CE). La ratio originaria de estas inmunidades —garantizar la independencia del Parlamento frente al Ejecutivo y evitar persecuciones políticas mediante el uso instrumental de la justicia penal— es, desde luego, legítima y necesaria en un Estado democrático. El problema es que se convierten en un privilegium que permite la permanencia en el cargo de quien presuntamente ha utilizado ese mismo cargo para cometer delitos. En ese momento, la inmunidad deja de ser un instrumento de protección de la función parlamentaria para convertirse en un obstáculo a la integridad institucional.
El magistrado instructor es consciente de que la solución al problema que identifica no está en sus manos. Esta declaración es una manifestación ejemplar del principio de separación de poderes. Sin embargo, esta autolimitación judicial genera una paradoja institucional. El Poder Judicial detecta una disfunción estructural del sistema pero carece de instrumentos para corregirla. El Poder Legislativo, único competente para modificar la norma, es precisamente el órgano cuyos miembros se benefician del statu quo normativo. La experiencia histórica demuestra que los parlamentos son extremadamente reticentes a aprobar reformas que limiten los privilegios de sus propios integrantes. La modificación del Reglamento del Congreso para endurecer las condiciones de suspensión de diputados investigados requeriría, precisamente, el voto favorable de esos mismos diputados que podrían verse afectados por la reforma.
Se configura así una suerte de «captura normativa»: el órgano que detenta la potestad de modificar las reglas es el mismo que se beneficia de su permanencia. La separación de poderes, concebida como mecanismo de control mutuo (checks and balances), se revela insuficiente cuando el problema reside en la autorregulación de uno de los poderes. El juez puede señalar el problema —como hace el instructor con admirable claridad— pero no puede resolverlo. Y el legislador, que podría resolverlo, carece de incentivos para hacerlo.
Foto de Maja Daskalovska en Unsplash