Por Manuel García-Villarrubia
Introducción
La acción social de responsabilidad de administradores (en adelante ‘la acción social’), cuando es promovida por la propia sociedad, requiere la adopción de un acuerdo de junta para su ejercicio. Es, pues, competencia de la junta y al acuerdo de la junta han de ajustarse los administradores a los que corresponde ejecutar el acuerdo. La minoría cualificada también puede promover la acción, bien en los casos previstos en el artículo 239.1 de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), bien sin necesidad de acuerdo de la junta cuando la acción se fundamente en la infracción del deber de lealtad. Aquí se analizará el supuesto normal en que la junta ha adoptado el acuerdo de ejercer la acción social.
El éxito de la acción está sometido a los avatares de todo procedimiento judicial. Pero existe, en este caso, un elemento singular: el propio acuerdo de la junta de ejercer la acción social puede ponerse en cuestión, bien en el mismo procedimiento sobre la acción social, bien en un procedimiento separado de impugnación de acuerdos sociales en el que se cuestione su validez.
En una situación de conflicto societario, si se está considerando el ejercicio de la acción social, es importante cuidar los aspectos relativos tanto a la propia decisión como a los términos y condiciones en que esta se ha de tomar. Una vez presentada la demanda, esta puede prosperar o no; pero lo que no debería suceder es que haya algún defecto en el propio acuerdo que impida u obstaculice el éxito de la acción. Se han conocido recientemente algunos precedentes judiciales en los que se ha escrutinizado el acuerdo de ejercicio de la acción social a través de su impugnación. El reproche ha sido, generalmente, que el acuerdo era abusivo. Analizaremos esos precedentes para ver cuál puede ser el alcance de ese control judicial.
Recomendaciones prácticas sobre el acuerdo de ejercitar la acción social.
El camino para ejercitar la acción social comienza por la formulación de una propuesta de acuerdo de la junta de ejercicio de la acción. La propuesta puede proceder de los administradores o de los socios.
El acuerdo tiene un contenido necesario. No basta que refleje la voluntad de la junta de ejercer la acción social. Ha de incorporar la información necesaria para su cristalización en forma de demanda aunque, se advierte naturalmente que no es probable que, en el momento de someter la cuestión a la junta, los socios o accionistas dispongan de toda la información sobre los términos en que se promoverá la acción.
La virtud está en el medio. Aurea mediocritas. A la hora de formular la propuesta de acuerdo ha de buscarse el equilibrio entre. por un lado, la precisión y completitud en la identificación de los elementos que darán contenido a la acción y, por otro, que haya margen para introducir las adaptaciones o precisiones que se revelen precisas en la demanda. En otras palabras, ni utilizar fórmulas genéricas o indefinidas ni privarse de un cierto margen de flexibilidad.
Principales extremos que ha de incluir el acuerdo
1.- El primero es la identificación de los demandados. En el acuerdo han de quedar identificados el administrador o administradores contra los que se propone ejercitar la acción. Lo normal será que se disponga del nombre y apellidos pero cabe cualquier otra fórmula que permita identificar a los demandados con precisión, por ejemplo, referirse a ‘los miembros del consejo’ durante un período de tiempo concreto. No parece, en cambio, que se pueda dejar la decisión al arbitrio del órgano de administración, ni total ni parcialmente.
Otra cosa es que los demandados estén identificados en el acuerdo y los administradores, con o sin asesoramiento, decidan después no dirigir la demanda contra alguno o algunos de ellos, lo que podrá tener relevancia, en su caso, en el ámbito de su responsabilidad, pero no en el de la cumplimentación de este requisito. Tampoco es aceptable que la fórmula sea tan genérica o indefinida que, a la postre, no permita identificar a los que van a ser demandados. Por ejemplo, “cualesquiera otros miembros del consejo, adicionales a los indicados, que sean también responsables del daño causado”. Si se descubre después que hay otros administradores a quienes podría considerarse responsables del daño, parece preferible someter a la junta la decisión de dirigir la acción contra ellos, en lugar de trasladar la decisión al órgano de administración, cuya competencia está reservada a la ejecución del previo acuerdo de junta.
2.- El comportamiento causante del daño. La conducta que se considere generadora del daño ha de quedar descrita de manera suficiente.
No es necesario llegar hasta el último detalle. Para eso estará la demanda. De nuevo, se ha de ser especialmente cuidadoso a la hora de utilizar (mejor dicho, no utilizar) fórmulas demasiado genéricas o abiertas, a las que se pueda reprochar un exceso de indefinición, que den pie a la introducción en la demanda de la alegación de conductas diferentes de las comprendidas en el acuerdo.
3.- Identificación y cuantificación del daño.
También es conveniente cuidar este extremo. No hasta el punto de incluir una cuantificación precisa del importe, pero sí una adecuada descripción del daño causado, en cuanto conceptos y bases para su determinación.
El momento de adopción del acuerdo y el de presentación de la demanda
Como resulta del juego conjunto de los artículos 238 y 239 LSC, una vez tomado el acuerdo, corresponde a los administradores interponer la demanda. En el caso de que la sociedad no entable la acción en el plazo de un mes, podrá hacerlo la minoría cualificada. El legislador considera deseable que no transcurra demasiado tiempo entre la adopción del acuerdo y la interposición de la demanda, de modo que ese mes no es un plazo preclusivo o de caducidad para la sociedad. Es un plazo de espera para la activación de la legitimación extraordinaria o por sustitución de la minoría, de manera que, a partir de ese momento, se produce una situación de concurrencia de legitimaciones: la directa de la sociedad y la indirecta de la minoría.
No hay, pues, inconveniente formal en que la demanda se presente más allá de ese plazo de un mes, pero los administradores estarán asumiendo el riesgo de que se les pueda reprochar la demora y sus consecuencias.
Para empezar, desde ese mes la minoría puede promover la demanda y, si lo hace, lo razonable será considerar que la acción está ejercitada y que la sociedad ya no puede promover la acción de forma autónoma (sin perjuicio de las posibilidades de intervención en el procedimiento ya iniciado que proporciona la normativa procesal). Luego puede haber un rosario de problemas derivados de una interposición tardía de la demanda; a título de muestra en términos de solvencia de los demandados y, por tanto, posibilidades reales de éxito, o de acceso a información.
A la vista de lo que se acaba de explicar, es deseable proponer a la junta el ejercicio de la acción cuando los administradores dispongan de información suficiente. A menudo, hay que llevar a cabo una investigación, con la intervención de expertos incluida, para recopilar los datos necesarios para tomar la decisión y poder ejecutarla rápidamente una vez adoptada.
Hay circunstancias en que no es sencillo esperar, a veces por razones de urgencia justificadas, otras no tan justificadas, y cuando se adopta el acuerdo todavía hay muchas incógnitas que se han de despejar después. No hay una regla o máxima de la experiencia que se pueda sentar en términos absolutos.
En definitiva, cuanto más y mejor se cuiden estos elementos indicados menor será el riesgo de que surjan problemas en el proceso en relación con el acuerdo de ejercicio de la acción social.
Ya se apuntó en una entrada anterior (García-Villarrubia, M., Los mecanismos alternativos de resolución de controversias (MASC) y la litigación societaria | Almacén de Derecho, 2025) que, como consecuencia de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (“LO 1/2025”), en los asuntos civiles y mercantiles, antes de acudir a la jurisdicción es un requisito de procedibilidad que las partes hayan acudido a algún MASC. Como decíamos en ese comentario, no se revela sencillo determinar cómo se ha de proceder para dar por cumplido el requisito de procedibilidad y poder presentar la demanda de responsabilidad contra los administradores. Mientras las dudas no se aclaren, quizá sería buena idea anticiparse y adoptar cautelas, como podría ser la inclusión en la propuesta de acuerdo de una mención expresa a la utilización de un MASC, con reserva de sometimiento del posible acuerdo con los administradores demandados a la junta para poder dar por cumplida la exigencia del artículo 238 LSC.
El caso Colonial como ejemplo
Podemos ilustrarlo con un caso real: el resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de diciembre de 2014 (Roj: STS 5724/2014), precedida por la Sentencia de la Sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 5 de diciembre de 2012 (Roj: SAP M 20812/2012). No es pertinente referirse al fondo del asunto. Solo nos detendremos en los términos y contenido del acuerdo de ejercicio de la acción y el impacto de dicha discusión en el desenlace del proceso.
Una conocida sociedad inmobiliaria había promovido el ejercicio de la acción social contra dos de sus antiguos administradores y les reclamaba más de 330 millones de euros. Los hechos se relacionaban con operaciones sobre acciones propias realizadas por Colonial entre 2007 y 2008. La junta de la sociedad acordó ejercitar la acción social el 30 de junio de 2009. La demanda se presentó el 20 de abril de 2010 (más de ocho meses después). En su contestación los demandados alegaron, entre otros extremos, que el acuerdo de ejercicio de la acción era defectuoso por incompleto.
En primera instancia, la demanda se desestimó por caducidad de la acción. La sociedad recurrió en apelación. La Audiencia, en la sentencia citada, revoca ese pronunciamiento; pero, como relata en su sentencia el Alto Tribunal,
“El tribunal de apelación desestima la acción porque el acuerdo de junta que decidió que se ejercitase la acción era defectuoso […] no se especificaba contra qué administradores se ejercitaba, pues se limitaba a hacer la siguiente mención: «contra los administradores responsables en los términos más adecuados para la defensa del interés social». […] La Audiencia entiende que esta mención es tan imprecisa que no permite determinar quienes son los administradores responsables en relación a los tres diversos hechos a los que se hace mención. El acuerdo tan sólo excluye a los miembros del consejo de administración que también lo sean en el momento de adoptarse el acuerdo: «la acción social no se ejerce frente a ninguno de los actuales miembros del Consejo de Administración». La sentencia de apelación razona que «del acuerdo no se desprende ni de forma directa ni indirecta, a quien se está refiriendo en concreto». […] Además de la falta de precisión en la determinación de los administradores contra quienes se pretende dirigirla acción, el tribunal de apelación advierte que el acuerdo no concreta la conducta antijurídica que se imputa a los administradores, pues se limita a indicar unos hechos sin explicar el motivo por el que resultan antijurídicos. Y añade que tampoco se especifica qué daño se ha ocasionado a la sociedad. […] En conclusión, la Audiencia desestima el recurso y con él la acción de responsabilidad porque el acuerdo de la junta que debía habilitar para el ejercicio de la acción no precisa los elementos esenciales sobre los que se pretendía sustentar el ejercicio de la acción social, lo que motiva la ausencia de uno de los presupuestos básicos para que pueda prosperar la acción”.
El Tribunal Supremo revoca este pronunciamiento y los razonamientos en que se basa. Considera que la Audiencia ha pecado de excesivo formalismo y rigidez en la comprobación de si el acuerdo de ejercicio de la acción contenía los elementos necesarios para dar por cumplido el requisito de la adopción de la decisión mediante acuerdo de junta:
“El ejercicio de la acción requiere un previo acuerdo de la junta general de accionistas, que debe indicar respecto de qué conducta debe exigirse responsabilidad, sin que sea necesario un grado de especificación tan grande que detalle todas las razones de la ilicitud de la conducta o de su falta de justificación. En nuestro caso está claro que, junto a otras dos conductas, la junta se refiere a «la compra de acciones propias realizadas entre los meses de marzo a diciembre de 2007». Con esta mención se identifica perfectamente la conducta […].
También era necesario identificar a los administradores frente a quienes se pretende ejercitar la acción de responsabilidad, y aquí, en contra del parecer de la Audiencia, entendemos que lo están, en la medida en que se refiere primero a quienes eran administradores en el momento en que se realizó aquella conducta y luego excluye de entre ellos a quienes en el momento de adoptarse el acuerdo social seguían siendo administradores. […]
… acuerdo de la junta sobre el ejercicio de la acción social de responsabilidad, que debe limitarse a identificar contra qué administradores se pretende exigir responsabilidades y por qué comportamiento antijurídico.
En este sentido, conviene advertir que resulta irrelevante que la acción de responsabilidad se haya ejercitado sólo respecto de una de las tres conductas mencionadas en el acuerdo, como tampoco es relevante que, además de los dos demandados, pudiera haber otros administradores respecto de quienes también se acordaba por la junta el ejercicio de la acción de responsabilidad. Esto queda en el marco del cumplimiento de la voluntad de la junta por quien tenía encomendado su ejecución, pero no afecta a la suficiencia del acuerdo sobre las acciones finalmente ejercitadas, en relación con la apreciación del cumplimiento de este primer presupuesto legal”.
El Supremo acaba desestimando la demanda porque considera que la conducta de los administradores demandados no fue antijurídica (conclusión a la que había llegado también la Audiencia, que había hecho este análisis pese a que la ratio decidendi de su pronunciamiento estaba en los defectos del acuerdo de ejercicio de la acción).
En lo que interesa, el Tribunal Supremo dio la razón finalmente a la parte demandante, pero hubo que esperar a la resolución del Alto Tribunal, más de cinco años después del acuerdo, para despejar el problema. De hecho, durante dos años, el tiempo que medió entre la sentencia de la Audiencia y la del Tribunal Supremo, la razón de la desestimación de la demanda fue el carácter defectuoso del acuerdo de ejercicio de la acción. Evidentemente, no hay punto de comparación (que se lo pregunten si no a los autores de la propuesta y a los asesores de la compañía, léase secretario del consejo y abogados) entre que la demanda se rechace porque la conducta imputada no se considera antijurídica y que se desestime porque —digámoslo sin paños calientes— la propuesta de acuerdo no se redactó bien.
Para finalizar este apartado, queda por determinar el tratamiento procesal que se puede dar a este problema. En este tipo de situaciones no se estará cuestionando, en realidad, de forma directa la legalidad del acuerdo de ejercicio de la acción. Se tratará de una suerte de control indirecto, consistente en determinar si la demanda adolece de un vicio u obstáculo por no haberse evacuado adecuadamente el requisito de adopción de la decisión mediante acuerdo en junta con un contenido suficiente. En el caso al que se ha hecho referencia, aunque no se dice expresamente, parece que se le dio tratamiento de cuestión material o de fondo. De hecho, la alegación de infracción de la norma aplicable (artículos 134.1 y 133.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, actuales artículos 238.1 y 237 LSC) se formuló como motivo de casación y, como tal, lo trata el Tribunal Supremo. Sin embargo, hace una alteración en el orden de examen de los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal y del recurso de casación entonces formulados: primero examina este motivo de casación (como si fuera cuestión de forma), después los del recurso extraordinario y, finalmente, los demás motivos de casación. El Tribunal Supremo se refiere al requisito analizado como “este primer presupuesto legal”. Cabría preguntarse si se trata de un requisito procesal cuya ausencia podría invocarse como excepción en la demanda para su tratamiento en la audiencia previa por aplicación del artículo 425, en relación con el artículo 418, de la Ley de Enjuiciamiento Civil (“LEC”). La posibilidad presenta, sin embargo, alguna dificultad, porque a diferencia de otros requisitos procesales (por ejemplo, la comunicación previa a los consumidores afectados del artículo 15 LEC en el caso de las acciones de defensa de intereses colectivos), en realidad estamos ante una regla de competencia, que residencia en la junta la decisión de expresión de la voluntad social, y, por tanto, de formación del consentimiento de la sociedad para el ejercicio de la acción, lo que apunta a cuestión de fondo.
Impugnación directa del acuerdo de la junta de ejercitar la acción social
El acuerdo de ejercicio de la acción social de responsabilidad es, en principio, un acuerdo como cualquier otro, por lo que puede ser impugnado por alguno de los motivos enunciados en el artículo 204 LSC. Por ejemplo, puede impugnarse el acuerdo por defectos formales, como infracciones en los requisitos de convocatoria y constitución del órgano o de formación de mayorías. Pero aquí me ocuparé de la posibilidad de impugnar el acuerdo por ser contrario al interés social por abusivo ex artículo 204.1 II LSC.
Utilizaremos como referencia dos precedentes relativamente recientes. Son la Sentencia de la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 10 de enero de 2023 (Roj: SAP B 212/2023, la “SAP Barcelona”) y la Sentencia de la Sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de diciembre de 2024 (Roj: SAP M 17616/2024, la “SAP Madrid”). Ambos casos tienen elementos en común. También comparten la aproximación teórica. Difieren, sin embargo, en su tratamiento y en el resultado final.
En ambos casos, se estaba ante una situación en la que una sociedad había tomado el acuerdo en junta de ejercitar la acción social contra determinados administradores con cargo entonces vigente, lo que, por aplicación del artículo 238.3 LSC, había comportado su automática destitución. El socio que había designado al administrador en un caso y el propio administrador en el otro impugnaron el acuerdo de la junta. Entre los motivos alegados se invocó el carácter abusivo del acuerdo en ambos casos porque, decían los demandantes, el acuerdo se había adoptado sin responder a una necesidad razonable de la sociedad con el solo propósito de beneficiar al socio mayoritario y perjudicar al minoritario porque, gracias a la consecuencia (destitución automática), se conseguía apartar al minoritario de su participación en el gobierno de la sociedad y así sortear los pactos parasociales en los que se establecían para el minoritario determinadas y relevantes facultades de designación de consejeros y de participación en la gestión.
Ambos tribunales están de acuerdo en afirmar que el ejercicio de la acción social puede ser lesivo para el interés social (frente a lo sostenido en la sentencia de primera instancia en el caso resuelto por la SAP Barcelona). Como destaca la SAP Madrid, a diferencia del acuerdo de cese del artículo 223 LSC, que es ad nutum y no precisa justificación, en el acuerdo de ejercicio de la acción social de responsabilidad
“no es indiferente la falsedad de la(s) causa(s)” porque “cabe entender que se produce una desviación del uso de la acción respecto de su finalidad cuando el propósito real es no tanto la reparación de un daño causado a la sociedad sino la separación del administrador”, especialmente “cuando, como en el caso enjuiciado, la mayoría ordinaria del art. 238.1 puede servir para sortear un status privilegiado del consejero afectado que dificulta su separación o, en limitadas, la eventual mayoría estatutaria que se haya establecido para la separación «ad nutum»”.
Es interesante lo que después explica la SAP Madrid sobre el planteamiento de la doctrina a este respecto, con cita de la conclusión de la SAP Barcelona:
“[23] […] la doctrina ha advertido de la posible desviación del uso de la acción social respecto a su finalidad legal en aquellos casos en que, antes que la determinación de la responsabilidad, lo que anima realmente al planteamiento de la acción es lograr la separación administrador señalado [vid. CALERO GUILARTE, J., ‘La acción social de responsabilidad (algunos apuntes)’, en Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al Profesor José María Muñoz Planas, Civitas, Cizur Menor, 2011, págs. 783 y ss., en especial epígrafe 4, ‘Uso (y algún abuso) de la acción social de responsabilidad’; SÁNCHEZ PACHÓN, L. A., ‘Acción social de responsabilidad contra los administradores y destitución automática de los afectados’, en Estudios sobre los órganos de las sociedades de capital, Liber amicorum Fernando Rodríguez Artigas y Gaudencio Esteban Velasco, AA.VV., Vol. I, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, págs. 1205-1226].
[24] Así, podría argumentarse que el acuerdo responde a un ejercicio anormal del derecho cuando los socios que lo aprobaron no tenían intención de presentar efectivamente una demanda (vid. ALFARO ÁGUILA-REAL, J., ‘Cómo destituir a un administrador cuando no tienes mayoría estatutaria para hacerlo’, blog Derecho Mercantil, 26 de marzo de 2014) o cuando presentada, carezca manifiestamente de fundamento, de modo que permita inducir que el verdadero propósito del acuerdo fue lo accesorio (la destitución) y no lo principal (la exigencia de responsabilidad), con el agravante de que la desestimación de la demanda en ningún caso implica la reposición en el cargo del destituido (SÁNCHEZ CALERO, F., ‘Artículo 134’, Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas, T. IV, Edersa, MADRID, 1994, pág. 300; QUIJANO GONZÁLEZ, J., ‘Artículo 238’, Comentario de la Ley de Sociedades de Capital, Rojo-Beltrán (dirs.), T. I, Civitas, Cizur Menor, 2011, pág. 1714), sin perjuicio de que ‘el ejercicio torticero de la acción, acreditado por la sentencia que ponga fín al asunto, puede ser causa de indemnización de los daños y perjuicios originados al administrador, en particular, cuando tal acción se revele como un medio de defraudar las prescripciones estatutarias’ (‘STS 2007/1997, de 30 de diciembre). En esta línea, la SAP de Barcelona, sec. 15ª, de 10 de enero de 2023, declaró la nulidad del acuerdo de ejercicio de la acción social, por abuso de mayoría, al concluir que el acuerdo no estaba justificado (pues los hechos imputados —irregularidades contables— no se estimaban aptos para producir un daño al patrimonio social) y comportaba ‘una ventaja para la mayoría y un perjuicio para la minoría, siendo el verdadero objetivo perseguido por el mismo, no tanto el ejercicio posterior de la acción social de responsabilidad, como apartar al grupo minoritario de la gestión de la sociedad, en contra de lo acordado en el pacto parasocial’”.
La diferencia entre ambas sentencias está en la intensidad con que se analizan los hechos que justifican el ejercicio de la acción social.
La SAP Barcelona realiza un control muy intenso sobre el fondo de la acción social. Comienza diciendo que “no podemos pronunciarnos sobre la acción que se pretende ejercitar” para, a continuación, señalar que “ello no impide que examinemos los hechos”, eso sí, advirtiendo de nuevo que “con la limitada finalidad de valorar si resulta razonable su adopción” y, en particular, “si son aptos para producir un daño al patrimonio”. Lo que viene después, sin embargo, es un verdadero examen de fondo sobre la procedencia de la propia acción social, con afirmaciones categóricas como las siguientes: “lo cierto es que las irregularidades contables no pueden producir un daño directo en el patrimonio social”; “no alcanzamos a comprender qué perjuicio resultaría para el patrimonio de la sociedad como consecuencia de la irregularidad que hemos tomado como ejemplo”. Como considera que esos hechos no son, por definición, aptos para producir un daño al patrimonio social, “parece claro que el acuerdo de ejercitar la acción social no está justificado”. De ahí pasa al análisis de la posible ventaja o beneficio para la mayoría y el perjuicio injustificado para la minoría, que sitúa en apartar al grupo minoritario de la gestión en contra de lo previsto en el pacto parasocial.
En una ocasión anterior, la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona no había sido tan tajante al señalar que, siendo el acuerdo ”adoptado válidamente con las mayorías exigidas por la Ley, será en el procedimiento posterior donde haya de analizarse si la acción tiene o no fundamento” (Sentencia de 13 de noviembre de 2013, Roj: SAP B 13076/2013).
La SAP Madrid expresa una mayor reserva y se centra en el análisis de las circunstancias externas en que se adoptó el acuerdo, porque “de común, para decidir el carácter abusivo del acuerdo habrá que atender a las circunstancias previas y concomitantes a su adopción. Más raramente a las posteriores, pues no se trata, parece obvio, de que el órgano judicial juzgue el carácter abusivo del acuerdo mediante un pronóstico del resultado de la acción social […], como tampoco de que efectúe un juicio ex post, una vez resuelta, con claro riesgo de incurrir en un sesgo retrospectivo”. Concluye, así, que “no apreciamos elementos que nos hagan pensar que el acuerdo de ejercicio de la acción social fuera abusivo, ni por el tiempo de adopción ni por las circunstancias que la rodearon”.
En el plano temporal, no se ve anormalidad en que la mayoría esperase tiempo para disponer de un informe pericial sobre el que sustentar la demanda y, en definitiva, la decisión misma de ejercitar la acción. Como se explica, “la acción social se ejercitó sin dilación, apenas seis días después de la junta, lo cual revela que los acuerdos no se adoptaron irreflexivamente, sino teniendo a la vista la demanda, que estaba a punto de ser presentada”. De hecho, como se dijo al comienzo, si las circunstancias del caso lo permiten, puede ser una buena práctica no precipitarse en la adopción del acuerdo y disponer antes de los elementos e información necesarios para tomar la decisión (por ejemplo, en el caso de la SAP Madrid, un informe pericial), de tal manera que se pueda llevar a efecto justo después. La SAP Madrid, en definitiva, confirma la desestimación de la demanda de impugnación del acuerdo que se había decidido ya en primera instancia.
Es interesante destacar que la propia SAP Madrid relata que su decisión se produce después de que en el proceso sobre la acción social de responsabilidad ya se hubieran dictado sentencias en primera y segunda instancia que desestimaban la demanda. El resultado del proceso no influye en la decisión sobre la impugnación del acuerdo. Lo que no se trata —probablemente porque no se planteó— es la posible interacción o interferencia entre los dos procesos (acción social y acción de impugnación del acuerdo) que durante un tiempo se estuvieron tramitando en paralelo ante Juzgados distintos. ¿Habría sido posible su acumulación? ¿Podría, en caso contrario, haberse decretado la suspensión del proceso relativo a la acción social por prejudicialidad civil respecto del relativo a la acción de impugnación? Las preguntas se dejan en el aire porque contestarlas haría innecesariamente larga esta ya de por sí extensa entrada.
A modo de conclusión
Parece más prudente el criterio seguido por la SAP Madrid. Ciertamente, desde el punto de vista conceptual, cabe admitir el control de legalidad de un acuerdo de ejercicio de la acción social y la posibilidad de su impugnación judicial por abusivo. Al analizar el reproche, ha de indagarse si el propósito verdadero, casi único, del acuerdo está al margen de su finalidad natural, que no es otra que reclamar al administrador los daños causados a la sociedad. Este ejercicio ha de hacerse con mucho tacto, procurando en lo posible no entrar en el fondo de lo que es el objeto mismo de la acción social, porque esto es lo que habrá de ventilarse justamente en este procedimiento. Los casos en los que se aprecie el abuso, por tanto, serán normalmente excepcionales y extremos. Pero puede haberlos.
Foto: Jaanus Jagomägi en unsplash

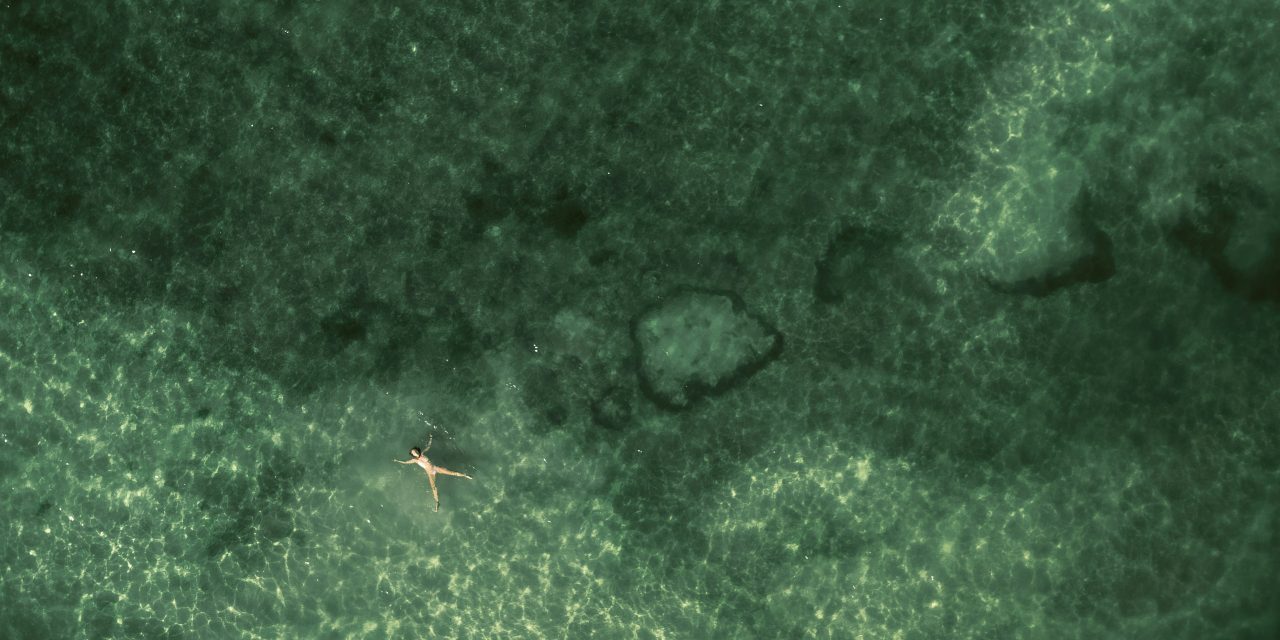






Comentarios Recientes