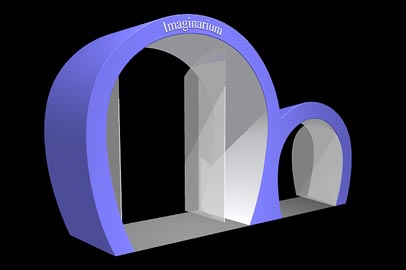Por Juan Antonio Lascuraín
Un amparo de lujo
Hasta el año 2007 teníamos un sistema de amparo de los derechos fundamentales de lujo. Quien sintiera que los poderes públicos lesionaban sus derechos fundamentales acudía a los jueces. A eso lo llamábamos, mal, amparo ordinario, porque luego había otro que no era extraordinario por su accesibilidad, sino por su rango: nada menos que el Tribunal Constitucional. Si los jueces no nos amparaban y no nos convencían de que no lo merecíamos, o si quienes vulneraban nuestros derechos eran los jueces finales (de la última instancia), podíamos llamar a la puerta del número 6 de la calle de Doménico Scarlatti de Madrid.
Morir de éxito
Como tan brillantemente ha expuesto Luis Arroyo en este blog, el problema del sistema (caviar para todos) es que empezó a agonizar de éxito en los años 90, y siguió con el comienzo del siglo, en el que los recursos de amparo llegaron a superar los 10.000 por año (10.279 en el año 2008: 856 por magistrado y más de 200 por Letrado). Y era un problema era cada vez más grave: porque se estaba tardando en admitir o inadmitir las demandas hasta doce meses; porque el amparo (rectius: la admisión del amparo) se comía las energías del Tribunal y dejaba pocas para el control de leyes y para los conflictos de competencia; y porque la cantidad de demandas dificultaba cada vez más un tratamiento homogéneo de la admisión.
Algo había que hacer, como ya se había hecho el 1988 posibilitando la inadmisión inmotivada y como de facto se venía haciendo con el muy exigente listón del contenido de la demanda en fase de admisión. El requisito de que la “demanda carezca manifiestamente de contenido que justifique una decisión sobre el fondo de la misma por parte del TC” había devenido en la práctica en un auténtico juicio a limine sobre el fondo de la lesión: no se inadmitía lo claramente inestimable sino que se tendía a admitir solo las demandas muy probablemente estimables.
Como tales reformas del sistema habían sido insuficientes para achicar el agua de las demandas de amparo, la LO 6/2007 da dos o tres contundentes vueltas de tuerca al grifo del amparo constitucional. Su idea de partida es que el amparo termina en los órganos judiciales y que a partir de ello, con esa tranquilidad constitucional (ex arts. 24.1 y 53.2 CE), el Tribunal Constitucional va a elegir aquellos asuntos que le parezcan útiles, no para hacer justicia en el caso concreto, sino para interpretar la Constitución, para definir el contenido de los derechos fundamentales. La directriz es:
«yo no estoy ya para hacer justicia en materia de derechos fundamentales sino solo para ser el máximo intérprete de los mismos. No me dedico a decidir casos, sino a interpretar la Constitución».
Expresado en los términos que gustan a los constitucionalistas, el amparo constitucional se ha “objetivizado”. Lo determinante para otorgar un amparo constitucional no es solo, como hasta el 2007, una razón subjetiva: que se haya vulnerado un derecho constitucional de una persona. Ha de concurrir además (o solo, como subraya José María Rodríguez: una razón objetiva: que sea especialmente importante para la interpretación o la vigencia de la Constitución que el Tribunal estudie tal asunto. La demanda ha de tener, y estas son las palabras mágicas, traídas de la regulación alemana, especial trascendencia constitucional (grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung).
¿Una reducción útil?
Las preguntas ahora son si la reforma ha servido para aliviar al Tribunal, cuál ha sido su precio y si el mismo era inevitable.
¿Ha servido para algo la jibarización del amparo? Parece que sí. Recuerden que se trataba de reducir amparos (de que entren menos o de que cueste menos sacar los irrelevantes) y de posibilitar que el Tribunal cumpliera mejor sus funciones constitucionales, también en materia de derechos fundamentales. Como decía Frankfurter, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos a propósito de la correspondiente polémica estadounidense sobre la discrecionalidad del Tribunal para la selección de los asuntos, se trataba de tener tiempo y sosiego para poder aportar a la sociedad decisiones sabias y persuasivas en los asuntos difíciles, basadas en un debate profundo.
Pues bien: de 2006 a 2015 se ha pasado de 11.471 recursos de amparo a 7.203. El número de amparos admitidos pendientes de sentencia ha pasado de 277 a 88; los asuntos de Pleno (control de leyes y conflictos de competencia), de 622 a 223.
Un amparo ante un tribunal parcial
La cuestión no es si es indispensable este aligeramiento de la administración del amparo constitucional, que lo es, sino si son indispensables los severos costes del sistema actual. Y al respecto urge reflexionar sobre tres decisiones normativas que podrían haber sido distintas.
La más evidente hace al recurso de nulidad de actuaciones. El sistema de amparo constitucional selectivo exigía que se cerrara el sistema de amparo ordinario de derechos fundamentales, pues en rigor después ya no había amparo. Exigía un recurso para todos los casos en los que la vulneración se atribuyera a la última instancia: para las vulneraciones que
“no hayan podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario” (art, 241.1 LOPJ).
Lo que se hizo es ampliar el objeto del incidente de nulidad de actuaciones a la vulneración de cualquier derecho fundamental, y no solo de los formales, como sucedía hasta el 2007, cuando la nulidad podía instarse por “defectos de forma que hayan causado indefensión” o por “la incongruencia del fallo”. Se pretendía una fórmula de “menos amparo, pero más nulidad” en la confianza de que, a modo de vasos comunicantes, el nuevo sistema no implique pérdida significativa de nivel de protección de los derechos y, por contra, desatasque el Tribunal Constitucional para que haga mejor y más rápido sus tareas de definir derechos, controlar leyes, controlar competencias estatales y autonómicas.
Pero, ay, por el nuevo cauce de la nulidad no corre el agua: no sirve para amparar. Y no sirve por un problema puro y duro de imparcialidad. Con el incidente lo que se pretende es que un órgano judicial admita que él mismo acaba de cometer una de las equivocaciones mayores que puede cometer, que es la vulneración de derechos fundamentales, con lo que su posición será subjetiva y objetivamente parcial.
Subjetivamente sobre todo, porque tendrá interés en no padecer tan grave reproche, aunque sea irrogado por sí mismo. Objetivamente, porque frecuentemente tendrá que decidir sobre lo ya decidido (por mucho que no fuera una decisión en torno a si ya se había vulnerado un derecho fundamental): que había prueba suficiente para sostener el relato de hechos probados y que por lo tanto no se iba a vulnerar el derecho a la presunción de inocencia; que la interpretación del tipo penal es la razonable y que por lo tanto no se iba a vulnerar el derecho a la presunción de inocencia; que la condena por injurias no supondría una lesión de la libertad de expresión. Qué mayor pre-juicio existe que el de decidir sobre lo ya juzgado.
Tan mal diseñado está el incidente de nulidad, con tan poca sensibilidad para con la defensa de los derechos fundamentales, que su desestimación comporta automáticamente la condena en costas.
Una trascendencia cicatera
Si por un lado el problema está en que se abre una puerta alternativa (el incidente de nulidad), pero con un gorila que no parece dispuesto a dejarnos pasar, por otra está en que la puerta original del amparo constitucional se ha reducido demasiado, como la segunda puerta de las jugueterías Imaginarium. Me refiero al portazo a la especial trascendencia constitucional subjetiva, existente por ejemplo en Alemania. El Tribunal podrá entrar a conocer el caso si, además de verosimilitud en la lesión del derecho, es trascendente su análisis para la interpretación del contenido del mismo o para reforzar el respeto de la misma. Pero no si la importancia de la vulneración solo lo es para el titular del derecho. No, por ejemplo, si la pretendida vulneración del derecho a la presunción de inocencia ha generado una pena de prisión permanente revisable.
La justificación de la trascendencia
El tercer foco de discusión del sistema se sitúa en la decisión del legislador de que, “[e]n todo caso, la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”, y la interpretación del Tribunal de que se trata de un requisito insubsanable.
Ciertamente este rigor legislativo y judicial, esta exigencia de colaboración del justiciable, ha sido el principal desatascador de amparos constitucionales. Pero ciertamente también se trata de rigor en una materia altamente sensible que hace al ciudadano – y a su abogado – sentirse muy pequeñitos ante el Estado administrador de justicia, lo que no es lo más propio de los Estados democráticos. Si la especial trascendencia constitucional no es una extraña cualidad espiritual de los casos, sino algo que el propio Tribunal atribuye a los mismos,
¿no es más lógico, Tribunal Constitucional, que yo le cuente la lesión y lo importante que es para mí y que sea usted el sabio que decida por qué entiende que es importante también nada menos que para el sistema, para los demás?
En todo caso:
¿ve usted simetría democrática en el esfuerzo de búsqueda y reflexión al que me somete
– o al que somete a mi bolsillo con la contratación de un jurista altamente especializado (y, disculpas por el paréntesis dentro del guión, cuanto más especializada es una materia jurídica mayor es el sesgo clasista que acaba teniendo su solución) –
y las catorce palabritas de su providencia, de inadmisión “por no apreciar en el recurso la especial trascendencia constitucional que requiere la ley”?