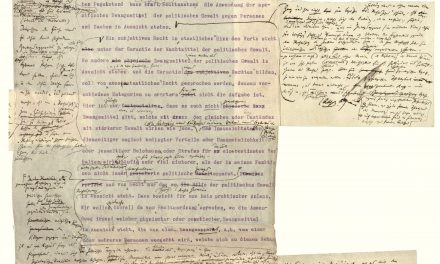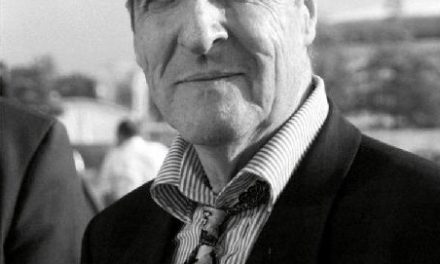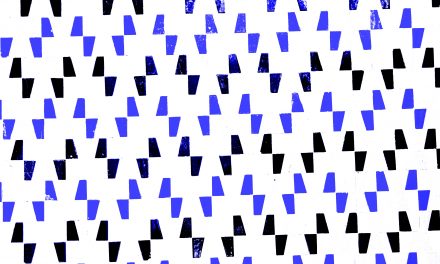Por Josu de Miguel Bárcena
Cuando alguien me pregunta por qué libro empezar cuando de Carl Schmitt se trata, normalmente le recomiendo Tierra y mar (1952) o Catolicismo romano y forma política (1923). El primero es un ensayo que adopta la forma de relato contado a su hija Anima, una reflexión muy brillante sobre la historia universal en la perspectiva del antagonismo de tierra y mar, de su polaridad como espacios vitales determinantes para el ser humano. El segundo abre la etapa de oro del pensador y jurista de Plettenberg, que en mi opinión llega hasta 1933, precisamente cuando Hitler se hace con el poder en Alemania. La principal motivación de Catolicismo romano (en adelante CR) es explicar la crisis de la representación moderna ante el dominio de la técnica (económica) en general, encarnada en este caso por el pensamiento liberal y marxista.
CR puede ser leído en paralelo al ensayo Sobre el parlamentarismo, publicado también en 1923, en el que Schmitt considera que la crisis de la forma de gobierno -la inestabilidad de la República de Weimar era en aquel momento la regla- conducía a la crisis de la forma de Estado democrático. En CR parece dar por hecho lo explicado en su anterior Teología política: los conceptos políticos construidos alrededor de la Teoría del Estado serían una secularización de viejos conceptos teológicos. El propio Schmitt, mucho más tarde, reconocería que esta idea, atractiva y que todavía cautiva a muchos lectores contemporáneos, era precipitada a los ojos de La legitimación de la Edad Moderna, libro escrito por Hans Blumenberg y publicado en Alemania 1966. El gran logro de la modernidad, dice Blumenberg, consistió precisamente en librarse de la necesidad de legitimaciones, necesidad que subyace también a la supuesta categoría histórica de “secularización”.
Schmitt no conocía con exactitud en 1923 los contornos de la legitimidad, pese a que Max Weber había avanzado la palabra desde una perspectiva fenomenológica un poco antes. Por ello, en CR utiliza la categoría de autoridad para indagar sobre los problemas que acarrea el principio de representación política. Hay que intentar trasladarse a 1923 sin trasponer las certezas morales de nuestros días: en el momento histórico de entreguerras, la afirmación de una democracia constitucional era una opción que competía con otras formas de poder autoritarias que empezaban a despuntar tras la I Guerra Mundial (fascismo y comunismo). La cosmología de un liberalismo de raíz iusnatural, afirmado sin matices en parte del continente tras la II Guerra Mundial, todavía no podía imaginarse más que en mentes preclaras y atrevidas (es el caso, entiendo, de Hans Kelsen). Carl Schmitt, como otros autores de la época, indagó sin los prejuicios de la experiencia la posibilidad institucional de articular políticamente una sociedad de masas.
En CR se dicen dos cosas principales al respecto. La primera, que el liberalismo es una técnica basada en el cálculo, que pretende reducir el Estado a una suerte de sociedad anónima organizada a través del derecho privado. Aquí Schmitt no hace otra cosa que seguir la pauta marcada por Karl Marx en su gran libro sobre derecho constitucional, que no es otro que El 18 Brumario de Luis Bonaparte (1851 – 1852). Las monarquías constitucionales y los regímenes parlamentarios del XIX eran sistemas censitarios, que podían recurrir al derecho excepcional para defender los intereses del pacto entre la burguesía y el Antiguo Régimen. En España este asunto lo estudió tempranamente, desde el punto de vista del derecho de policía y administrativo, Manuel Ballbé (Orden público y militarismo en la España constitucional (1812 – 1983), Alianza, 1983). Schmitt cree, en cualquier caso, que el derecho público de la modernidad no puede construirse a través de nociones iusprivatistas, como es el caso de la representación que nace de la relación entre el ciudadano y el parlamentario, como si fueran un poderdante y un apoderado. La representación es siempre el reflejo de un determinado orden espiritual y el Parlamento liberal es una mistificación porque los diputados no pueden hacerse cargo de la voluntad de los miembros de la Nación, solo de la voluntad de partidos que operan como miembros de consejos de administración que gestionan los poderes del Estado mediante “pactos secretos y negociaciones ocultas”.
Frente a esta situación indeseable y arcana, Schmitt aplica un análisis trascendente en el que la Iglesia Católica sería un imperio moral donde el Papa y la administración eclesiástica representan haciendo bueno el aforismo con el que Sieyès cierra su ensayo sobre el poder constituyente: “autoridad desde arriba, confianza desde abajo”. En CR no se sugiere regular el Estado mediante el derecho canónico, solo se están poniendo las bases conceptuales para posteriores desarrollos intelectuales y prácticos en torno al antiparlamentarismo (pensemos en el nacionalcatolicismo franquista o en el Estado novo de Salazar). La Iglesia es un sistema donde caben distintas formas de Estado y de gobierno y en el que pueden convivir tendencias filosóficas contradictorias sin poner en cuestión su estructura constitutiva. Este complexio oppositorium permitiría al Vaticano y sus sucursales pactar con sensibilidades políticas muy diversas y, lo que es más importante, identificar al enemigo cuando llega el momento de decidir sobre la situación excepcional (el milagro político explicado mucho antes por Donoso Cortés).
Con este preámbulo, se entiende mucho mejor el modelo de democracia que aparece posteriormente en la Teoría de la Constitución (1928), que no es otro que el aclamativo. Se ha tratado de identificar a Schmitt con la democracia plebiscitaria donde el referéndum tendría un papel central a la hora de organizar la voluntad del Estado. Pero el jurista de Plettenberg siempre renegó de los procesos electorales al uso y, por supuesto, de las consultas directas mediante voto en urna, que no eran sino expresiones de una política amanerada en la que decidían los abstencionistas y los apolíticos. Frente al principio mayoritario y la democracia de los números, Schmitt prefería las fórmulas aclamativas que los nuevos medios de comunicación alentaban: Mussolini, con sus discursos radiados desde el balcón de la Plaza de Venecia, sería mucho más eficaz que cualquier diputado desde la tribuna parlamentaria. Por ello, el jefe del Estado, defensor de la Constitución en conexión directa con el pueblo, no dejaba de ser una especie de trasunto del Papa, capaz de representar personal y carismáticamente, el pathos infalible de la autoridad (la que sea, por otro lado).
Por supuesto, ya en esa época existían teologías racionales que no desesperaban a la hora de reivindicar la validez y funcionalidad de la representación liberal. El propio Rudolf Smend, desde premisas de integración de cuño católico, señalaba que el Estado podría alcanzar la unidad mediante las instituciones de la democracia representativa y su potencial simbólico: la opinión pública, las elecciones, los debates y las votaciones podían tener un efecto movilizador, como posteriormente se demostró tras la II Guerra Mundial, y como ya ocurría en la democracia norteamericana o en la Tercera República francesa cuando Schmitt escribió el pequeño ensayo aquí analizado.
Hay en CR, también, jugosas y brillantes reflexiones sobre la técnica y la “tierra electrificada” que termina propiciando. Como buen existencialista y al igual que Heidegger y Ortega, Carl Schmitt escudriñó tempranamente los peligros y las ventajas de la técnica en dos planos diferentes: el ideológico y el referido a la transformación de la democracia representativa en aclamativa por obra y gracia de los nuevos medios de comunicación de masas. Como ya hemos sugerido, el liberalismo es definido por Schmitt como una técnica de organización del Estado sin anclaje espiritual en lo referido a la auctoritas. Esa técnica es el reflejo -la influencia de Lukács y Lenin es aquí notable- del capitalismo: como superestructura política de un sistema de producción, el Estado liberal y parlamentario aspira a organizarse de forma espontánea, como lo hace el mercado. Esta patología cosificadora destruye la modernidad del derecho público fundada por los metafísicos Hobbes y Bodino, que permitió acabar con la ciudad aristotélica.
Hasta ese momento, el derecho natural con vestigios griegos y romanos había permitido crear estructuras de poder tendencialmente perfectas, en las que la organización de la violencia se resolvía mediante el uso de la fuerza ordenada al servicio de la realización de fines relacionados con la justicia. Con la metafísica, el derecho no busca tanto alcanzar un difuso ideal de justicia, como convertirse en un sistema de reducción de la complejidad de los datos de la realidad social mediante la creación de una entidad paralela (el Estado soberano) que, dotada de categorías propias, proyecta sobre los individuos mandatos de conductas deducibles de normas que administran la coacción.
El liberalismo (económico) es, en cierto modo, la última fase de un proyecto moderno frustrado por la Ilustración, un movimiento cultural y moral que, según Schmitt, proponía el desplazamiento de lo político hacia la administración de las cosas. En 1923 no solo ha tenido lugar la Revolución de Octubre, sino que el socialismo y el rusismo (forma ideológica oriental cifrada en el anarquismo de Bakunin) aparecen como enemigos del catolicismo y el Estado de Derecho en suelo europeo: “A la unión entre el trono y el altar no le seguirá una unión entre el despacho y el altar, ni tampoco la de la fábrica y el altar” (CR, 30). Si el Estado se despolitiza por la incidencia de las leyes capitalistas y del materialismo histórico, a la humanidad en general y a Europa en particular solo les quedará la Iglesia como portadora de una autoridad veraz para hacer frente a las ‘bodas de oro’ entre el mercado y el marxismo. Ni el Estado burgués ni el Estado soviético habían podido, al tiempo de escribirse CR, deshacerse de unos principios y reglas de organización constitucional que, en realidad, bebían también de la nomenclatura tradicional del derecho privado (no otra cosa era el mandato imperativo con el que funcionaba, por ejemplo, el sistema de consejos de los soviets en Rusia y Weimar).
Carl Schmitt proporciona, en apariencia, munición literaria a los anticapitalistas y anticomunistas. Esta es una ilusión retrospectiva, naturalmente, porque en su tiempo formó parte de un grupo de pensadores conservadores, católicos y existencialistas, preocupados por el desorden provocado por el pluralismo de la nueva (y violenta) sociedad de masas salida de la I Guerra Mundial. A diferencia de otros autores reaccionarios, Schmitt nunca pretendió volver a las estructuras del Antiguo Régimen, sino que tomó de unos y de otros ideas y nociones novedosas con el objetivo de afrontar el desconcierto que producía la incorporación del ciudadano (cuando no soldado) al proceso político. La democracia de masas, en su versión representativa o directa, resultaba peligrosa porque unía la suerte de los partidos a la del Estado, provocando una privatización del ente que tenía que garantizar la precipitación del derecho en la realidad. Para Schmitt, la soberanía se proyectaba en el momento de la decisión, y la decisión tenía que atribuirse al jefe del Estado a través del brío que proporcionaba un derecho constitucional pensado para empujar al poder y no para limitarlo.
Desde este punto de vista, resulta normal que a Schmitt le interesara la economía. En El defensor de la Constitución (1931), no solo discute las premisas kelsenianas de la justicia constitucional, sino que, en la segunda parte del libro, analiza la realidad de la poliarquía alemana (toma la noción del hacendista Popitz). Esta poliarquía muestra cómo los partidos socializan el Estado y, a través de distintas políticas públicas, estatalizan la sociedad. La relación entre lo público y lo privado, algo que Kelsen ya había dejado atrás demostrando la inutilidad de la distinción entre derecho público y privado, pasa a ser uno de los principales temas de interés de Schmitt. En 1928, en un texto corto sobre la Italia de Mussolini (“El ser y el devenir del Estado fascista”), ya había recurrido al concepto de Estado total, que había sido acuñado antes por su amigo Ernst Jünger para describir el Estado que se movilizaba por completo para hacer la guerra. El Estado total, en este contexto, no debe de ser confundido con el Estado totalitario nazi, término popularizado por el libro posterior de Hannah Arendt para condensar la naturaleza criminal del régimen de Hitler. Schmitt ve en la Italia fascista un Estado lleno de energía que ha logrado, a diferencia de la Alemania de Weimar, deprenderse de las servidumbres partidistas (y socialistas) para poner en su sitio la política y la economía.
¿Y qué sitio es ese? En el artículo “Estado fuerte y economía sana”, publicado en 1933 tras una conferencia en el otoño de 1932 pronunciada en la asociación de los grandes industriales alemanes especializados en el hierro y el acero (Langnam Verein), Schmitt diferencia entre Estado cuantitativo y cualitativo. El primero es un tipo de Estado enredado en el corporativismo, donde la actividad pública adquiere una gran extensión y los individuos, desde que nacen hasta que mueren, se funden en una masa indiferenciada cuya lealtad responde a los lazos partidistas: la educación, el trabajo, la cultura y todas las manifestaciones de la vida social se encuentran administradas por los partidos a los que pertenecen. El Estado pierde entonces la subjetividad orgánica que permite a los individuos identificarse con su función más importante, que no es otra que la de la mediación y la decisión política. En definitiva, la poliarquía económica y el pluralismo social (Harold Laski), neutralizan y debilitan el Estado, trasladando su dimensión representativa a entidades privadas que compiten entre sí para alcanzar el poder y, llegado el momento, eliminar políticamente a sus rivales, como ya había dejado caer en Legalidad y legitimidad, breve y extraño ensayo publicado al comienzo del verano de 1932 en previsión de una caída definitiva del régimen de Weimar.
Frente al Estado cuantitativo, Schmitt piensa en un Estado cualitativo, que salga reforzado de un paradójico proceso de “despolitización”. No piensa aquí, por supuesto, en una forma de poder mínima o liberal al estilo decimonónico, sino en una reorientación de fuerzas: concentrar recursos en el ejército y los funcionarios, verdaderos pilares de la nación alemana, devolviendo la economía a la sociedad mediante decisiones políticas que retiren a los partidos y a la propia administración de sectores que deben guiarse por intereses y criterios estrictamente privados. Liberado de sus compromisos societales y corporativos, el Estado podrá resistir mejor al desbarajuste pluralista. Teniendo en cuenta la grave crisis constitucional por la que pasaba Weimar, a finales de 1932 Schmitt cree que la única forma de depurar la economía alemana sería recurriendo al art. 48 de la Constitución, que otorgaba al presidente de la República poderes excepcionales para suspender derechos fundamentales e incluso el federalismo. El uso (y abuso) que Hindenburg hizo de tal artículo desde 1930 ante la parálisis parlamentaria ha sido suficientemente estudiado y no es necesario volver sobre la cuestión.
Vamos terminando. En 1933 Schmitt dibuja una relación entre el Estado y la economía a partir de tres ejes fundamentales. El primero, el de la economía libre que debe de funcionar sin interferencias de lo público. Nada nuevo en este nivel. El segundo, el de los servicios públicos, conectados con la idea francesa de institución, y que muestra claramente la necesidad de que el poder ya no se ancle solo en la legitimidad de origen sino en la de resultado: el correo, el transporte, la gestión de las aguas o las grandes infraestructuras. Más interés, en todo caso, expresa el tercer eje de la relación entre el Estado y la economía, y que no es otro que el de una “esfera intermedia” que no es estatal, pero sí pública, regulada mediante una “autoadministración” (Selbstverwaltung). Este tercer nivel de aproximación implica una despolitización centrada en liberar a las grandes empresas de las tramas asociativas y corporativas, pero sin renunciar a relaciones que se ensamblen con los intereses estratégicos del Estado y de la nación. Sin más desarrollos, parecería que Schmitt aquí pone las bases para un futuro Estado regulador o, incluso, un ordoliberalismo que habría señoreado el proceso de integración europea y las economías nacionales que lo componen desde su fundación.
En nuestra opinión, esta reflexión otorgaría a Schmitt un genio económico del que probablemente no disponía. Por otro lado, el jurista de Plettenberg nunca habría aceptado la terminología de la “Constitución económica”, porque su concepción de Constitución es la de un solo acto que, aunque pueda distinguir leyes constitucionales en su interior, no puede permitir la existencia de núcleos materiales dispares que luchando entre sí pongan en riesgo su propia estabilidad. En “Estado fuerte y economía sana” Schmitt solo expresa la fase superior capitalista que Hermann Heller y Franz Neumann también describen en sus trabajos sobre la materia: el autoritarismo ha pactado (o va a pactar) con los grandes sectores económicos la creación de un Estado capitalista de carácter monopolístico, con grandes inyecciones de dinero público a empresas que después tendrán un papel esencial en la Guerra imperial que se avecinaba. Téngase en cuenta que, incluso para los autores clásicos de la Escuela de Frankfurt (Marcuse, Adorno y Horkheimer), la década de 1930 supone la superación del debate sobre el control político de la economía, como consecuencia del “éxito” de los planes quinquenales de Stalin. Por ello se centraron en la crítica cultural del capitalismo de masas. Este malentendido supuso el abandono de la Escuela, ya en Estados Unidos, del propio Neumann y de Otto Kirchheimer, discípulo de Schmitt que terminó enfrentado a su maestro.
Con todos estos materiales, resulta lógico que Schmitt, autor multiusos y rojipardo en apariencia (como Gramsci, Foucault o en nuestros días Agamben), haya terminado siendo una referencia de estudios que han tratado de ver en su pensamiento un neoliberalismo avant la lettre. El neoliberalismo sería, ya lo saben, una forma de autoritarismo incrustado en la democracia representativa, donde la economía sin interferencias públicas permitiría que el mercado asignara los recursos de una manera más eficiente, después de la devolución de amplios poderes del Estado a la sociedad. Ello pondría, por ejemplo, en conexión a Schmitt con Hayek, partidario, supuestamente, de una democracia limitada frente a la democracia negociadora que tiene que atender las exigencias y derechos derivados del contrato social de la segunda posguerra mundial. De ahí a afirmar que Schmitt y Hayek dieron el pathos y la pátina a las dictaduras latinoamericanas o a la China contemporánea solo hay un paso.
Estas cómodas inferencias son fruto de anacronismos metodológicos que no necesitan más explicación en tiempos de historia conceptual (por cierto, inaugurada y desarrollada por un discípulo de Schmitt, que no es otro que Reinhart Koselleck). Estamos ante un desliz típico de las ciencias sociales y humanas en el que todos hemos caído, bien por ceguera ideológica, bien por falta de estudio y conocimiento de parcelas que nos son ajenas. El deslizamiento desde el derecho formal hacia el derecho material en no pocas disciplinas jurídicas da testimonio de los problemas que genera una mala selección del objeto de estudio. En términos más concretos, Schmitt se ha convertido hoy en un referente teórico de unos y de otros, víctima (quizás) involuntaria de una teología que mezcla pasión por las aventuras personales del autor con intereses académicos que siguen marcando el paso y la vida de universidades públicas que pueden permitírselo. Casi nadie parece percatarse de que su pensamiento y la guerra de conceptos que planteó, brillantísimos estéticamente, pertenecen a un mundo superados por los acontecimientos y el paso del tiempo. Por ello, esta entrada debe considerarse únicamente como un artefacto literario, sin más pretensión que la de aclarar a un colega el contenido y las tesis de un libro que sigue siendo una buena puerta de entrada a un pensador al que debemos acercarnos con cautela, no por el contenido polémico de su vida y obra, sino porque el presente necesita nuevas categorías para ser correctamente interpretado.
Bibliografía utilizada
Esteve Pardo, J. (2018). El pensamiento antiparlamentario y la formación del Derecho público en Europa. Marcial Pons: Madrid; Fraile, N. (2021); Carl Schmitt, ¿neoliberal autoritario? Un acercamiento a su conferencia “Estado fuerte y economía sana”, El banquete de los Dioses, nº 9, pp. 374 – 405; Heller, H. (2015). Authoritarian Liberalism?, European Law Journal, Vol. 21, nº 3, pp. 295 – 301; Laleff Ilieff, R. (2015). Schmitt y la paradoja del Estado total, Discusiones filosóficas, nº 16, pp. 33 – 47; Miguel Bárcena, J. de y Tajadura Tejada, J. (2022). Kelsen versus Schmitt. Política y derecho en la crisis del constitucionalismo. Guillermo Escolar: Madrid (tercera edición); Miguel Bárcena, J. de (2023). Lo legal y lo legítimo: notas en torno a la relación entre Otto Kirchheimer y Carl Schmitt, Historia constitucional. Revista Electrónica de Historia Constitucional, nº 24, pp. 727 – 766; Neumann, F. (2014). Behemoth. Pensamiento y acción del nacional – socialismo (1933 – 1944). Anthropos: Madrid; Schmitt, C. (2011). Catolicismo romano y forma política. Tecnos: Madrid.