Por Mercedes Sánchez Ruiz
A propósito de la jurisprudencia del TS sobre el art. 190.1 c) LSC
Empecemos por el principio: ¿para qué y por qué se prohíbe votar al socio en conflicto de intereses?
Las prohibiciones de ejercicio del derecho de voto basadas en la existencia de un conflicto de intereses del socio, reguladas en el apartado primero del art. 190 LSC, son una herramienta relativamente eficaz en manos de los socios minoritarios de una sociedad de capital. Si se observa bien, estas prohibiciones implican sendas excepciones (singulares) a un principio básico del Derecho de sociedades de capital: el de que la voluntad de la sociedad, plasmada en los acuerdos de la junta general sobre las materias propias de la competencia de este órgano, se determina por la mayoría y todos los socios quedan vinculados por lo que aquella decida (art. 159 LSC). En los casos del artículo 190.1 LSC, si el socio interesado (afectado de forma particular por el acuerdo) es el mayoritario, será “la minoría” (conformada por los demás socios no interesados) quien determine el sentido del acuerdo. Esta consecuencia, que supone exceptuar un pilar fundamental de la arquitectura jurídica de esta clase de sociedades, hace que sea recomendable un uso comedido de este instrumento por parte del legislador y, en su caso, por parte de los socios en el ejercicio de su autonomía estatutaria. Debe entenderse rechazable, por ello, acudir a cláusulas generales o emplear términos excesivamente amplios para describir los supuestos concretos constitutivos de un conflicto de intereses en los que se prohíba a un socio votar. Tampoco es admisible extender la aplicación de la prohibición a supuestos distintos (aunque fueran análogos) de aquellos acuerdos sociales que, explícitamente, tienen asociada dicha consecuencia jurídica. Ahora bien, por idénticas razones de justicia y seguridad jurídica, no debería dejar de aplicarse la prohibición a estos últimos, de modo que una interpretación exacta (que no sea inadecuada por exceso, pero tampoco por defecto) de los supuestos de conflicto que conllevan el deber de abstención del socio interesado constituye una tarea primordial. Antes de acometerla, conviene tener bien presentes los efectos jurídicos derivados de la aplicación de esta figura.
Eficacia represiva (previa impugnación del acuerdo)
Primero: Como remedio atribuido al socio minoritario para la defensa del interés de la sociedad, su principal virtualidad práctica consiste en que, cuando rige una prohibición de voto por conflicto de intereses, aquel (siempre que esté legitimado para el ejercicio de la acción de impugnación) puede conseguir que prospere la impugnación del acuerdo social en el que debía haberse abstenido de votar el socio mayoritario (o el socio interesado cuyo voto fuera decisivo, aunque sea unido al de otros socios no incursos en conflicto), demostrando únicamente que, en el cómputo de la mayoría requerida, el voto del socio en conflicto de intereses fue determinante para la adopción del acuerdo.
Un vicio o defecto del acuerdo que, en sí mismo, es de naturaleza material o de fondo (la presencia de un conflicto de intereses del socio con la sociedad) se transforma en estos casos, por disposición legal o estatutaria, en un defecto procedimental: decae la mayoría que lo sustentaba, tras descontarse los votos que no debieron haber sido emitidos, ni computados, porque el socio carecía de legitimación para votar. La causa de impugnación alegable para conseguir este resultado es que el acuerdo contraviene la ley o, en su caso, los estatutos, por haber infringido el art. 190.1 LSC, o la norma estatutaria que prevea la prohibición de voto violada, así como también, de forma sobrevenida, la disposición (legal o estatutaria) que fija el número mínimo de votos válidamente emitidos exigido para la adopción de ese acuerdo, al no superar este la “prueba de resistencia” (ahora tipificada en el art. 204.3 d) LSC). Se elude así todo debate jurídico, en el marco del procedimiento de impugnación, sobre el carácter lesivo (o no) del acuerdo para los intereses de la sociedad, que es la vía ordinaria para combatir (o repeler la impugnación de) un acuerdo que se considere viciado por el conflicto de intereses de un socio con la sociedad, según lo establecido por los arts. 190.3 y 204.1, inciso primero, LSC. La parte demandada (la sociedad y, en su caso, el socio interesado que intervenga en el proceso ex art. 206.4 LSC) no podrá evitar que prospere la acción de impugnación probando que el acuerdo (nulo por contravenir la ley, al no mantener el número mínimo de votos válidos exigido) era conforme con (= no lesivo para) el interés social.
Segundo: En (otros) casos de conflicto de intereses que afecten al socio mayoritario y que sean distintos de los que conllevan una prohibición de votar, el carácter lesivo del acuerdo se presume (por aplicación del apartado 3 del art. 190 LSC), pero se admite prueba en contrario: la sociedad o el socio interviniente como demandado en el proceso de impugnación pueden probar la conformidad del acuerdo con el interés social. Ahora el debate jurídico sí que se centra ya en el problema material de fondo: la incidencia del conflicto que afecta al socio mayoritario sobre los intereses de la sociedad (esto es, los que, en abstracto, cabe atribuir a todos los socios, y no solo a una parte).
Beneficiado por la inversión de la carga probatoria del art. 190.3 LSC, el socio que impugne el acuerdo (por lesivo para el interés social) solo deberá “acreditar el conflicto de interés” (es decir, el riesgo concreto de daño a la sociedad por la presencia de un interés particular incompatible, directo o indirecto, del socio mayoritario), además del carácter decisivo de los votos del socio interesado. Aunque no sea un requisito constitutivo cuya prueba por la parte actora opere como condición necesaria para la estimación de la acción de impugnación por esta causa, lo normal será que el socio impugnante, en la medida de sus posibilidades, trate de aportar también algún elemento o indicio probatorio para demostrar que el acuerdo impugnado causa un daño (cierto o, al menos, potencial) a la sociedad, con la intención de evitar que el juez aprecie su “conformidad al interés social” (circunstancia esta que debería ser acreditada por la parte demandada, de modo que, si no lo logra, se aplicará la “presunción de lesividad” resultante de la inversión de la carga probatoria prevista en el art. 190.3 LSC). No obstante, si el conflicto de intereses pudiera calificarse como “posicional” (ex art. 190.3 in fine LSC) y la causa que motiva la impugnación del acuerdo es que lesiona el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros (art. 204.1, inciso primero, in fine, LSC), se aplicarían las reglas generales en materia probatoria y sería el impugnante quien debería acreditar el daño (real y no solo potencial, aunque podría ser futuro, pero ha de ser un daño cierto) al patrimonio social.
Tercero. El supuesto en el que la causa de impugnación alegada sea el abuso de la mayoría en daño de la minoría (art. 204.1, inciso segundo, LSC) presenta características peculiares, que, en mi opinión, aconsejan un tratamiento separado. El conflicto de intereses subyacente no es de un socio con la sociedad (no hay riesgo de lesión del patrimonio social), sino de los socios entre sí (mayoría versus minoría). En principio, el socio que impugne un acuerdo social por este motivo (imposición abusiva de la mayoría) debería demostrar el perjuicio a la minoría (no al patrimonio social, sino a los socios que no apoyaron el acuerdo, incluido él) derivado de la adopción o la ejecución del acuerdo impugnado. Es discutible (como he argumentado en otro lugar), que la “presunción de lesividad” del art. 190.3 LSC deba extenderse a la impugnación de acuerdos abusivos y no solo a la de los “acuerdos lesivos”, puesto que, en todo caso, bastaría con aplicar las reglas generales en materia probatoria para afirmar que corresponde al demandado acreditar la conformidad del acuerdo con el interés de la sociedad. La literalidad del art. 204.1. II LSC (“la lesión del interés social se produce también…”), no obstante, ha llevado a interpretar que también opera aquí la inversión de la carga probatoria y, por ende, se presumirá ex lege el “detrimento injustificado a la minoría”, salvo que el demandado pruebe la conformidad del acuerdo con el interés de la sociedad (así lo indica, como luego veremos, la STS 310/2021, de 13 de mayo, FD sexto, 7). En todo caso, el socio impugnante del acuerdo deberá demostrar (no el conflicto, sino) el “abuso” de la mayoría. Deberá acreditar, en particular, que las circunstancias concurrentes en el momento de su adopción, en el caso concreto, revelan un ejercicio extralimitado o manifiestamente desproporcionado por la mayoría de su poder de decisión en el órgano deliberante (de lo que será un indicio cualificado que el socio mayoritario tenga un interés propio o particular, directo o indirecto, en el contenido del acuerdo). La sociedad demandada, a su vez, podrá desvirtuar la prueba del abuso demostrando que el acuerdo, en ese supuesto, era idóneo para satisfacer una necesidad razonable de la sociedad (es decir, que el perjuicio a la minoría, a la luz de las circunstancias del caso concreto, estaba objetivamente justificado y era proporcionado).
Eficacia preventiva y alcance subjetivo de la prohibición de votar
A la descrita eficacia represiva (ex post) del remedio de las prohibiciones de voto por conflicto de intereses debe añadirse una eficacia preventiva (ex ante) que, a mi juicio, no conviene desdeñar.
Debido a que el legislador, o bien los estatutos sociales, privan de legitimación para votar al socio interesado en ciertos casos concretos y preestablecidos, el presidente de la junta podría (y debería) descontar los votos que dicho socio hubiera llegado a emitir, al proclamar el resultado de la votación. No es solo que los votos correspondientes a sus participaciones o acciones se descuenten del número total de votos que sirva como base para el cálculo de la mayoría (como parece exigir el art. 190.2 LSC), sino que los votos emitidos por el socio en conflicto no deben ser computados como votos favorables (en los casos en que el interés particular presunto del socio sea que se adopte un acuerdo positivo) o como votos en contra (cuando al interés personal del socio en conflicto convenga un acuerdo negativo o contrario a la propuesta). Aunque los términos concretos en los que se formule la propuesta de acuerdo sometida a votación podrían alterar esta regla, generalmente todos los supuestos previstos en el artículo 190.1 LSC encajarán en la primera hipótesis, salvo el acuerdo de exclusión, que ha de adscribirse a la segunda (pues cabe presumir que el socio afectado estará interesado en que no se alcance la mayoría necesaria para adoptar el acuerdo de excluirle de la sociedad; cfr., al respecto, SAP Madrid núm. 146/2016, de 22 de abril, párr. 14, vi-vii).
La interpretación favorable a este “descuento” de los votos emitidos por el socio que tenía prohibido votar, como una de las funciones del presidente de la junta, debe relacionarse con (y condicionarse a) el carácter predeterminado y abstracto de las situaciones de conflicto que conllevan la prohibición de votar. En principio, todos podríamos convenir en que ningún socio (salvo por error) votaría en contra de que la sociedad le otorgara una autorización, una financiación o una dispensa que él mismo hubiera solicitado, o de que le concediera un derecho o le liberara de una obligación sin ninguna contraprestación por su parte (sobre esto último volveremos más adelante), del mismo modo que tampoco votaría nunca a favor de su propia exclusión (excepto si antes hubiera pactado con la sociedad las condiciones de su salida, pero en tal caso no cabría hablar propiamente de “exclusión” del socio, sino de una salida voluntaria o negociada).
De lo expuesto cabe concluir que, al menos en todos los supuestos de conflicto de intereses legalmente previstos, por regla general será sencillo apreciar (fácticamente) la falta de legitimación del socio interesado y cuál será el sentido de su voto, si no se abstiene. Más allá de una posible advertencia al sujeto afectado por el conflicto sobre su falta de legitimación, sin embargo, no es función del presidente de la junta impedir físicamente, por ningún medio, la efectiva participación del socio interesado en la votación. Sí que le incumbe, no obstante, la competencia (función jurídica) de proclamar el resultado de la votación, y es en ese momento donde no se debería computar como voto válido el que hubiera emitido el socio sujeto a una prohibición. Es inválido el voto de quien carecía de legitimación para votar por mandato legal o estatutario y, por ese motivo, el presidente no debería computarlo para el cálculo de la mayoría. Es esta una forma de “autotutela” frente a determinados conflictos de intereses de los socios, que implican por definición un riesgo objetivo de sufrir un daño para la sociedad en la que se producen, y que, prima facie, abre la posibilidad de evitar que el perjuicio llegue a concretarse a través de un control meramente interno, sin intervención judicial o arbitral.
Excepcionalmente, no obstante, puede haber casos en los que el presidente de la junta tenga dudas fundadas para establecer si una concreta persona, física o jurídica, está sujeta, o no, a una prohibición de voto por conflicto de intereses. Ante estas hipótesis, creo que el presidente debería adoptar una actitud prudente, limitándose a proclamar el resultado material alcanzado en la votación, sin excluir del cómputo ningún voto por este motivo, de modo que sean los tribunales quienes diriman la cuestión, si llega a impugnarse el acuerdo.
En la jurisprudencia pueden encontrarse diversos ejemplos en los que se discutía, justamente, cuál era el ámbito subjetivo de aplicación del artículo 190.1 LSC: a) conflicto plural, en el acuerdo único (o en sendos acuerdos separados) de exclusión de varios socios-administradores por una misma actividad concurrencial (SAP Barcelona (secc. 15ª) núm. 487/2007 de 18 octubre, FD cuarto); o de dos socios por el incumplimiento de idénticas prestaciones accesorias (SJM 1 Murcia núm. 123/2021, de 21 de mayo, F.D. segundo); b) conflicto de los administradores-representantes de sendas sociedades-socias, a las que se extiende la prohibición de voto por ser los interesados quienes deciden el sentido del voto de estas sociedades en el acuerdo que les dispensa (a ellos) de la prohibición de competencia (STS núm. 781/2012, de 26 de diciembre, FD 7); c) conflicto del administrador-socio (9,9 % C.S.) que es también socio de control (50,68% C.S.) de una sociedad (integrada solo por él, su esposa e hijos) que, a su vez, es la socia única de una sociedad unipersonal-socia cuyo voto es decisivo (67,1 % C.S.), y a la que aquel representa en la junta que decide sobre su dispensa de la prohibición de competencia (STS 2-02-2017, FD cuarto); conflicto de la administradora-directora general-socia única de una sociedad unipersonal-socia (67,1% C.S.) en el acuerdo que aprueba las remuneraciones adicionales por el desempeño de funciones ejecutivas que percibió durante los cuatro ejercicios anteriores (STS núm. 310/2021, de 13 mayo), etc.
No puedo entrar aquí a analizar con detalle estos u otros casos posibles donde resulta difícil establecer el ámbito subjetivo de aplicación de una prohibición de voto. Simplemente apuntaré que, en mi opinión, una interpretación teleológica del art. 190.1 LSC (sin necesidad de recurrir a la analogía) permite considerar que:
a) todos los socios involucrados en un mismo conflicto plural deben abstenerse en la votación del acuerdo único, o de los acuerdos separados, referidos al mismo supuesto fáctico de conflicto con la sociedad de los previstos en el art. 190.1 LSC (salvo que todos los socios de la sociedad estén afectados, en cuyo caso no rige la prohibición; cfr., acertadamente en este punto, la SAP Madrid de 12 de febrero de 2010, F. D. quinto);
b) el representante que presente un conflicto de intereses con la sociedad en uno de estos supuestos tampoco debe poder ejercer el derecho de voto del socio representado (no “conflictuado”);
c) en caso de socia-persona jurídica, esta no podrá votar cuando el sujeto personalmente interesado (ex art. 190.1 LSC) sea el que, por la posición jurídica que ocupa en ella, tenga una influencia decisiva sobre el sentido del voto de la persona jurídica-socia en el acuerdo que (a él) le afecta (por ejemplo, su administrador único, su socio único, su socio de control, etc.).
En la doctrina y la jurisprudencia alemana mayoritarias se distinguen dos supuestos. Por un lado, se refieren a la extensión a una sociedad-socia (no “conflictuada”) de la prohibición de voto cuando el conflicto de intereses afecta a uno de sus socios [como ocurría en el supuesto c) antes indicado], donde entienden que lo relevante es la influencia decisiva de este en las decisiones de aquella. Por otro lado, recogen el caso en que el acuerdo sobre el que se cuestiona la existencia de un conflicto de intereses se refiere a una tercera sociedad (no socia), pero en la que el socio de la sociedad limitada también participa y ha de establecerse si este tiene prohibido votar. En este último caso, se entiende que la prohibición de voto solo rige si, de facto, existe una práctica identificación entre el socio y la sociedad tercera afectada por el acuerdo. Al respecto, es interesante la sentencia del BGH de 8 de agosto de 2023 (II ZR 13/22). El Tribunal Supremo alemán recuerda aquí su doctrina reiterada según la cual, por aplicación del § 47.4 GmbHG, un socio de una sociedad limitada tiene prohibido votar en el acuerdo que decide sobre la celebración de un negocio jurídico con una tercera sociedad, o sobre el ejercicio de una acción judicial contra dicha sociedad, si es también el único socio de esa sociedad. En esta resolución añade, además, que tendrían igualmente prohibido votar dos o más socios que, conjuntamente, reunieran la totalidad del capital social de esa tercera sociedad con la que la sociedad limitada quiere realizar un negocio jurídico o contra la que pretende ejercitar una pretensión. Señala el BGH en la sentencia citada que, en estos casos, la relación económica entre ambos es tan estrecha que se puede equiparar el interés personal de los socios de la sociedad limitada con el de la sociedad tercera. El interés unitario que representa la participación conjunta de esos socios de la sociedad limitada en la otra sociedad suele impedirles votar con imparcialidad a la hora de tomar decisiones sobre actos jurídicos con la tercera sociedad, iniciar un litigio contra ella o ejercer reclamaciones extrajudiciales, lo que supone un riesgo para la sociedad limitada. Téngase en cuenta que, a diferencia de nuestro artículo 190 LSC, el Derecho alemán de sociedades limitadas sí contempla expresamente una prohibición legal de voto en el acuerdo de la junta relativo al establecimiento de un negocio jurídico entre el socio y la sociedad (§ 47.4, último inciso, GmbHG). Para las sociedades anónimas, en cambio, deliberadamente no se incluyó este supuesto en la norma equivalente (§ 136.1 AktG).
Fundamento jurídico de la prohibición
La doble eficacia, preventiva y represiva, de las prohibiciones de voto por conflicto de intereses que, a modo de recordatorio, hemos expuesto en los párrafos anteriores, permite identificar con precisión el fundamento último de la norma que las regula: evitar que la formación de la voluntad de la sociedad, en estos concretos asuntos, pueda depender de quien tiene un “interés propio o particular” en el acuerdo de que se trate (en el sentido de que, de manera evidente, no está alineado con el interés presunto de la sociedad en la materia sobre la que versa el acuerdo). El criterio del legislador, al tipificar estas prohibiciones, es que no resulta admisible (o no debería serlo) que un socio pueda “autorizarse” sus propias transmisiones de participaciones o acciones vinculadas, o que pueda “autodispensarse” de cumplir ciertos deberes legales que le incumben en su condición de administrador, o que pueda “autoconcederse” financiación o garantías a cargo del patrimonio de la sociedad, o que pueda “atribuirse a sí mismo” derechos, o “autoliberarse” de obligaciones previas frente a la sociedad, sin ofrecer nada a cambio.
La idea última en la que se asienta este remedio es, pues, la máxima general que exige que nadie pueda ser juez en causa propia. Se priva al socio de votar porque, ante la presencia del conflicto de intereses, se estima que, frente a lo dispuesto en el art. 159.1 LSC, en estas situaciones concretas es preferible que sean los votos de la minoría (conformada por los socios sin un interés particular en el acuerdo) los que determinen la voluntad social. La finalidad de la prohibición de votar en estos casos no es distinta de la que subyace a otras prohibiciones legales en supuestos de autocontratación (arts. 267 C.Com., 226.2º y 3º y 1459 CC): que el sujeto “conflictuado” no se sitúe “en los dos lados” de la relación jurídica en la que concurre el conflicto, evitando que pueda vincular, con su sola voluntad, varias esferas jurídicas diferentes (la suya propia y la de la sociedad e, indirectamente, la de los socios restantes).
De lo anterior se deduce que el remedio de las prohibiciones de voto por conflicto de intereses cumple la finalidad que le es propia y despliega todos sus efectos exclusivamente cuando el socio en conflicto con la sociedad ostenta una participación mayoritaria o, dicho de forma más exacta, cuando sus votos pueden influir de forma decisiva en el sentido del acuerdo. Si no se da esta condición, la presencia de un conflicto de intereses entre uno de los socios y la sociedad (incluso en los casos del art. 190.1 LSC) no sería suficiente, por sí sola, para permitir la anulación del acuerdo afectado. Como hemos visto antes, sería necesario demostrar (por quien corresponda, según proceda o no la inversión de la carga probatoria) que tal acuerdo causa un daño patrimonial a la sociedad. Finalmente, cuando del acuerdo impugnado no deriva un daño cierto a la sociedad, pero sí un perjuicio injustificado a la minoría, su anulación exigiría probar que, por su contenido y las circunstancias en que se adoptó, constituye un caso de abuso de la mayoría.
La doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre el ámbito objetivo de la prohibición de voto en caso de “liberación de una obligación” o “concesión de un derecho”
A partir de este momento, centraremos la atención en el ámbito de aplicación objetivo del deber de abstención del socio por conflicto de intereses, a partir del análisis del caso que más dificultades plantea y sobre el que el Tribunal Supremo ya ha tenido ocasión de pronunciarse de manera reiterada.
Por disposición legal, solo está obligado a abstenerse de votar un socio (tanto de una sociedad anónima o como de una sociedad limitada) en el acuerdo de la junta general por el que la sociedad le libere de una obligación o le conceda un derecho; en el acuerdo con el que aquella le facilite cualquier tipo de asistencia financiera o, siendo socio-administrador, en el acuerdo a través del cual la sociedad le dispense, para un caso específico, de alguna de las obligaciones que derivan de su deber de lealtad (como administrador). Adicionalmente, si es una sociedad limitada, tampoco podrá votar en el acuerdo de la junta por el que la sociedad decida si le autoriza o no para transmitir sus participaciones o si le excluye de la sociedad, acuerdos estos en los que no estará (ex lege) obligado a abstenerse el accionista interesado de una sociedad anónima, salvo que sus estatutos así lo impusieran de forma expresa (cfr. art. 190.1, inciso segundo, LSC).
De todos estos supuestos, el que ha generado mayores dudas interpretativas en su aplicación práctica es el referido al acuerdo por el que la sociedad libera al socio de una obligación o le concede un derecho. No sorprende que sea así puesto que, comparado con los demás casos del art. 190.1 LSC, es el que presenta una formulación más genérica, de modo que nos centraremos en él a partir de este momento.
La reciente sentencia del Tribunal Supremo núm. 859, de 28 de mayo de 2025, unida a la previa sentencia núm. 310, de 13 de mayo de 2021, que estableció el criterio interpretativo ahora refrendado, constituyen la doctrina jurisprudencial en la materia. Realizamos a continuación un breve análisis de estas dos sentencias para después exponer algunas reflexiones sugeridas por cada una de ellas.
STS de 13 de mayo de 2021 (caso Eslinga)
En la junta general de Eslinga Sanitaria, SL (en adelante, Eslinga) de 16 de diciembre de 2015 se adoptaron, entre otros, estos dos acuerdos:
- En el punto 3º del orden del día (Retribución del Administrador: fijación de la retribución a percibir por el administrador durante el ejercicio 2015), se acordó “que la administradora Lucía percibiera una retribución durante el ejercicio 2015 de 6.000 euros brutos anuales”.
- En el punto 4º del orden del día (Aprobación del sueldo recibido por la doctora Lucía, como directora general, durante los ejercicios 2012 a 2015), se aprobó “la retribución o sueldo percibido como directora general por Lucía: 156.313,71 euros el año 2012; 267.372,42 euros el 2013; 268.931,40 euros el 2014; y 268.931,40 euros el 2015”. Para ser precisos, lo aprobado fue una confirmación (ex post facto) de las cantidades ya percibidas por Lucía como remuneración, en calidad de directora general “de hecho”, correspondientes a esos cuatro ejercicios.
El resultado de la votación en ambos casos fue el siguiente: votos a favor de Kayra Desarrollos S.L.U. (12,25 % C.S.); Aysel Investments S.L.U., de la que es socia única Lucía (37% C.S.) y Uxía Desarrollos S.L.U. (14 % C.S.); votos en contra de Brassey Inversiones S.L., (5,44% C.S.) y Nacavi Gestión Patrimonial S.L. (31,31% C.S.). Las dos últimas socias impugnaron los dos acuerdos que nos interesan, pidiendo al juzgado que “declare la nulidad de los acuerdos impugnados por entender que resultan contrarios a la ley y/o a los estatutos sociales, así como por vulnerar los intereses sociales en beneficio de uno o varios socios o de terceros, declarando igualmente su ineficacia y la remoción de sus efectos, haciendo expresa imposición de las costas del procedimiento a la demandada».
La sentencia de primera instancia (SJMer nº1 Alicante, de 1-09-2017) estimó parcialmente la demanda y, en particular, declaró la nulidad de los acuerdos 3º y 4º por “vulneración del derecho de información”. Habiendo formulado sendos recursos la parte demandante y la demandada, la sentencia de apelación (SAP Alicante, secc. 8ª, de 29-01-2018) desestimó ambos y confirmó la sentencia recurrida, aunque por razones distintas de las que fundamentaron la sentencia de primera instancia. No consideró infringido el derecho de información en relación con ninguno de los dos acuerdos, pero entró a valorar los otros motivos de impugnación que no fueron analizados en primera instancia (existencia de conflicto de interés, infracción de los estatutos y lesión del interés social). Sobre el acuerdo 3º, la Audiencia entendió que, en la fijación de su remuneración como administradora, Lucía no tenía la obligación de abstenerse de votar [ex 190.1 c) LSC] porque, al estar prevista en los estatutos, en desarrollo del art. 23 e) LSC, no cabía hablar propiamente de “concesión de un derecho” ex novo. No obstante, la sentencia de apelación consideró nulo este acuerdo por entender que “no podía fijar la retribución con carácter retroactivo para ese ejercicio 2015”, de modo que era contrario a la ley (en concreto, al art. 217.3 I LSC) y al precepto estatutario que exigía que la junta fijara la retribución “para cada ejercicio”. Respecto al acuerdo 4º, la sentencia de apelación apreció que existía un conflicto de intereses del art. 190.1 letra c) LSC que afectaba a Lucía (“se le concede un derecho”) y que ese conflicto se extendía también a la sociedad de la que esta era socia única (Aysel Investments, SLU). La Audiencia señala que no podía ejercer el derecho de voto a través de esta SLU y, deducida su participación para el cómputo de la mayoría, el acuerdo no habría sido adoptado, por lo que era nulo.
Al resolver el recurso de casación planteado, el Tribunal Supremo consideró válido el acuerdo 3º por entender que no infringía ni el art. 217.3 LSC ni los estatutos de Eslinga, aunque se hubiese adoptado ya muy avanzado el ejercicio económico al que correspondía la remuneración de Lucía como administradora aprobada.
Mayor interés presenta su argumentación respecto al acuerdo 4º. Además de compartir la tesis de que el conflicto de intereses de Lucía se extendía también a la sociedad de la que ella era socia única y a la que representó en la junta de Eslinga, sobre el tema concreto que ahora nos ocupa (la interpretación del supuesto de la letra c) del art. 190.1 LSC) señaló lo siguiente:
“la concesión de derechos o la extinción de obligaciones han de someterse al deber de abstención cuando se sitúen en el puro ámbito del contrato de sociedad y, fuera de este, solo si su origen está en un acto unilateral de la sociedad. La aprobación del sueldo que como directora general ha cobrado la administradora en ese ejercicio 2015 y los tres anteriores (2012, 2013 y 2014) es una cuestión que está más allá del puro ámbito del contrato de sociedad. Y fuera de la relación societaria del socio con la sociedad, no cualquier acuerdo por el que nazca, se modifique o extinga una relación obligatoria, ya sea de origen contractual o extracontractual, con uno de los socios permite apreciar un conflicto de intereses que lleve aparejado la privación del derecho de voto de ese socio. Solo en aquellos casos en que la liberación de la obligación o la concesión del derecho tengan su origen en un acto unilateral de la sociedad, pero no cuando lo tengan en una relación bilateral entre el socio y la sociedad de las que surgen recíprocos derechos y obligaciones para ambas partes, como en este caso que se trata de la remuneración de un contrato bilateral de prestación de servicios” (FD sexto, 6).
El Tribunal Supremo, en contra de lo sostenido por el tribunal de apelación, entiende que Lucía podía ejercer el derecho de voto de Aysel Investments SLU porque no tenía prohibido votar. Establece que no hubo “concesión de un derecho” a Lucía porque la remuneración aprobada tenía su origen “fuera de la relación societaria”, en “un contrato bilateral de prestación de servicios”, del que surgieron derechos y obligaciones para ambas partes.
A partir del reconocimiento de que tanto Lucía como Aysel, SLU (por extensión, dada la influencia decisiva de Lucía en las decisiones de Aysel por ser su socia única y representante) tenían un conflicto de intereses con la sociedad, afirma el Tribunal que era la sociedad demandada (Eslinga), en aplicación del art. 190.3 LSC, “quien debía acreditar que la aprobación de este incremento de sueldo desde octubre de 2012 no lesionaba el interés social”. Añade que
“la referencia al interés social se entiende a la totalidad del apartado 1 del art. 204 LSC, por lo que se produce esta lesión cuando el acuerdo, aunque no cause daño al patrimonio social, sea impuesto de manera abusiva por la mayoría. Y se entiende por esto último que el acuerdo no responde a una necesidad razonable de la sociedad y es adoptado por la mayoría en interés propio y en detrimento de los demás socios”.
Concluye el Tribunal Supremo su valoración del acuerdo así:
“no solo no se ha justificado por la sociedad demandada la razonabilidad del acuerdo para la sociedad, sino que lo acreditado en la instancia muestra lo contrario. El incremento de sueldo, que pasa de unos 8.600 euros mensuales brutos a unos 19.500 euros mensuales brutos, responde a asumir las funciones de directora general que se solapan con las propias del cargo de administradora única, que tiene retribución propia, y conlleva una carga económica para la sociedad que, aunque puede ser soportada por la entidad, favorece de forma desproporcionada a quien controla la mayoría de la sociedad en detrimento de la minoría”.
Conviene comenzar por determinar, de forma exacta, el contenido del acuerdo sobre el que se discute si implica o no la “concesión de un derecho” a efectos del art. 190.1 c) LSC. El acuerdo 4º impugnado no consistió en que la junta general aprobara concertar un contrato de prestación de servicios como directora general entre Eslinga y Lucía, ni tampoco en modificar una parte integrante de dicho contrato (en concreto, la remuneración), sino que supuso la ratificación a posteriori de los pagos por diversas cuantías ya percibidos por Lucía de Eslinga como retribución por unas funciones ejecutivas que, de facto, esta habría venido desempeñando desde 2012, tras el fallecimiento de su padre (que era quien las ejercía, también de facto, hasta ese momento, siendo padre e hija administradores mancomunados de Eslinga). En la sentencia de apelación, sin embargo, se declaró probado que, después de la muerte del padre,
“no consta ningún acuerdo social por el que se autorice a la hija el ejercicio del cargo de director general ni a incrementar su retribución salarial a partir del mes de octubre de 2012”.
Lucía pasó a ser, en esas fechas, la administradora única de Eslinga (cargo que comprende, necesariamente, el ejercicio de “funciones ejecutivas”), percibiendo una retribución anual según lo previsto en los estatutos. El objeto del acuerdo 3º, también impugnado, era, justamente, aprobar su retribución anual (como administradora) del ejercicio 2015 y, en relación con ese acuerdo, tanto el tribunal de apelación como el Tribunal Supremo entendieron, a mi juicio acertadamente, que no cabía hablar de “concesión de un derecho” en el sentido del art. 190.1 c) LSC. Aunque Lucía no tenía prohibido votar en el acuerdo sobre su retribución como administradora única, sí se encontraba en conflicto de intereses con Eslinga. La Audiencia Provincial apreció que se trataba de un conflicto de intereses de tipo “posicional” (por lo que no era aplicable la inversión de la carga probatoria del art. 190.3 LSC) que afectaba a Lucía y, por extensión, a su sociedad unipersonal Aysel. De ahí que la sentencia de apelación entrara a valorar si este acuerdo 3º impugnado era lesivo para el interés social, entendiendo que, por su cuantía, no lo era (aunque resolvió que era nulo por vulnerar el art. 217.3 LSC y los estatutos de Eslinga, si bien el Tribunal Supremo, finalmente, lo consideró plenamente conforme a la ley y los estatutos).
El contenido del acuerdo 4º impugnado, como decíamos, no era “establecer, modificar o extinguir” un contrato bilateral de prestación de servicios (adicionales) entre Eslinga (una SL) y Lucía, en cumplimiento de lo exigido por el art. 220 LSC. Era, más bien, “regularizar” o “ratificar” a posteriori el pago de las cantidades suplementarias percibidas entre 2012 y 2015 por Lucía, supuestamente en concepto de remuneración por unas funciones ejecutivas que, en la práctica, parece que habría desarrollado tras la muerte de su padre. El cobro de estas cantidades no podía justificarse en “una relación obligatoria fuera del contrato de sociedad” entre Lucía y Eslinga porque, según indicaba la sentencia de apelación, su existencia no fue acreditada. Si el acuerdo de la junta hubiera consistido, realmente, en autorizar la celebración de un contrato de prestación de servicios (distintos de los comprendidos en sus obligaciones como administradora única) entre Eslinga, SL y Lucía (ex art. 220 LSC) no resultaría aplicable la prohibición de voto del art. 190.1 letra c) LSC (pues no cabría hablar de “concesión” unilateral de un derecho), pero sí habría sido subsumible en el supuesto de dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad (art. 190 letra e), cuyo contenido ha de ser integrado con lo dispuesto en el art. 230 LSC, al que remite expresamente. La influencia decisiva de Lucía en las decisiones de la socia Aysel, SLU haría que esta debiera abstenerse de votar en el acuerdo por el que se dispensara a la administradora Lucía de la prohibición de realizar transacciones con la sociedad limitada [prevista en el art. 229.1 a), y a cuya dispensa se refiere el último inciso del párr. segundo del art. 230 LSC].
Puesto que Eslinga, SL no estaba contractualmente obligada a realizar esos pagos a Lucía (a cambio de unos servicios pactados, que esta se hubiera obligado a prestarle), sino que Eslinga los efectuó de forma unilateral (a través de su administradora, la propia Lucía, que decidió “subirse el sueldo”), puede entenderse que, en este caso, implicaron la “autoconcesión de un derecho” (a Lucía y, por extensión, a Aysel Investments, SLU, dada la influencia decisiva de aquella en las decisiones de esta por ser su única socia y su representante en la votación). El acuerdo de la junta general de Eslinga cuyo objeto era ratificar esos pagos ya verificados, a mi juicio, tiene por objeto la “concesión de un derecho” por parte de Eslinga porque, ante la falta de un contrato válido que los justique, dichos pagos configuraron un acto jurídico unilateral de la sociedad (que los convalidó con los votos decisivos de Aysel SLU y, por ende, de Lucía). Por tanto, como entendió la Audiencia Provincial de Alicante, el acuerdo 4º sí era subsumible en la letra c) del apartado 1 del art. 190 LSC.
En un supuesto que presenta muchas similitudes con el caso Eslinga, la SAP Coruña (secc. 4ª) núm. 493, de 18 de noviembre de 2011 (que fue revocada, debido a otros motivos ajenos a la cuestión aquí tratada, por la STS núm. 636, de 12-02-2014) estableció así, en mi opinión de una manera acertada, el ámbito de aplicación objetivo del actual art. 190.1. c) LSC (aunque la sentencia aplicaba aún el derogado art. 52 LSRL): “una cosa es la aprobación de un nuevo precio a partir de entonces en contraprestación por los servicios contratados de duración en principio indefinida, por lo que no puede considerarse lesivo para la sociedad ni implicar la concesión de un derecho a la socia que dé lugar a un conflicto de intereses constitutivo de obstáculo legal que le impida votar un acuerdo societario tal, al ser los supuestos del artículo 52 numerus clausus (…) y otra cosa distinta es hacerlo con efectos retroactivos desde un momento anterior, como sucede con el acuerdo 3º de litis, supuesto este en que se está otorgando un derecho económico que no se tenía, por servicios que se suponen ya prestados y abonados conforme a lo pactado y que además trae consigo el pago por la sociedad SEGAPREL de una elevada suma dineraria por inexistentes atrasos, al socaire de una actualización, en beneficio particular de una socia. El voto de SERCLINIC en la junta sirvió para formar la mayoría, cuando no debió legalmente de computarse, afectando su deducción a la misma impidiendo que pudiera aprobarse válidamente el acuerdo”.
Si el Tribunal Supremo hubiera mantenido la interpretación del acuerdo 4º realizada en la sentencia de apelación y hubiera aplicado el art. 190.1 c) LSC (que, según creemos, era lo procedente en este caso), no habría debido entrar a valorar su “lesividad” o “conformidad” con el interés social para fundamentar la estimación de la acción de impugnación y declarar la nulidad del acuerdo. En su pronunciamiento sobre el fondo del asunto, además, el Tribunal parece que entiende, a mi juicio erróneamente, que el acuerdo fue “impuesto abusivamente por la mayoría en daño de la minoría”, en lugar de lesivo para los intereses de la sociedad. Sin embargo, los pagos en su día realizados por Eslinga a Lucía, que eran indebidos, implicaron un detrimento al patrimonio social, sin que la sociedad demandada haya podido demostrar que fueran conformes con el interés social de Eslinga, ya que, ante el conflicto de intereses de Lucía y, por extensión, de la socia decisiva Aysel SLU, procedía la inversión de la carga probatoria del art. 190.3 LSC.
El propio Tribunal Supremo entiende que los pagos que el acuerdo impugnado convalidó (el “incremento de sueldo” de Lucía) no estaban justificados porque las funciones directivas que, en teoría, retribuían “se solapan con las propias del cargo de administradora única, que tiene retribución propia”. A pesar de esta afirmación, sin embargo, el Tribunal eludió calificar el acuerdo de “lesivo” para la sociedad (Eslinga), argumentándolo así:
“conlleva una carga económica para la sociedad que, aunque puede ser soportada por la entidad, favorece de forma desproporcionada a quien controla la mayoría de la sociedad en detrimento de la minoría”.
En definitiva, el Tribunal no consideró que el acuerdo perjudicara a la sociedad, al parecer, simplemente porque “podía soportar” la carga económica que los pagos realizados conllevaron, pero entendió que favorecía a la mayoría “de forma desproporcionada” en detrimento de la minoría.
En mi opinión, de no entenderse (como creo que era obligado y, además, era la forma más sencilla de resolver este caso) que el acuerdo era nulo porque también lo fueron los votos de Aysel, SLU y, sin ellos, no se obtenía la mayoría requerida, podría haber sido anulado directamente por ser contrario al art. 220 LSC (que exige que la junta general autorice válidamente cualquier clase de relaciones de prestación de servicios de un administrador a la sociedad limitada) o bien por lesionar el patrimonio de Eslinga, en beneficio particular de la socia Aysel (y, en definitiva, de Lucía), dado que Lucía no había concertado regularmente con la sociedad un contrato que la habilitara para el cargo de directora general con el que se justificó ese “incremento de sueldo”.
No era un acuerdo inocuo para los intereses de la sociedad. Subyacía un conflicto socio-sociedad, y no un conflicto mayoría-minoría que obligara a ponderar si fue o no impuesto abusivamente por la primera, causando un daño desproporcionado e injustificado a la segunda. La comparación entre mayoría y minoría respecto al acuerdo que avaló los pagos realizados a Lucía no constituía una ponderación equilibrada porque, desde el principio, no estaban en idéntica situación respecto al acuerdo, ya que “la mayoría” (Lucía/Aysel, SL), a diferencia de la minoría, al parecer sí había realizado, de facto, en favor de la sociedad, ciertos servicios presuntamente retribuidos. Por tanto, la valoración de la “lesividad o conformidad para el interés social” del acuerdo por parte del Tribunal habría debido dirigirse, en todo caso, a establecer si podía justificarse el pago de las cantidades satisfechas a Lucía porque debiera considerarse existente un contrato por el que esta se obligara a prestar a Eslinga servicios distintos de las funciones propias del cargo de administradora única y, en caso afirmativo, si su cuantía podía considerarse excesiva o desproporcionada respecto al importe medio pagado en el mercado por la prestación de unos servicios equivalentes.
Conviene señalar, por último, que el hecho de que fueran decisivos los votos de la socia Aysel Investments, SLU y que el acuerdo beneficiara directamente a la socia única de esta (que fue quien votó por ella), no podía servir al Tribunal Supremo para fundamentar la “imposición abusiva” del acuerdo en perjuicio de la minoría porque su planteamiento previo era que la sociedad unipersonal-socia sí tenía derecho a votar. Desde esta premisa, el voto determinante de Aysel, SLU no podía constituir un abuso, sino el ejercicio (normal) de un derecho. Por tanto, para poder fundar correctamente la anulación del acuerdo en su carácter “abusivo” habría debido acudir a otras circunstancias adicionales, indiciarias de una (presunta) conducta anormal o extralimitada (abusiva) de la mayoría que, sin causar daño al patrimonio social, perjudicara a la minoría. Es justo señalar, no obstante, que la delimitación entre acuerdos sociales lesivos y abusivos resulta una tarea compleja, dificultada por la indicación en el art. 204 LSC de que también en estos últimos se produce “la lesión del interés social”.
En cualquier caso, reitero que el Tribunal podía (y debería) haber evitado entrar en el fondo del asunto (esto es, la conformidad o no del acuerdo con el interés social) porque Aysel Investments, SLU, representada en la votación por Lucía, tenía prohibido votar por la aplicación del art. 190.1 c) LSC. Bien es verdad que, tras haberse unificado en 2014 los plazos y las reglas sobre legitimación para el ejercicio de la acción de impugnación con independencia de la causa que la motive, el resultado final al que conducen todos los caminos alternativos considerados (esto es, los demás argumentos jurídicos que hemos apuntado como posibles fundamentaciones para estimar la acción de impugnación en este caso) es el mismo al que llegó el TS: el acuerdo era impugnable y debía ser declarado nulo.
STS núm. 859, de 28 de mayo de 2025 (caso Portsur, SA)
En esta segunda sentencia, el Tribunal Supremo reitera, reproduciéndola literalmente, la interpretación reflejada en la sentencia anterior sobre “la concesión de un derecho” a la que se refiere el art. 190.1 c) LSC (cfr. FD segundo, 3).
Los hechos del caso eran complejos y se remontaban a octubre de 2007, cuando Bankia concertó con Portsur Castellón, SA un préstamo hipotecario y, vinculado a este, un contrato de swap de tipos de interés. Desde 2011, Portsur se había sometido a tres operaciones de refinanciación, cuya ejecución exigió que se adoptaran diferentes acuerdos por la junta general. La tercera de ellas, que tuvo lugar en 2016, es el contexto en el que se enmarca el procedimiento de impugnación de acuerdos sociales que resuelve la STS de 28 de mayo de 2025.
En la sentencia se abordaban, en esencia, dos cuestiones jurídicas. En primer lugar, se discutía si hubo concesión de derechos a la socia mayoritaria Kartesia Accionista (ex art. 190.1 letra c) LSC) en el acuerdo de la junta general de Portsur Castellón, SA por el que se ratificaron dos operaciones de cesión de créditos (en las que la sociedad no era parte), cuya eficacia se condicionó a esta ratificación porque su finalidad última era la capitalización de los créditos cedidos a una socia (Kartesia Accionista) en un futuro aumento de capital por compensación de créditos acordado por Portsur, SA. En segundo lugar, se cuestionaba si hubo o no concesión de financiación (que determinara la prohibición de votar de Kartesia Accionista ex art. 190.1 letra d) LSC) para la adquisición de acciones (propias, lo que llevó a debatir también su posible ilicitud ex art. 150.1 LSC) de Portsur Castellón, SA por la socia Kartesia Accionista, que suscribió un primer acuerdo de aumento de capital con aportaciones dinerarias y sin supresión del derecho de preferencia [previo al realizado después por compensación de créditos], cuya suscripción, al menos parcial, era otra de las condiciones pactadas en la operación de refinanciación, junto a la capitalización de los créditos cedidos a través del segundo acuerdo de aumento.
En este lugar nos ocuparemos únicamente de la primera cuestión, dado que nuestro objetivo es analizar la doctrina del TS sobre el art. 190.1 c) LSC.
Los hechos relevantes relacionados con esta materia están bien resumidos en el FD segundo, apartado 4, de esta sentencia del Tribunal Supremo:
“En el presente caso, el acuerdo de la junta general tenía por objeto ratificar los contratos, en los que había intervenido Portsur Castellón, en los que Kartesia Acreedor había cedido a Kartesia Accionista parte del crédito derivado de un préstamo hipotecario del que era titular por la cesión realizada por el acreedor originario (Bankia), y que se dio por vencido anticipadamente; y asimismo se acordaba la cancelación del swap vinculado al préstamo hipotecario, que venía generando liquidaciones negativas periódicas para Portsur Castellón, en el que también era parte Kartesia Acreedor por habérselo cedido Bankia, de modo que el pago de parte de ese coste de cancelación se aplazó y la parte de ese coste no aplazada […] constituía un crédito […] cedido por Kartesia Acreedor a Kartesia Accionista; y asimismo, que el crédito vencido, líquido y exigible constituido por el tramo del préstamo hipotecario y del coste de cancelación del swap cedido a Kartesia Accionista pudiera ser capitalizado mediante un aumento de capital de Portsur Castellón”.
La sentencia de primera instancia (SJMer n.º 1 de Castellón, de 12 de junio de 2018) estimó la demanda de impugnación formulada por la socia TCM (Terminal Marítima de Castellón, SA) y anuló este acuerdo por entender que “se concedía un derecho” a Kartesia Accionista y que esta tenía prohibido votar, siendo su voto decisivo. En concreto, interpretó esto:
“la ratificación de las pólizas por las que Portsur y Kartesia Acreedor convinieron el vencimiento anticipado del préstamo hipotecario y la cancelación del swap, y la posterior cesión de los derechos de crédito resultantes a Kartesia Accionista, supusieron concederle un derecho de crédito y, por tanto, debió abstenerse en la votación […]”.
En la sentencia de apelación (SAP Castellón, secc. 3ª, de 16 de octubre de 2020), la Audiencia estimó el recurso y desestimó la demanda. Rechazó que en la adopción del acuerdo de ratificación de los contratos señalados se hubiera infringido el art. 190.1 c) LSC, y lo argumentó como sigue:
“[…] que la ratificación de las pólizas de 4 de agosto de 2016 por Portsur no supuso la concesión de derecho alguno a Kartesia Accionista de carácter estatutario o societario. Portsur no intervino en la cesión de derechos, que tuvo lugar entre Kartesia Acreedor (cedente) y Kartesia Accionista (cesionario), sin que la condición resolutoria pactada en el sentido de que para la prosperabilidad del contrato el acuerdo tenía que ser ratificado en Junta de accionistas de Portsur equivalga a un derecho y menos de naturaleza societaria […]
Formulado recurso de casación, el primer motivo del recurso era la infracción del art. 190.1 c) LSC en el acuerdo de ratificación de los contratos que hemos señalado. La valoración del Tribunal Supremo, con la que coincidimos plenamente, fue esta:
“los contratos que ratificó el acuerdo impugnado no concedían propiamente un derecho a Kartesia Accionista, sino que modificaban unos derechos de crédito preexistentes (derivados del préstamo hipotecario y del swap) en los que Portsur Castellón era deudor. Esa modificación se había hecho en el marco de una refinanciación del pasivo de Portsur Castellón, y tuvo como consecuencia la extinción del derecho de crédito que Kartesia Accionista tenía frente a Portsur Castellón en el aumento de capital por compensación de créditos que se incluía en esos acuerdos de refinanciación”.
Aplicando a este caso la doctrina establecida en la sentencia de 2021, añade el Tribunal lo siguiente:
“No se trata, por tanto, de un acuerdo que tenga por objeto la concesión de un derecho que se sitúe en el puro ámbito del contrato de sociedad (como podría ser el acuerdo que tenga por objeto la modificación del régimen de desembolso de los dividendos pasivos, la extinción de prestaciones accesorias o la atribución de un privilegio respecto de los derechos sociales) ni que esté originado en un acto unilateral de la sociedad”.
Como bien destaca la sentencia del TS de 28 de mayo de 2025, Portsur era la deudora de los créditos cedidos que, con su capitalización en virtud del acuerdo de aumento del capital, quedaron extinguidos. Las cesiones de créditos ratificadas por la sociedad demandada (en las que no fue ni la cedente ni la cesionaria), unidas a los dos aumentos de capital social realizados, eran partes de una operación de refinanciación que, en su conjunto, mejoró la situación económica de Portsur. No existió “concesión de derechos”, en primer lugar, porque la sociedad no era la acreedora-cedente de los créditos cedidos y, en segundo lugar, porque no hubo “actos jurídicos unilaterales” de Portsur que conllevaran un detrimento patrimonial para la sociedad en beneficio exclusivo de la socia mayoritaria Kartesia Accionista, sin ninguna contraprestación por su parte. De hecho, como concluyó acertadamente el Tribunal Supremo, ni las cesiones de derechos ni los dos acuerdos de aumento del capital social, que debían ser valorados de forma conjunta en cuanto elementos integrantes de una operación compleja de refinanciación, podían considerarse contrarios al interés social en beneficio de Kartesia Accionista (pues Portsur recibió nuevas aportaciones de capital cuando esta socia suscribió el primer aumento de capital, al que también pudieron concurrir los demás socios, pues no se suprimió el derecho de preferencia, y quedó liberada de la deuda que tenía frente a ella en virtud del aumento de capital por compensación de los créditos de los que era titular Kartesia Accionista, puesto que conllevó su extinción).
De los dos argumentos que emplea el Tribunal Supremo en su interpretación del art. 190.1 c) LSC, a mi juicio, el único argumento relevante es que la concesión de derechos o la liberación de obligaciones que conformen el contenido del acuerdo de la junta deben ser actos unilaterales de la sociedad, de los que esta no obtenga ninguna ventaja (sino, a priori, una desventaja), y que solo beneficien al socio interesado (que, como consecuencia del acuerdo, devendrá acreedor de la sociedad o dejará de ser deudor de esta). La función de la prohibición de votar es garantizar que la sociedad no llegue a aceptar un resultado así (objetivamente perjudicial para sus intereses) únicamente porque, en la formación de su declaración de voluntad, influyó decisivamente el socio que (a priori) es el (único) beneficiado por el acuerdo. En definitiva, que el socio no se “autoconceda” derechos en perjuicio de la sociedad que antes del acuerdo no tenía, ni se “autolibere” de obligaciones preexistentes frente a la sociedad.
Por el contrario, creo que el argumento de que el derecho concedido o la obligación de la que quede liberado el socio se sitúe “en el puro ámbito del contrato de sociedad”, o fuera de él, no añade nada a la valoración esencial (esto es, la unilateralidad y gratuidad de la concesión o la liberación). Para justificar esta postura, tomaré como referencia dos de los ejemplos que indica la propia sentencia de 28 de mayo de 2025 como acuerdos que tienen su origen en el contrato de sociedad: a) la modificación del régimen del desembolso de los dividendos pasivos y b) la extinción de prestaciones accesorias.
a) Los desembolsos pendientes dan lugar a un crédito de la sociedad frente a cada uno de los socios que no haya verificado íntegramente la aportación comprometida, sujeto a un régimen especial en la legislación societaria (, arts. 62.1, 81, 82; y, sobre su condonación, vid. arts. 317, 321, 418.3 LSC). En el supuesto de que, en la junta general de una sociedad anónima, se pretendiera adoptar un acuerdo por el que, de forma unilateral y gratuita, la sociedad aceptara una condonación (total o parcial) respecto a alguno de los accionistas obligados, de manera que este quedara “liberado de su obligación”, entraría en juego la aplicación del art. 190.1 c) LSC. Si el accionista en cuestión puede, con su voto, influir decisivamente en el sentido del acuerdo de la junta, estaría en sus manos “autoliberarse”. Para evitarlo, se le prohíbe ex lege votar en ese acuerdo y que sean los socios no afectados quienes fijen la voluntad social al respecto.
b) Un razonamiento similar procede respecto a las prestaciones accesorias. El acuerdo de la junta general, junto al consentimiento individual de los obligados, es un requisito legal para su “creación, modificación o extinción anticipada”, según el art. 89.1 LSC. El socio obligado por una prestación accesoria no debería poder influir de forma determinante en la decisión de la sociedad de aprobar la extinción anticipada, sin ninguna contraprestación, de su propia obligación (esto es, no debería poder “autoliberarse”). Ese sería el resultado si la formación de la voluntad social en ese punto depende de su voto y, por esa razón, el art. 190.1 letra c) LSC le prohíbe votar. Igualmente, si el acuerdo consistiera en modificar las prestaciones accesorias gratuitas ya existentes en el sentido de convertirlas en retribuidas, ello implicaría, por parte de la sociedad, la “concesión de un derecho” al socio obligado (que antes del acuerdo no tenía) y el interesado tendría prohibido votar.
Conclusiones
Por todo lo expuesto, a efectos de la aplicación del art. 190.1 c) LSC, considero lo siguiente.
Primero, que el hecho de que el “crédito concedido” o la “obligación de la que se libera” a uno de los socios, en virtud de un acuerdo de la junta general, tenga su origen o “se sitúe en el puro ámbito del contrato de sociedad” no hace que el enjuiciamiento deba ser distinto de los casos en los que el derecho o la obligación provengan de una relación jurídica diferente (ajena al contrato de sociedad) entre el socio interesado y la sociedad de que se trate. Como la Ley no distingue respecto al origen del derecho concedido o de la obligación liberada, el intérprete tampoco debería hacerlo.
Segundo, esta prohibición de votar se aplica siempre que, en virtud de un acuerdo de la junta, la sociedad acepta, unilateralmente y de manera gratuita (es decir, sin recibir nada a cambio), contraer una obligación (que antes del acuerdo no tenía) frente a uno o más socios determinados (les “concede” u “otorga” un derecho) o cuando renuncia a un derecho del que era titular frente a un socio (lo “libera” de una obligación válida que, cualquiera que sea la fuente, este hubiera contraído previamente frente a ella). Con la expresión “concesión de derechos” se hace referencia a actos unilaterales que confieren, por sí solos, concretos beneficios a socios determinados. Podría consistir en la atribución patrimonial unilateral y gratuita de un derecho (real) o podría tratarse de la atribución de un derecho de crédito al socio (y, en este segundo caso, caben dos hipótesis: que el socio lo adquiera de forma originaria, porque la sociedad asuma como deudora una obligación frente a él, o bien que se trate de una adquisición derivativa, porque la sociedad transmita al socio, sin ninguna contraprestación, un derecho de crédito del que era titular frente a un tercero).
Tercero. No sería reconducible al art. 190.1. c) LSC, en cambio, un acuerdo social por el que la junta decidiera autorizar la celebración de un contrato bilateral entre el socio (como tercero) y la sociedad. La evolución histórica de la norma, de hecho, refuerza esta interpretación. En la primera redacción del art. 190 LSC (anterior a la reforma introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, procedente del art. 52 LSRL de 1995), se recogía de forma expresa una prohibición de voto del socio-administrador en el acuerdo referido “al establecimiento con la sociedad de una relación de prestación de cualquier tipo de obras o servicios”. La previsión específica de la prohibición de voto respecto al acuerdo sobre este tipo concreto de contratos, además del supuesto que aquí analizamos (el acuerdo por el que la sociedad “le libere de una obligación o le conceda un derecho”) permite demostrar que nunca ha podido entenderse incluido en este último supuesto el acuerdo relativo a la celebración de (cualquier clase de) contratos entre el socio y la sociedad pues, de haber sido así, hubiera sido redundante contemplar un determinado contrato de forma expresa.
En el Derecho vigente tras la reforma de 2014, la “realización de transacciones” con la sociedad se prohíbe a los administradores, como regla general, en el art. 229.1 a), siendo esta obligación negativa una de las manifestaciones del deber de lealtad. En consecuencia, en el acuerdo de la junta que dispensa de esta obligación a un socio-administrador, este no podrá votar, pero por aplicación del art. 190.1 letra e) LSC.
Bibliografía
Alonso Pérez, M.T, La promesa pública y unilateral de prestación o recompensa y la modernización del Derecho de obligaciones y contratos, ADC, 2018, fasc. 1, pp. 79-109. Altmeppen, H, Insichgeschäft und Stimmverbot am Beispiel der GmbH, en Festschrift für Alfred Bergmann zum 65. Geburtstag (dirs. Dreher et al.), De Gruyter, 2018, pp. 1-15. Bayer, W. en Lutter/Hommelhoff GmbH-Gesetz Kommentar, 21ª ed., Otto Schmidt, 2023, § 47, pp. 1342-1373. Costas Comesaña, J., El deber de abstención del socio en las votaciones, Tirant lo blanch, 1999. Embid Irujo, J.M., Los supuestos de conflicto de interés con privación del derecho de voto del socio en la Junta General (art. 190.1 y 2 LSC), RdS, núm. 45, 2015, pp. 141-176. Estruch Estruch, J., Eficacia e ineficacia del autocontrato, ADC, 2013, pp. 985-1043. García-Cruces González, J.A., La prestación de otros servicios por los administradores sociales y su remuneración, en Retribución y prestación de servicios de los administradores de sociedades (dir. García-Cruces), Tirant lo blanch, 2018, pp. 237-282. Grunewald, B., Stimmverbote nach § 47 Abs. 4 GmbHG ohne Interessenkonflikt?, en Festschrift für Alfred Bergmann, cit., pp. 215-266. Juste, J., El deber de abstención del socio administrador en la Junta General. Comentario a la STS de 2 de febrero de 2017 (RJ 2017, 386), RdS, núm. 49, 2017, pp. 231-226. Recalde Castells, A.J., Artículo 190, en La junta general de las sociedades de capital. Comentario de los artículos 159 a 208 LSC (coords. Juste y Recalde), Aranzadi, 2022, pp. 514-550. Sancho Gargallo, I., Artículo 190, en Comentario de la Ley de sociedades de capital (dirs. García-Cruces y Sancho Gargallo), t. III, Tirant lo blanch, 2021, pp. 2657-2676. Von Riegen, S., Das Stimmverbot des GmbH-Gesellschafter in Deutschland und Europa, Nomos, 2020.
Foto de Roch Wiyathunge en Unsplash




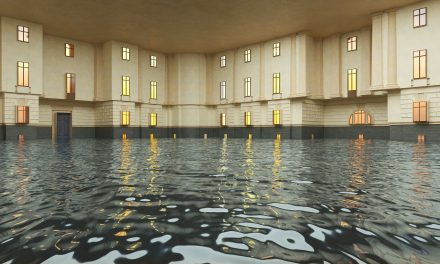



Comentarios Recientes