Por Jesús Alfaro Águila-Real
La sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2023 (caso La Zaragozana)
Introducción
No recuerdo un caso reciente en el que sea más pertinente la advertencia de Díez‑Picazo acerca de que, frente a las sentencias de casación, conviene mirar menos lo que “dicen” y más lo que “hacen”, es decir, cómo ajustan, concretan, aclaran o modifican el derecho al que se refieren. En el asunto La Zaragozana, (Sentencia de la Audiencia Provincial —SAP— de Zaragoza 8‑XI‑2019; TS 27‑VI‑2023), la Sala Primera pronuncia una sentencia correcta en su ratio decidendi, pero acompaña esa decisión de un obiter dictum que, al sugerir cuándo podría requerirse la autorización de la junta general en relación con las operaciones de financiación, ha creado una incertidumbre innecesaria para quienes diseñan y ejecutan operaciones de deuda respaldadas por garantías reales sobre activos de la compañía deudora.
La necesidad de autorización de la junta es poco problemática en sociedades cerradas porque celebrar una junta universal que otorgue la autorización es sencillo, rápido y poco costoso. Tampoco es problemática en muchas cotizadas con calificación de grado de inversión, porque los bonos u obligaciones que emiten no están asegurados con prendas o hipotecas sobre activos esenciales. Sin embargo, si la emisora cotizada se ve obligada a ofrecer esas garantías, el peaje temporal y económico de llevar la operación a junta —cumpliendo con los plazos extensos y rígidos de la Ley de Sociedades de Capital (LSC)— puede ser relevante y, por tanto, disuasorio para la financiación eficiente de la actividad empresarial.
El artículo 160 f) LSC ha planteado dos problemas interpretativos. En lo que sigue abordaré el primero de ellos. Y es este si el precepto requiere de la autorización de la junta para que una sociedad anónima pueda pignorar o hipotecar activos esenciales. El segundo problema, que abordaré en otra ocasión, es si la falta de autorización de la junta, cuando ésta sea necesaria, tiene efectos ‘externos’, es decir, permite a los socios que estén en desacuerdo con la operación, impugnarla y pedir que se anule la operación y se ordene la restitución recíproca de las prestaciones. Se adelanta ya que la respuesta a ambas cuestiones es negativa: la pignoración y la hipoteca de activos esenciales no requiere autorización de la junta ex artículo 160 f) y la sentencia de 27 de junio de 2023 no sostiene tal cosa; la falta de autorización, cuando esta es necesaria, no tiene efectos externos más allá de la aplicación de la exceptio doli, esto es, que el tercero que adquiere o enajena activos esenciales para la sociedad hubiera actuado ‘a sabiendas en perjuicio’ de esta lo que solo ocurrirá cuando hubiera existido un consilium fraudis entre el tercero y los administradores de la sociedad anónima.
El artículo 160 f) LSC y el gravamen de activos esenciales
Recuérdese el tenor literal:
“es competencia de la junta deliberar y acordar sobre… (la)… adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales…»
y, en relación con los actos de gravamen de activos esenciales, ya sostuve que «hay acuerdo ya casi general en que el art. 160 f LSC no incluye el gravamen de activos esenciales. Solo la enajenación o adquisición». Lo hice resumiendo y comentando a Segismundo Álvarez y Jaime Sánchez, La nueva competencia de la junta general sobre activos esenciales: a vueltas con el artículo 160 f) LSC, Diario La Ley, Nº 8546, Sección Doctrina, 25 de Mayo de 2015, Ref. D-207, Editorial LA LEY, en Derecho Mercantil, donde señalo que los autores citados explican acertadamente que
«la constitución de un derecho real sobre los activos esenciales puede quedar incluido en el precepto cuando prive a la compañía del “uso y disfrute del activo esencial” (p. ej., un usufructo). Pero no queda incluida ni la pignoración o hipoteca ni la atribución a la sociedad de una opción de compra sobre un activo propiedad de un tercero que hubiera de considerarse esencial para la actividad de la optante. Por el contrario, si la sociedad otorga una opción sobre un activo propio – esencial a un tercero que éste puede ejercer libremente, estaríamos ante una transacción que ha de ser aprobada por la junta de la sociedad que concede la opción. Los autores consideran que “lo determinante es que afecte de forma profunda a la actividad o al control, no tanto que nominalmente sea o no una enajenación. Por ejemplo, un arrendamiento a largo plazo de la fábrica principal lo requerirá, mientras que no será necesario en una operación de sale and lease-back, en la que se enajena el activo pero la sociedad lo mantiene en arrendamiento con opción de compra”».
A la opinión de Álvarez y Sánchez se ha sumado la mayor parte de la doctrina. Para entender de modo completo el artículo 160 f) LSC basta añadir lo siguiente:
- El precepto es una norma excepcional ya que la enajenación o adquisición de bienes son actos de gestión que corresponden a los administradores. Por tanto, «lo razonable es promover una interpretación estricta, que conduzca a que solo se deba exigir el acuerdo de la junta en casos indiscutidos» (Recalde Comentario al artículo 160 LSC dirigido por Juste y Recalde)
- La norma «debe operar, ante todo, si la disposición de activos conduce a la modificación sustancial o efectiva del objeto social. Es decir, cuando el negocio dispositivo comporta, de hecho, la modificación del objeto, bien porque la actividad que se fuera a realizar termine por ser distinta o contraria al objeto social, o se realiza de una manera sustancialmente distinta» (Recalde). En la sentencia que comentamos, el Supremo parece sumarse a esta descripción de las operaciones que requieren autorización de la junta aunque no estén incluidas en el artículo 160 LSC ni en los estatutos: «es determinante que las consecuencias de la transmisión (de los activos esenciales) sean equivalentes a las de operaciones que típicamente entran en el ámbito de competencias de la junta, porque su trascendencia es equiparable a una modificación estructural o estatutaria significativa o alteran de forma sustancial el cálculo original del riesgo que asumió el socio, de modo que esté justificada la atribución de la decisión a los socios reunidos en la junta general».
- El artículo 160 f LSC no agota los supuestos de operaciones de gestión que requieren de la autorización de la junta, como lo demuestra el artículo 511 bis LSC que añade, para las sociedades cotizadas, las liquidaciones de facto y a la sustitución del ejercicio directo del objeto social por su ejercicio a través de filiales (filialización). Para determinar cuándo es necesaria la autorización de la junta procede seguir aplicando los criterios de la doctrina de las competencias implícitas de la junta.
No parece que debamos interpretar la sentencia del Supremo como contraria a la ratio del precepto, a su tenor literal y a la opinión de la mayoría de la doctrina. Estos tres puntos permiten entender lo que la sentencia del Supremo ‘hace’: subrayar el tercero de los puntos enumerados.
Interpretación literal del artículo 160 f) LSC
Es evidente que el tenor literal del artículo 160 f) no se refiere a la pignoración o hipoteca de activos esenciales. Se refiere exclusivamente a la “adquisición” y a la “enajenación” (además de la aportación social que se ha considerado siempre como un supuesto de enajenación). Ambos conceptos jurídicos tienen un significado universalmente admitido: hay adquisición o enajenación cuando una cosa —un bien, o, en la terminología del artículo 160, un ‘activo’— pasa de un patrimonio a otro. Es decir, “se transmite la propiedad del bien”. Como activos esenciales pueden ser también bienes inmateriales (una marca) o derechos obligatorios (una licencia de know-how, por ejemplo), el legislador, con buen criterio, no ha utilizado la expresión “la transmisión de la propiedad” sino que ha utilizado los términos genéricos de “adquisición” y “enajenación”. Si el legislador hubiera querido incluir la pignoración o la hipoteca de activos esenciales lo habría hecho. Recuérdese que la reforma de 2014 fue la más cuidada de todas las que se han llevado a cabo en la Ley de Sociedades de Capital desde 1989. Por tanto, no hay por qué presumir la existencia de una ‘laguna’ en el artículo 160 f) que requiera del intérprete ampliar su ámbito de aplicación para incluir la prenda o la hipoteca de los activos esenciales. Además, también es evidente que la competencia para emitir obligaciones garantizadas con prenda o hipoteca corresponde al Consejo de Administración (art. 406.1 LSC que, in fine, se refiere expresamente a la facultad de «acordar el otorgamiento de garantías de la emisión de obligaciones«). De nuevo, si el legislador hubiera querido establecer una excepción, lo habría hecho (v. art. 406.2 LSC que exige la autorización de la junta si los obligacionistas tienen derecho a participar en las ganancias sociales).
Lo que hace la sentencia del Tribunal Supremo
Lo que intentaré demostrar es que la STS La Zaragozana no lleva la contraria al legislador. Las afirmaciones obiter dicta que contiene sobre la eventual necesidad de autorización de la Junta de accionistas para llevar a cabo determinadas operaciones de financiación se justifican porque, en opinión de la Sala 1ª que puede compartirse, la reforma de 2014 no supuso la derogación de la ‘doctrina de las competencias implícitas de la junta’ (o competencias ‘no escritas’ de la junta), lo que significa que será necesaria la autorización cuando nos encontremos ante operaciones estratégicas que sean equivalentes, en sus efectos sobre la posición del socio, a las listadas en el artículo 160 (ojo, no a las listadas en el artículo 160 f, sino a las listadas en todo el precepto) y, para las sociedades cotizadas, en el artículo 511 bis LSC. En este sentido, el Tribunal Supremo explica que determinadas operaciones de financiación en las que se pignoren o hipotequen activos esenciales pueden caer bajo la competencia de la junta y trata de dar pistas acerca de qué operaciones concretas serían estas.
La operación de financiación cuya impugnación había suscitado un consejero de La Zaragozana y la respuesta de las dos instancias
Se trataba de endeudarse para pagar la compra de activos por valor de 70 millones de euros. El Banco Santander estaba dispuesto a prestar el dinero e incluyó, como covenants o limitaciones que el deudor debía aceptar, algunos bastante ‘livianos’: que la SA no repartiera beneficios y que no vendiera activos de valor superior a 500.000 euros salvo que reinvirtiera el precio obtenido inmediatamente o lo destinara a amortizar deuda con el banco.
El acuerdo se aprobó con el voto favorable de cuatro de los seis consejeros. El administrador impugnante tiene éxito solo en lo relativo al reparto de beneficios. La Audiencia de Zaragoza (SAP Zaragoza 8 de noviembre 2019, la del Juzgado de lo Mercantil es de 12 de abril de 2019) confirma la sentencia del Juzgado en lo relativo a la inaplicabilidad del artículo 160 f) LSC porque —dice— no puede considerarse que la contratación del préstamo implique adquirir o enajenar un activo esencial como había intentado el ingenioso abogado del demandante al describir “la adquisición de fondos” como adquisición de un “activo esencial”. El imaginativo abogado impugnante, naturalmente, ni siquiera podía incitar a los tribunales a equiparar enajenación y adquisición con pignoración o hipoteca porque, en el caso, no se había hipotecado ni pignorado ningún activo esencial en beneficio del banco prestamista. De modo que el impugnante pretende que el Supremo diga que el préstamo era el ‘activo esencial’ que La Zaragozana ‘adquiría’ al celebrar el contrato con el Banco. Mucha imaginación, en efecto. El préstamo no es en sí mismo un activo esencial. El dinero es fungible y, por esencia, no puede ser ‘esencial’, valga la redundancia. De modo que la Audiencia no pudo decir más que lo que dijo:
«… la financiación en que consiste la operación base del litigio es un medio para conseguir activos y refinanciar deuda existente. No hay adquisición ni desprendimiento de elementos físicos o inmateriales (fábrica, patentes, marcas, etc.) necesarios para la elaboración y comercialización de cervezas… una operación de financiación no encaja en dicho precepto legal pues se trata de una operación de pasivo para pagar unas inversiones de activo previamente comprometidas y no impugnadas«.
Fin de la historia. El artículo 160 f) LSC no es aplicable a las operaciones de endeudamiento de una sociedad aunque la sociedad planee dedicar los fondos allegados a adquirir bienes o derechos que serán, estos sí, esenciales o no para el desarrollo del objeto social. Será la adquisición de tales bienes lo que requerirá de la autorización de la junta. La Audiencia se explaya obiter dictum en qué interpretación del artículo 160 f) LSC parece preferible pero lo hace ad pompam vel ostentationem ya que ha decidido desestimar el recurso de apelación con base en lo dicho respecto al objeto de la operación de financiación.
Obsérvese que el demandante pretendía que se considerasen incluidas en el artículo 160 f) cualesquiera operaciones que afecten a una parte significativa del balance. Obviamente se trata de una interpretación contra legem porque supondría que la competencia para aprobar el plan estratégico de una compañía, que reside claramente en el Consejo de Administración, sería una competencia de la Junta (art. 249 bis y 529 ter 1 a LSC).
La Audiencia rechazó también que se hubiera infringido el art. 20 de los estatutos sociales porque la operación de financiación aprobada no era ninguna de las operaciones para las que dicha norma estatutaria exigía una mayoría reforzada del 70 % en el Consejo de Administración.
Estima sin embargo el recurso de apelación en el punto relativo a “que la limitación al reparto de dividendos contenido en el acuerdo de financiación propuesto por la entidad financiera y sometido al acuerdo del consejo de administración debía ser sometida a la decisión de la junta general”. La AP aduce que si en el acuerdo de financiación “se establecen límites o condiciones que inciden en las competencias exclusivas de la Junta, tales extremos no pueden quedar a la decisión del Consejo de Administración. Lo contrario permitiría bajo la capa de un negocio de gestión empresarial socavar la competencia ineludible del órgano máximo de representación de los socios”. Y esta cuestión, bien interesante (v., Jesús Alfaro/Aurora Campins, Sobre la condena al reparto de los dividendos en los supuestos de atesoramiento abusivo de beneficios. A propósito de la STS de 11 de enero de 2023, Libro Homenaje al Prof. Dr. Dr.h.c. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, 2024), no se discute en casación.
El obiter dictum del Supremo sobre las competencias implícitas o no escritas de la Junta en asuntos de gestión
Como se ha explicado, en el caso, no se pignoraban ni hipotecaban activos esenciales pero eso no impide al Supremo ‘adornar’ su sentencia explicando la doctrina de las ‘competencias implícitas o no escritas’ de la junta general. Se remite a las sentencias del propio TS de 6-VII-2006; 8-II-2007; 17-IV-2008 y 19-VI-2009.
En la STS 17-IV-008 se vendieron por los administradores de una sociedad de transporte de viajeros las concesiones administrativas, las tarjetas de transporte y los autobuses, es decir, prácticamente todos los activos de la empresa.
A continuación explica de forma un tanto ambigua que “para decidir si un acuerdo tiene por objeto una operación sobre activos esenciales” (¿por qué hay que decidir tal cosa si el artículo 160 f no se refiere a cualquier operación que tenga por objeto activos esenciales sino solo a operaciones de adquisición, enajenación o aportación?) hay que ver si la operación analizada es una de las que acaba de describir y “atender a las consecuencias que la operación tiene desde el punto de vista de la actividad y estructura jurídica y económica de la sociedad, de su subsistencia o del riesgo inicialmente asumido por los socios”.
Esta apreciación es doblemente errónea.
Por un lado, porque el Supremo parece anclar —indebidamente a mi juicio— la doctrina de las competencias implícitas en el artículo 160 f) LSC en lugar de hacerlo en todo el artículo 160 (y el 511 bis LSC).
Por otro, porque, a través de actos de gestión, los administradores pueden aumentar o disminuir el nivel de riesgo “inicialmente asumido por los socios” sin consultar a estos. Lo hacen cotidianamente al tomar cualquier decisión que implique incremento o reducción significativa del endeudamiento y, en general, cualquier decisión empresarial de cierta envergadura. Por tanto, el criterio propuesto por el TS prueba demasiado y amplía contra legem el ámbito de aplicación del artículo 160 f). Añade correctamente el Supremo lo siguiente:
«El supuesto de hecho de la norma comprende tanto las operaciones en las que se enajenan activos o se aportan a otra sociedad, como aquellas en que es la sociedad la que adquiere esos activos».
Lo que, a contrario, significa que si no hay adquisición, enajenación o aportación, el precepto no es, en principio, aplicable. Repito: eso no significa que la doctrina de las competencias implícitas no lo sea. Pues bien, si el tenor literal es claro y no incluye más que la adquisición, enajenación y aportación y no hay razones para pensar que haya una laguna oculta en la redacción del precepto, ¿por qué insiste el Supremo en atender y dar primacía a la interpretación teleológica y sistemática de la norma? ¿Es que cualquiera de ellas nos conduciría a tener que corregir el tenor literal de la norma? ¿Es que la norma es defectuosa? No es ya que in claris non fit interpretatio, pero ¿qué necesidad hay de indagar más si de la atribución del sentido “recto” de las palabras deducimos la voluntas legis sin dificultad? ¿Qué término de los tres empleados por el legislador en el artículo 160 f) LSC (adquisición, enajenación, aportación) ofrece la más mínima dificultad interpretativa? Continúa el Supremo:
«La norma utiliza la expresión «[l]a adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales». En principio, en este supuesto de hecho no estarían incluidas las operaciones de financiación salvo que llevara aparejada, siquiera sea a título de garantía, la posibilidad de una disposición sobre activos sociales de importancia«.
Esta frase contiene un error grave, a mi juicio si entendemos que el Supremo esta diciendo —contradictoriamente— que todas las operaciones de financiación en las que se pignoren o hipotequen activos esenciales caen bajo el artículo 160 f) LSC porque la dación en garantía equivale a enajenar los activos aunque solo sea porque, potencialmente, el acreedor pignoraticio o hipotecario podría ejecutar su garantía y, con ello, la sociedad se vería privada del activo correspondiente.
Digo que sería un grave error porque, de acuerdo con el artículo 1911 CC, el deudor responde con todos sus bienes —incluidos los activos esenciales— presentes y futuros y sus acreedores (responsabilidad patrimonial universal) pueden ejecutar todos los bienes que estén en el patrimonio del deudor aunque no tengan una garantía real sobre un determinado bien o derecho. Por tanto, la “posibilidad de una disposición sobre activos sociales de importancia” surge cada vez que los administradores contraen una deuda a cargo del patrimonio social. Si la sociedad se endeuda, corre el riego de que le embarguen y ejecuten sus bienes.
Como dicen los franceses respecto del artículo del Code Civil correspondiente a nuestro 1911 CC, “Le «gage» du débiteur est le «droit de gage général» reconnu par l’article 2284 du Code civil, qui dispose que le patrimoine entier du débiteur (ses biens meubles et immeubles, présents et à venir) constitue la garantie de ses dettes. Ce n’est pas un «gage» au sens d’une sûreté mobilière spécifique, mais la mise à disposition de l’ensemble des biens du débiteur pour le paiement de ses dettes». Conviene, en este punto, recordar que el que puede considerarse mejor experto en la materia, el profesor Recalde, rectificó su posición en el Comentario ya citado: «En su día sostuvimos que la referencia a la adquisición o enajenación no debería entenderse limitada a actos de disposición que se realicen a título pleno, pues también comprendería negocios a título limitado (usufructo) o con fines de garantía (hipoteca o titularidad del dominio en garantía de un crédito como se da en el caso de un leasing), porque también en estos casos la sociedad puede perder la disponibilidad del activo en el momento de la ejecución (Recalde 2015, 40). Ahora debemos debemos rectificar esa tesis. Para atribuir la competencia a la junta lo relevante es si el negocio de disposición afecta a la actividad (objeto) de la sociedad, a su subsistencia o a la estructura patrimonial. Por ello, a los efectos de la norma, la disposición de activos no es relevante si no afecta a la actividad de la sociedad. Esta actividad no se ve afectada como consecuencia de la constitución de garantías en un negocio de financiación (Álvarez Royo-Villanova/Sánchez, 2015. …)». Para el repaso de la doctrina registral sobre los deberes de los notarios y de los registradores en relación con este precepto v., Recalde, Comentario, párrafo 63. A mi juicio, la doctrina registral es excesiva al imponer a los notarios que exijan que se les pruebe la autorización de la junta cuando sea evidente que se trata de un activo esencial. Dado que la falta de autorización no tiene efectos externos, como explicaré en una próxima entrada, carece de sentido que se refleje registralmente si se ha obtenido o no. Es más, nada impide que, con posterioridad, se otorgue la autorización por la junta —ratificación— o que se revoque la autorización otorgada.
Por tanto, la pignoración o hipoteca de los activos esenciales no constituye un acto de enajenación ni de adquisición ni de aportación de activos esenciales en el sentido del artículo 160 f) LSC. El riesgo de que la sociedad se vea obligada a desprenderse de ellos – por ejecución de la garantía prendaria o hipotecaria – es exactamente el mismo que corre el resto del patrimonio del deudor. Es más, el deudor puede evitar la ejecución de la prenda o la hipoteca desprendiéndose de todos los demás bienes que forman su patrimonio.
Quizá lo que el ponente ha querido decir es que dar en garantía —hipotecar o pignorar— es un acto de disposición. Si ha querido decir eso, es aún más evidente que el artículo 160 f) LSC no se aplica a todos los actos de disposición, sino solo a aquellos que impliquen la transmisión de la propiedad o el cambio de su titularidad en función de que el activo esencial sea un bien o un derecho. El legislador, pudiendo haberlo hecho, no emplea el término “actos de disposición” sobre activos esenciales. Emplea los términos “adquisición”, “enajenación” y “aportación”.
Así también, Carlos Pérez Ramos, El artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital dos años después, El Notario, 2016: «cuando quiere exigir determinado consentimiento para los actos de gravamen utiliza el verbo disponer que los engloba a todos, o directamente distingue entre enajenar y gravar. Pero lo anterior no obsta que en ocasiones los actos de disposición que no sean de enajenación necesitarán la autorización de la junta general, porque, o bien sea aplicable el artículo 160 f) cuando materialmente el acto o negocio que se pretenda ejecutar encubra una enajenación de un activo esencial...»
Por tanto, el error del Tribunal Supremo, si es que lo he entendido bien, consiste en equiparar “disposición” a “adquisición, enajenación, aportación”. Los actos de disposición incluyen no solo los que transfieren la propiedad de un bien (o la titularidad de un derecho de crédito como ocurre con la cesión de créditos o de bienes inmateriales) sino también los actos por los que se constituyen o extinguen derechos reales o se gravan bienes o se renuncia a derechos. O lo que es lo mismo, dar en garantía, hipotecar o pignorar, es un acto de disposición pero no es un acto de transmisión de la propiedad y, por tanto, no es una enajenación. El legislador pudo decir “actos de disposición que afecten a activos esenciales” pero no lo dijo. La jurisprudencia no puede corregir una norma que, como hemos visto, no es defectuosa.
Pero, sobre todo, la interpretación que excluye del artículo 160 f) LSC los actos de gravamen es la única interpretación del precepto que resulta conforme con su finalidad tal como la describe ¡el propio Tribunal Supremo! en su sentencia. En efecto, si el artículo 160 f) LSC trata de evitar que los administradores puedan modificar de facto el objeto social por sí y ante sí, tal efecto se produce si se desprenden de los activos que permiten a la sociedad llevar a cabo su objeto social (la fábrica de yogures de una SA que fabrica yogures) o adquieren activos que son esenciales para llevar a cabo un objeto social distinto del estatutario (la SA dedicada a fabricar envases de plástico adquiere una fábrica de yogures). Pero si los administradores deciden construir una nueva fábrica para producir de manera más eficiente los yogures que constituyen su objeto social y piden un préstamo e hipotecan el inmueble sobre el que se alza la actual fábrica y se alzará la nueva, en modo alguno puede decirse que están enajenando un activo esencial. Aunque la constitución de una hipoteca es un acto de disposición. Tampoco lo están adquiriendo (porque no le compran a nadie la fábrica) aunque, económicamente, la sociedad ‘tiene’ ahora una fábrica que antes no tenía. Por esta razón, y en línea con lo que bien dice Recalde, si los administradores venden la fábrica vieja de yogur para financiar la construcción de la nueva, aunque hay enajenación de un activo esencial, no sería necesaria la autorización ex art. 160 f). La interpretación teleológica, si a algo conduce, es a reducir el resultado de la interpretación literal del precepto. Y para que el intérprete pueda llevar a cabo tal reducción sin faltar al respeto debido al legislador es por lo que éste utiliza los términos adquisición y enajenación en lugar de compra o venta. El legislador quiere dejar claro que lo relevante es si, a través del negocio jurídico que tiene por objeto «activos esenciales» para desarrollar el objeto social, la sociedad deja de disponer de ellos o dispone de uno que lo es para desarrollar un objeto social distinto del estatutario.
Tras desoír el consejo de “no dejar el camino (real) para coger la vereda”, el Supremo vuelve al primero, recula y afirma lo siguiente:
«En cualquier caso, incluso de entender que excepcionalmente pudieran estar incluidas en el supuesto de hecho de la norma algunas operaciones de financiación, no lo estarían las propias de la gestión ordinaria de la sociedad o las destinadas a obtener los recursos necesarios para el desenvolvimiento de la actividad propia del objeto social. Por tanto, de aceptar que las operaciones de financiación pueden integrar en ciertos casos el supuesto de hecho de la norma, el acuerdo de la junta solo sería necesario cuando la operación de financiación pusiera en riesgo la viabilidad de la sociedad o modificara sustancialmente el desarrollo de su actividad (o la forma en que se realiza su objeto), o cuando alterara profundamente el cálculo de riesgo inicial de los socios o su posición de control«.
Digo que el Supremo recula porque, en el párrafo anterior, parecía que nos estaba diciendo que lo que puede hacer que una operación de financiación requiera de autorización de la junta ex artículo 160 f) LSC es que se hayan pignorado o hipotecado activos esenciales y ahora, al volver al camino real, nos dice que solo sería necesaria la autorización para las financiaciones con prenda o hipoteca de activos esenciales que pusieran “en riesgo la viabilidad de la sociedad” o modificaran “sustancialmente el desarrollo de su actividad o la forma en que se realiza su objeto” o alteraran “profundamente el cálculo de riesgo inicial de los socios o su posición de control”. Es decir: las que constituyan ejercicio de una competencia implícita de la junta.
El resultado es que el obiter dictum encierra una contradicción insalvable. Porque una operación de financiación en la que no haya garantías reales que afecten a los activos esenciales (como era el caso en La Zaragozana) puede poner en riesgo la viabilidad de la empresa, modificar sustancialmente el desarrollo de su objeto social o alterar el nivel de riesgo y, viceversa, una operación de financiación con pignoración o hipoteca de los activos esenciales puede ser inocua desde estos puntos de vista porque el riesgo de impago de la deuda garantizada sea muy pequeño. ¿Dónde hemos de poner el acento? ¿En la existencia de garantías reales sobre activos esenciales o en la modificación del objeto social o en la alteración del nivel de riesgo o puesta en peligro de la viabilidad de la empresa social?
El Supremo resuelve negando que, en el caso, fuera aplicable el artículo 160 f) LSC cualquiera que fuese el criterio que se utilizara:
«En el caso enjuiciado, la operación de financiación no comportaba la transmisión ni la constitución de garantía alguna sobre activos afectos a una línea de actividad de la sociedad. Si bien la cuantía de la operación era muy elevada (70 millones de euros), una parte importante iba destinada a sustituir la financiación ya existente por lo que no se agravaba significativamente la deuda financiera de la sociedad. Y la operación permitía la financiación del «Plan de Negocios o Estratégico» para los años 2017-2021 del grupo al que pertenece la sociedad demandada, que había sido aprobado previamente y respecto del que no se había formulado impugnación, con lo que se permitía la continuación de la explotación de la actividad preexistente conforme al nuevo plan de negocios».
El Supremo equipara, en el párrafo transcrito la adquisición y la enajenación con la “constitución de garantías” y eso, como hemos visto, es perseverar en el error. Pero si ese paso genera dudas sobre lo que la sentencia “hace”, el Supremo las disipa al citar literalmente la sentencia de apelación cuando dice, citando a la Audiencia, que
“no hay adquisición ni desprendimiento de elementos físicos o inmateriales (fábrica, patentes, marcas, etc.) necesarios para la elaboración y comercialización de cervezas. Sino la obtención de liquidez para desarrollar el objeto social».
La conclusión no se deja esperar
- La ratio decidendi del Supremo es la misma que la de la Audiencia. Lo que “hace” el Supremo es confirmar que si no hay adquisición o enajenación de activos necesarios (eso es lo que significa ‘esenciales’ en el artículo 160 f LSC) para el desarrollo del objeto social tal como se venía desarrollando hasta el momento, no es necesaria la autorización de la junta por aplicación del artículo 160 f) LSC.
- Lo que el Supremo añade en el obiter dictum (aunque la Audiencia ya había hecho observaciones semejantes al respecto) es que no puede descartarse que una operación de financiación pueda requerir de la autorización de la junta por aplicación, no del artículo 160 f) directamente sino de la doctrina de las competencias implícitas de la Junta de la que el artículo 160 f) junto con el artículo 511 bis LSC serían concreciones (de distinto nivel). Y eso significa que operaciones de financiación u operaciones estratégicas que no impliquen enajenación, ni adquisición, ni aportación de activos esenciales pueden requerir de la autorización de la junta cuando puedan ser consideradas como una ‘modificación estructural’ de facto. Por ejemplo, en el caso de una compañía cervecera, la celebración de un contrato de maquila con un tercero, más uno de licencia de marca y el cese simultáneo de la actividad de fabricación de cerveza por parte de la sociedad. Aunque en un caso así no se habría producido ni la adquisición ni la enajenación ni la aportación de activos esenciales, es evidente que semejante transformación de la empresa social ha de ser autorizada por la junta. Pero que se hayan pignorado o hipotecado activos esenciales es, por sí solo, irrelevante.
- Esta interpretación de la sentencia es la única que hace coherentes los obiter dicta que contiene con el fallo y el tenor literal del artículo 160 f) LSC. La sentencia ‘innova’ el ordenamiento al declarar que la promulgación de los artículos 160 f) y 511 bis LSC no ‘agotan’ la doctrina de las competencias implícitas de la junta.
Miyajima Shrine in Snow by Kawase Hasui ca.1930, Art Institute Chicago





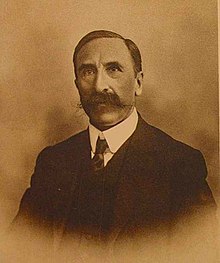


[…] Por Jesús Alfaro Águila-Real La sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2023 (caso La Zaragozana) Introducción No recuerdo un caso reciente en el que sea más pertinente la advertencia de Díez‑Picazo acerca de que, frente a las sentencias de casación, conviene mirar menos lo que “dicen” y más lo que “hacen”, es decir, cómo ajustan, concretan, aclaran o modifican el derecho al que se refieren. En el asunto La Zaragozana, (Sentencia de la Audiencia Provincial -SAP- de Zaragoza 8‑XI‑2019; TS 27‑VI‑2023), la Sala Primera pronuncia una sentencia correcta en su ratio decidendi, pero acompaña esa decisión… Ver más »