Por Gabriel Doménech Pascual
La interpretación jurisprudencial del concepto de «error judicial»
El art. 121 de la Constitución (CE) establece que:
«Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley».
En desarrollo de este precepto, el art. 292.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dispone que:
«Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del estado, salvo en los casos de fuerza mayor…».
Y el art. 293.1 LOPJ prevé que:
«La reclamación de indemnización por causa de error deberá ir precedida de una decisión judicial que expresamente lo reconozca. Esta previa decisión podrá resultar directamente de una sentencia dictada en virtud de recurso de revisión…».
En una reiteradísima jurisprudencia, el Tribunal Supremo ha venido a declarar que, para ser resarcibles, las equivocaciones judiciales han de ser fruto de una gravísima y manifiesta negligencia cometida por el correspondiente órgano jurisdiccional. En palabras de la STS de 18 de diciembre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:5636):
«No toda posible equivocación es susceptible de conceptuarse como error judicial, sino que esta calificación ha de reservarse a supuestos especiales cualificados en los que se advierta en la resolución judicial un error “craso”, “patente”, “indubitado”, “incontestable”, “flagrante”, que haya provocado “conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas, irracionales, esperpénticas o absurdas”. [En] relación con el error judicial en la interpretación o aplicación de la Ley […] sólo cabe su apreciación cuando el órgano judicial ha «actuado abiertamente fuera de los cauces legales”, realizando una “aplicación del derecho basada en normas inexistentes o entendidas fuera de todo sentido” […] no es el desacierto lo que trata de corregir la declaración de error judicial, sino la desatención, la desidia o la falta de interés jurídico».
Esta doctrina ha sido establecida y aplicada de manera indiferenciada, sin distinciones ni matices en función de los órdenes jurisdiccionales o de los tipos de casos en los que se han cometido los errores.
En aplicación de esta doctrina, la Audiencia Nacional ha desestimado en numerosas ocasiones pretensiones de indemnización formuladas al amparo de los arts. 292 y 293.1 LOPJ por personas que habían sufrido penas (de prisión o de otro tipo) en virtud de sentencias condenatorias que luego fueron declaradas nulas de resultas de la estimación de sendos recursos extraordinarios de revisión. El argumento determinante siempre ha sido que el error cometido no era «craso», «patente», «palmario», «flagrante», «esperpéntico», «ilógico», etc. (entre otras, SSAN de 20.03.2007, ECLI:ES:AN:2007:1462; 06.03.2014, ECLI:ES:AN:2014:1104; 11.07.2017, ECLI:ES:AN:2017:3209; 11.09.2019, ECLI:ES:AN:2019:3453; 01.10.2019, ECLI:ES:AN:2019:3950; 26.09.2019, ECLI:ES:AN:2019:3765; 12.05.2021, ECLI:ES:AN:2021:1940; 19.01.2022, ECLI:ES:AN:2022:83; 16.02.2022, ECLI:ES:AN:2022:599; 14.06.2022, ECLI:ES:AN:2022:2990; 25.01.2024, ECLI:ES:AN:2024:191; y 09.04.2025).
La SAN de 26 de septiembre de 2019 (ECLI:ES:AN:2019:3765), por ejemplo, señala que:
«La nulidad parcial de la anterior sentencia condenatoria […] no se basó en la existencia de un error judicial en sentido técnico [error craso y evidente], sino en la apreciación de una nueva prueba de ADN [que evidenciaba la inocencia del condenado] lo que significa que el recurrente no tenía derecho a indemnización alguna conforme al meritado artículo 960 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni tampoco con arreglo al título del error judicial del artículo 293 de la LOPJ».
Algunas de las sentencias dictadas en estos casos han sido confirmadas en casación por el Tribunal Supremo, que parece haber respaldado con ello la referida doctrina, si bien sin considerar de manera detenida su aplicación específica a este tipo de casos.
La STS de 19 de octubre de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:4307) se limita a señalar al respecto que:
«No resulta que toda sentencia absolutoria dictada en recurso de revisión penal conlleve sin más el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial demandada. A la razonada y razonable fundamentación de la sentencia nos remitimos cuando refiere que […] en todo caso la reclamación por error judicial debe de ir precedida de una decisión judicial, en el supuesto de autos denegatoria; que de la sentencia revisora no se desprende una equivocación manifiesta y palmaria en las sentencias del Juzgado de lo Penal y de la Audiencia Nacional».
La STS de 2 de julio de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:2208) simplemente fija como doctrina legal que:
«El artículo 960.2 LEcrim no constituye un título autónomo de imputación indemnizatoria por error judicial, y el supuesto ha de subsumirse dentro de la cláusula genérica, ex 293.1 en relación al 292.3 LOPJ, y por tanto, la de exigirse, al igual que en resto de los casos, una previa valoración jurisdiccional de la concurrencia del error judicial».
Nótese que, en esta sentencia, el Tribunal Supremo no se pronuncia específica y detenidamente sobre el concepto de error judicial del art. 292 LOPJ, aunque advierte que «esta Sala comparte» la interpretación efectuada por la Audiencia Nacional al respecto.
La STS de 10 de junio de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:2433) establece como doctrina legal que:
«Cuando la razón de la revisión penal es una previa STEDH que declaró la vulneración de derechos fundamentales en el pronunciamiento revisado, la sentencia de revisión no constituye título de imputación bastante para instar directamente una reclamación de responsabilidad patrimonial por error judicial, siendo necesario que la existencia del mismo resulte de una valoración jurisdiccional de la concurrencia del error judicial».
En fin, esta interpretación de los arts. 292 y 293 LOPJ ha provocado que, en la práctica, el Estado español nunca o casi nunca responda patrimonialmente por los daños indebidamente sufridos por los ciudadanos como consecuencia de condenas penales contrarias a Derecho, pues, afortunadamente, es muy infrecuente que nuestros jueces incurran en equivocaciones «crasas», «ostensibles» y gravemente negligentes al dictar tales resoluciones. Dicha responsabilidad ha desaparecido de facto de nuestro ordenamiento jurídico.
Según advierte el Magistrado José Félix Méndez Canseco en su voto particular a la SAN de 14 de junio de 2022 (ECLI:ES:AN:2022:2990):
«La generosidad de la norma [art. 292 LOPJ] ha quedado neutralizada en buena parte por la interpretación restrictiva de nuestro Tribunal Supremo». «La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha hecho una interpretación del concepto “error judicial” que […] desvirtúa la responsabilidad objetiva al exigir una especie de conducta judicial rotundamente errónea, negligente o desacertada. Pareciera que el Tribunal Supremo entiende el error judicial como un error de concepto, lo cual implica necesariamente la necesidad de imputar el error al juzgador. Es decir, el Tribunal Supremo restringe el supuesto de indemnización por error judicial exigiendo una especie de responsabilidad subjetiva; no objetiva, desde luego».
Crítica de la jurisprudencia sobre el concepto de error judicial en casos de condena penal indebida
Requerir, para considerarlas resarcibles, que las equivocaciones cometidas en sentencias penales condenatorias sean «crasas», «evidentes» o negligentes es contrario a la interpretación que de los arts. 292 y 293.1 LOPJ ha de hacerse, por las siguientes razones.
1ª. El tenor literal de la ley. El requisito del carácter «craso y evidente» del error judicial no aparece en la letra del art. 121 ni en la de los arts. 292 y 293 LOPJ. Es un requisito de origen jurisprudencial, que el Tribunal Supremo podría reconsiderar, modular, precisar e incluso cambiar, si hubiera razones justificadas para ello.
2ª. Los antecedentes legislativos. Desde 1822 a 1985, los daños causados por sentencias penales condenatorias estuvieron sometidos a un régimen especial a los efectos de la responsabilidad patrimonial del Estado español. El legislador solo previó específicamente dicha responsabilidad para los errores cometidos en sentencias penales condenatorias. Y ninguno de los preceptos legales que contempló esta responsabilidad la supeditó al carácter «craso y evidente» de los correspondientes errores (art. 179 del Código Penal de 1822; art. 3 de la Ley de 8 de agosto de 1899; art. 113 del Código Penal de la Marina de Guerra; art. 960.3 LECrim, introducido por la Ley de 24 de junio de 1933). Tampoco la jurisprudencia exigió semejante requisito.
3ª. El espíritu de la ley. Resulta totalmente inverosímil que el legislador de 1985 quisiera reducir drásticamente el número y los tipos de casos en los que el Estado debía responder patrimonialmente por los daños causados por sentencias que indebidamente imponen un castigo penal. Nada indica que la LOPJ quisiera operar esta reducción mediante la introducción del requisito (que de hecho no aparece en el texto de los arts. 292 y 293) de que estos errores fueran «patentes y crasos».
Más bien hay que entender lo contrario. El claro propósito del legislador fue ampliar los supuestos en los que el Estado debía responder, pues extendió esta responsabilidad a errores judiciales cometidos en órdenes jurisdiccionales distintos del penal e introdujo la responsabilidad por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia y por prisión preventiva no seguida de condena.
4ª. Congruencia con la responsabilidad objetiva del Estado por los daños causados por prisión preventiva no seguida de condena. La doctrina jurisprudencial cuestionada resulta ostensiblemente incoherente con lo dispuesto en el art. 294 LOPJ, que obliga al Estado a resarcir los daños causados por la prisión preventiva seguida de absolución o sobreseimiento, aunque la prisión hubiera sido acordada por una resolución judicial ajustada a Derecho. Si el Estado responde objetivamente por los daños que causó una resolución judicial lícita al imponer la prisión (preventiva) cuando el afectado queda absuelto posteriormente, ningún sentido tiene que el Estado prácticamente nunca responda de los daños que causó una resolución judicial ilícita al imponer la prisión (en concepto de pena), cuando posteriormente dicha resolución se declara nula y el afectado queda absuelto. Si no se requiere que la prisión provisional se acordara negligentemente para que el Estado deba resarcir los daños que esta ocasionó, ¿por qué sí se requiere que la pena de prisión se acordara con una grave negligencia para que el Estado resarza los daños causados por esta medida?
La interpretación del art. 292 LOPJ que resulta congruente con el art. 294 LOPJ es que la imposición indebida de una pena de prisión mediante resolución judicial firme constituye un «error judicial» (en principio, resarcible) si ulteriormente la sentencia condenatoria es anulada y el penado queda absuelto, sin necesidad de que la pena fuera impuesta por una resolución judicial en la que se cometió una flagrante negligencia.
La lógica subyacente en ambos preceptos legales es sustancialmente la misma. El Estado debe responder objetivamente de los daños causados a algunos ciudadanos al imponerles de manera inmerecida y accidental un grave «sacrificio especial» (la privación de su libertad o de otros derechos) en aras de un fin de interés público (la prevención de los delitos).
5ª. Los tratados internacionales sobre derechos humanos. El art. 3 del Protocolo nº 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) establece que:
«Cuando una condena firme resulte posteriormente anulada, o cuando se haya concedido un indulto, porque un hecho nuevo o conocido con posterioridad demuestre que se ha producido un error judicial, la persona que haya sufrido una pena en virtud de esa condena será indemnizada conforme a la ley o a la práctica vigente en el Estado respectivo, excepto cuando se pruebe que la no revelación a tiempo del hecho desconocido le fuere imputable total o parcialmente».
El art. 14.6 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) dispone que:
«Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido».
Ninguno de los dos preceptos exige, para que el error cometido en una sentencia penal condenatoria dé lugar a indemnización, que los jueces que la dictaron cometieran una negligencia grave y manifiesta. Basta que, con posterioridad a la sentencia, se haya producido o descubierto un hecho que evidencie la ilegalidad de la condena, porque no se aplicó correctamente la ley o porque los hechos en los que se basó la condena no se corresponden con la realidad, con independencia de que los artífices de la resolución judicial actuaran con mayor o menor diligencia. Así hay que entenderlo por las siguientes razones.
En primer lugar, el tenor literal de ambos preceptos no exige que se haya producido un «error craso y evidente», ni nada por el estilo. No se requiere que los jueces actuaran negligentemente al condenar.
En segundo lugar, el único caso previsto por ambos preceptos en el que el error judicial cometido no es resarcible es aquel en el que el penado cometió una negligencia, al no revelar oportunamente el hecho desconocido.
En tercer lugar, ninguno de los Estados que han ratificado ambos tratados internacionales (con la única excepción de España) ni tampoco el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) requieren que el error judicial resarcible sea fruto de una negligencia judicial grave y manifiesta. La STEDH de 12 de junio de 2012 (Poghosyan y Baghdasaryan c. Armenia, 22999/06), por ejemplo, consideró que una persona que había sufrido una pena de prisión por un delito de violación en virtud de una condena basada en una confesión arrancada mediante tortura tenía derecho a ser indemnizada por el Estado, no solo por los daños patrimoniales sufridos de resultas del error judicial, sino también por los daños morales. El TEDH advierte que el inciso del art. 3 citado «conforme a la ley o a la práctica vigente en el Estado respectivo» no significa que la víctima deba ser indemnizada solo si y en la medida en que se establezca en la legislación de cada Estado. La víctima tiene derecho a ser indemnizada si se cumplen los restantes requisitos establecidos en dicho precepto, aunque la legislación del Estado guarde silencio al respecto o disponga lo contrario.
Adviértase que estas disposiciones internacionales prevalecen sobre los arts. 292 y 293 LOPJ, en el caso de que exista un conflicto entre aquellas y estos (art. 31 Ley 25/2014). Es más, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución española reconoce deben ser interpretadas de acuerdo con los referidos tratados (art. 10.2 CE). Y, en la medida en que estos incluyen dentro del contenido del derecho fundamental a la libertad personal el derecho a obtener una reparación en el caso de que una persona haya sido privada indebidamente de su libertad en virtud de una condena que ulteriormente se revela indebida, hay que interpretar que el art. 17 CE también comprende este derecho.
6ª. El requisito del carácter “craso y evidente” del error judicial puede tener sentido en el ámbito civil, pero no cuando se trata de condenas penales indebidas.Como he argumentado extensamente en un trabajo previo (Doménech, 2016), el requisito del carácter «craso y evidente» está seguramente justificado en el supuesto de los errores cometidos por resoluciones judiciales firmes dictadas en los órdenes jurisdiccionales distintos del penal, pero no en el supuesto de las sentencias penales condenatorias. En la esfera civil, laboral y contencioso-administrativa, las resoluciones judiciales erróneas producen típicamente dos tipos de efectos negativos. De un lado, engendran un beneficio injusto para una de las partes litigantes. De otro, causan un daño a la otra parte. La corrección del error neutraliza ambos efectos. La responsabilidad patrimonial del Estado, por el contrario, solo el segundo de ellos. Corregir los errores judiciales resulta por ello siempre más eficiente que obligar al Estado a resarcir los daños que aquellos han ocasionado. El legislador prevé que, en algunos casos, las sentencias civiles firmes puedan ser revisadas y sus errores rectificados. Pero esta es una posibilidad muy excepcional. Lo normal es que no se admita la revisión, porque los costes de procedimiento y para la seguridad jurídica que esta implica son superiores a los beneficios que podrían derivarse de la rectificación del eventual error. Pues bien, si revisar una sentencia civil para corregir sus errores es inadmisible, aunque estos sean susceptibles de corrección (y casi todos los errores cometidos en asuntos civiles lo son), con mayor razón debería ser inadmisible revisarla para hacer responder al Estado de los errores, habida cuenta de que el remedio de la corrección es preferible al de la responsabilidad estatal.
Esta es seguramente la razón por la que el Tribunal Supremo se «inventó» el requisito del carácter «craso y evidente» del error judicial. El Estado no debería responder de los errores judiciales cometidos en asuntos civiles, laborales o contencioso-administrativos. La LOPJ incurrió en una imprudencia al extender la responsabilidad del Estado por errores judiciales a los cometidos en asuntos no penales. De hecho, esta responsabilidad es prácticamente inexistente en el Derecho comparado. Con dicho requisito, la jurisprudencia ha tratado seguramente de evitar que la demanda por error judicial se convierta en una vía general e ineficiente de revisión de sentencias firmes que ni siquiera son susceptibles de un recurso extraordinario de revisión dirigido a corregir sus errores, mitigando así los perniciosos efectos de la referida extensión.
El problema es que esta doctrina jurisprudencial ha terminado «contaminando» la interpretación que del concepto de error judicial hay que hacer en un supuesto muy distinto: cuando se trata de una sentencia que impone indebidamente una pena. El caso de las sentencias penales condenatorias firmes es, en efecto, bien diferente. Las posibilidades de revisar estas resoluciones son mucho más amplias que las de hacer lo propio con otras decisiones judiciales, lo cual se explica por los enormes costes sociales que una condena penal errónea implica: por un lado, los que resultan directamente del cumplimiento de la pena y, por otro, los que supone la pérdida de eficacia preventiva del Derecho penal, provocada por el hecho de que castigar a inocentes reduce los beneficios esperados de respetar la ley. Tanto la corrección como la responsabilidad patrimonial del Estado neutralizan (al menos, parcialmente) estos últimos costes. La corrección tiene además la ventaja añadida de que elimina los costes de cumplimiento de la pena, por lo que resulta preferible a la indemnización. Pero, si no es factible corregir enteramente el error, porque ya se ha cumplido total o parcialmente la pena, sigue siendo conveniente compensar a la víctima por el daño ya sufrido, pues de esa manera se incrementa el atractivo de cumplir la ley.
Además, esta compensación reduce tanto el riesgo de que personas realmente inocentes acepten sentencias condenatorias de conformidad, pues la perspectiva de obtener una indemnización en caso de condena errónea incrementa el atractivo de «ir a juicio» (Mungan y Klick, 2016), como el riesgo de que los absueltos por la sentencia de revisión delincan cuando salen de prisión (Mandery et al., 2013).
De hecho, la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados por condenas penales indebidas está específicamente reconocida, desde hace décadas, en la legislación de prácticamente todos los países civilizados del mundo y, como ya hemos visto, también en los más importantes tratados internacionales de derechos humanos.
Conclusión. Una doctrina jurisprudencial perniciosa, que debería ser revisada y modificada
La interpretación que del concepto de «error judicial» (art. 292 LOPJ) están haciendo nuestros tribunales, en los casos en los que el descubrimiento de una prueba o un hecho posterior a una sentencia penal condenatoria evidencia que se condenó y castigó indebidamente a una persona, hace prácticamente imposible que en estos casos las víctimas de tales fallos sean indemnizadas.
La doctrina jurisprudencial expuesta deja en papel mojado los arts. 121 CE y 292 LOPJ e implica una violación radical de un derecho de fundamental importancia reconocido en tratados internacionales válidamente celebrados y publicados en España, a la luz de los cuales debe interpretarse el art. 17 CE.
La jurisprudencia cuestionada nos pone a la cola del mundo en cuanto al respeto de ese derecho humano y nos devuelve a una situación histórica, que el legislador español intentó cambiar ya en 1822 y que creíamos definitivamente cerrada en 1933, en la cual el Estado era absolutamente irresponsable de los daños causados a los ciudadanos al imponerles castigos penales de manera indebida.
La irresponsabilidad del Estado que resulta de esta jurisprudencia es gravemente perniciosa, y no solo por suprimir totalmente de facto un derecho básico de las víctimas reconocido en varias normas jurídicas del máximo rango. La circunstancia de que daños extremadamente graves causados de manera indebida por el Estado a personas inocentes en aras de un interés público (la prevención de los delitos) queden sin compensación estremece a la ciudadanía, añade a la indignación social que produce el fallido funcionamiento del sistema judicial la indignación generada por el hecho de que este fallo no se repare, y mina seriamente la confianza de los ciudadanos en la Justicia. Así lo atestigua la amplia atención mediática, académica e incluso artística que suscitan invariablemente estos errores y su falta de reparación.
El Tribunal Supremo debería revisar esta doctrina y dejar sentado que, al menos cuando se trata de sentencias penales que han condenado indebidamente a una persona, no se requiere, para que surja la responsabilidad patrimonial del Estado, que la equivocación cometida sea «crasa», «evidente» o fruto de una negligencia judicial.
En mi opinión, este requisito es razonable cuando la resolución judicial errónea se ha dictado en un asunto civil, laboral o contencioso-administrativo. Pero resulta inadmisible, por las razones expuestas, cuando se trata de una sentencia que condenó e impuso una pena indebidamente a una persona que luego ha sido absuelta. Hay errores y errores.
Foto: Maribel Alarcón





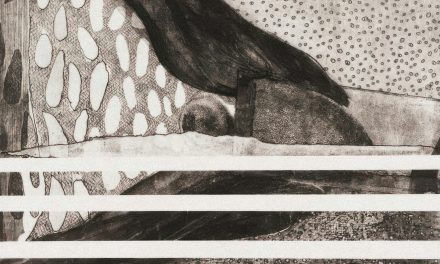


[…] rybelsus prices […]
[…] clomid online […]
[…] sildenafil 25 mg price walmart […]
[…] generic viagra 100 mg […]
[…] ginseng root testosterone booster […]
[…] sildenafil citrate 100 mg tab […]
[…] cialis 5mg […]
[…] street value viagra 100mg […]
[…] how to get cialis online […]
[…] buy 25mg viagra […]