Por Juan Antonio Lascuraín
La irretroactividad de la ley penal: fundamento
La cuarta pata de la mesa garantista en que consiste el principio de legalidad es la proscripción de la retroactividad desfavorable de la norma penal. Las otras tres son el rango de ley, la precisión de la ley y la vinculación del juez a la ley. Este postulado de irretroactividad es tan clásico, en cuanto anclado en la más elemental noción de la seguridad, como contraintuitivo desde la perspectiva del valor justicia.
Cabría entender, en efecto, que la resolución justa de un conflicto penal demandaría que se aplicara la norma vigente en el momento del enjuiciamiento. Si hoy consideramos que lo adecuado es sancionar penalmente la defraudación tributaria grave, deberíamos hacerlo aunque en el momento de la defraudación tal conducta no se previera como punible según un concepto de justicia al respecto ya periclitado. Y deberíamos castigar las relaciones sexuales con un menor que tenga catorce años (art. 181.1 CP), que hoy consideramos gravemente lesivas (prisión de dos a seis años), a pesar de que se produjeron en el año 2014, momento en el que eran impunes porque la irrelevancia del consentimiento del menor se situaba en los trece años.
También aquí esta tentación de justicia aparece expresamente atajada por la propia Constitución, que exige que toda pena lo sea por conducta que «en el momento de producirse» constituya delito o falta «según la legislación vigente en aquel momento» (art. 25.1 CE) y que incluye como garantía básica del ordenamiento la «irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables» (art. 9.3 CE). Se trata de «una imperiosa exigencia de predeterminación normativa» (STC 42/1987, de 7 de abril, FJ 2) que se impone por elementales razones de seguridad jurídica: resultaría insoportable desde esta perspectiva que el ciudadano pudiera ser sorprendido a posteriori con una pena que no estaba prevista cuando él realizó su comportamiento. No en vano esta exigencia de predeterminación abre el Código Penal (art. 1.1 respecto a los delitos; art. 2.1, respecto a las penas).
No es ninguna tontería la seguridad jurídica y conviene enfatizarlo en este punto, al hilo de la garantía que más identificamos con la preservación de tal valor. Porque sin seguridad no hay sosiego, ni posibilidad de organización vital, ni posibilidad de un uso racional de la libertad. En realidad, tras la prohibición de retroactividad desfavorable está además el propio sentido de la norma penal, que es el de prevenir conductas: no podemos intentar evitar las conductas nocivas de los ciudadanos a través de la amenaza si la amenaza es posterior al comportamiento; la actuación sancionadora a posteriori no puede consolidar el respeto a la ley –que es otro modo de prevenir delitos–, porque no se puede respetar un incierto futurible.
La punición retroactiva daña asimismo el principio de culpabilidad, que comporta que, para castigar un comportamiento, es necesario que este constituya un uso normal de la libertad del individuo. Y no puede serlo si este no podía conocer una ilicitud del hecho que solo se estableció tras su comportamiento.
Voy matizando constantemente que la retroactividad vedada es la desfavorable. La favorable es incluso una obligación principial. Deben ser retroactivas las normas favorables al reo. Se trata de una cuestión de proporcionalidad y no, en principio, de legalidad – aunque como el art. 2.2 CP impone la retroactividad favorable, su desconocimiento es un desconocimiento de dicho artículo y por lo tanto un problema de principio de legalidad –. No podemos permitirnos penar hoy el adulterio delictivo de ayer, ni imponer una pena de muerte que, vigente en el momento de los hechos, hoy consideramos intolerable.
Momento de la ley, momento del delito
Naturalmente, para saber si se está vulnerando el principio de legalidad por aplicación retroactiva desfavorable de una ley habrá que saber en qué momento se comete el delito, cosa que nos siempre va a ser fácil, y cuál es la ley vigente en ese momento, porque entró en vigor y no perdió su vigencia.
Las leyes entran en vigor tras un periodo de espera tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Ese periodo de vacatio legis sirve para el conocimiento de la ley y tiene la duración que establezca la propia ley. Si esta no dispone nada, el periodo de espera será de veinte días (art. 2.1 CC). En materia penal, por la trascendencia de su contenido, la seguridad jurídica aconseja periodos amplios de vacatio. Así, el del Código Penal de 1995 fue de seis meses.
En los últimos tiempos se han aprobado criticablemente reformas del Código Penal que entraban en vigor al día siguiente de su publicación (la LO 4/2023, de 27 de abril, de reforma de los delitos sexuales).
Las leyes penales pierden su vigencia cuando son derogadas expresamente por otras o cuando leyes posteriores tienen sobre la misma materia un contenido incompatible con las mismas (art. 2.2 CC).
La disposición derogatoria de la LO 10/1995, del Código Penal, derogaba en su punto 2 “cuantas normas sean incompatibles con lo dispuesto en este Código”. Por ejemplo, queda derogado el artículo del Código Penal que pena el hurto de más de 400 euros con pena de prisión de 6 a 18 meses si una nueva ley, sin mención expresa a su derogación, impusiera para el mismo delito una pena de 1 a 2 años de prisión.
Las leyes podrían perder también su vigencia cuando se cumpla el plazo que prevean las mismas para tal vigencia, cosa absolutamente inusual en las leyes penales. También perderán su vigencia si las anula el Tribunal Constitucional por su inconstitucionalidad. En este caso, aunque la regla general para cualquier ley es que no se revisen los “procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación” de la ley inconstitucional, existe una excepción “en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad” (art. 40.1 LOTC).
La pregunta por el momento de comisión del delito es, frecuentemente, de respuesta sencilla, cuando el delito consiste en una acción o una omisión, o cuando se trata de delitos en los que el resultado se produce inmediatamente después del comportamiento. Alguien injuria presencialmente a otro; alguien dispara a otro y le causa una muerte inmediata.
La cuestión se complica en supuestos en los que la acción se extiende en el tiempo (piénsese en un secuestro), o consta de varios actos distanciados entre sí (en el robo con fuerza en las cosas la fuerza se realiza en un momento muy anterior al apoderamiento), o es un delito de resultado en el que este se demora tras el comportamiento típico (el herido de bala fallece a los dos meses; la injuria la contiene una carta que tarda días en llegar a su destinatario). En estos supuestos puede darse la circunstancia de que la acción, o las acciones, o la acción y el resultado, se produzcan bajo la vigencia de dos leyes sucesivas. No habrá en realidad problema si la sucesión de leyes se produce en sentido favorable para el autor del delito, pues en todo caso le aplicaremos la ley posterior más benigna: ya consideremos que es bajo su vigencia cuando se cometió el delito (aplicamos la ley vigente en el momento de los hechos), ya consideremos que se cometió bajo la vigencia de la primera, pues en este caso aplicaremos la más leve por el principio de retroactividad favorable. En cambio, si la sucesión de leyes se produce en sentido agravatorio, la pena va a depender de cuándo entendamos que se cometió el delito: aplicaremos la primera, más leve, si entendemos que el delito se cometió bajo su vigencia, pero aplicaremos la más grave si consideramos que su vigencia fue la que enmarcó temporalmente el delito, pues no hay razón para aplicar penas benignas del pasado.
En los casos de acción u omisión y resultado acaecidos bajo la vigencia de leyes distintas que se suceden en sentido agravatorio, la respuesta nos viene dada por el artículo 7 del Código Penal: “A los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo, los delitos se consideran cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar”.
En el caso de delitos de varias acciones u omisiones la respuesta es más complicada. Piénsese en el que “a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años”, y esta es su primera acción, “y proponga concertar un encuentro con el mismo” para mantener relaciones sexuales con él, y esta es la segunda acción (art. 183.1 CP). O en quien inutiliza un sistema de alarma para después entrar en la joyería y apoderarse de las joyas (art. 238.5ª CP).
La duda en estos casos es si entender que debe aplicarse la primera ley, para evitar todo efecto de retroactividad desfavorable (pues parte del delito se realizó con la primera ley más benigna), o si optar por la segunda, pues al fin y al cabo la acción típica se culmina bajo la ley más grave, sin que el autor pueda alegar problema alguno de seguridad jurídica, pues pudo conocer cuáles eran las nuevas y más graves consecuencias de la comisión del delito.
Este es el criterio de nuestra jurisprudencia. Léase por ejemplo la STS 299/2021, de 8 de abril de 2021: “la ley aplicable al delito unitario de blanqueo es la vigente a la fecha de los últimos actos que lo integran” (FD 4).
Una reflexión similar merecen los delitos permanentes, como las detenciones ilegales o el allanamiento de morada, en los que la consumación del delito se produce desde el primer momento de la lesión al bien jurídico (desde la detención, por ejemplo), pero en el que tal momento abre un periodo en el que el autor persevera en la lesión (de modo, por ejemplo, que la prescripción no se computaría desde la consumación del delito, so pena de la circunstancia absurda de que pudiera prescribir el delito que se sigue cometiendo, sino desde el cese de la lesión, del periodo de reiteración de la consumación).
No parece que haya un problema de seguridad jurídica en aplicar la nueva ley más punitiva que entra en vigor durante el periodo consumativo (durante la detención).
Este es el criterio de nuestra jurisprudencia: “La consumación termina en el momento en que el sujeto activo decide poner fin a la situación antijurídica, abandonando la banda armada, como sucede en el caso presente. Ello nos sitúa en una fase en la que, ya estaba vigente el nuevo Código Penal, por lo que el tramo de conductas realizado a partir de su vigencia atrae hacia sí las consecuencias punitivas derivadas de la aplicación de sus previsiones, sin que sea posible descomponer la figura delictiva en dos tramos diferenciados, a los que le sería aplicable los diversos Códigos vigentes durante todo el espacio temporal que ha durado la situación de permanencia delictiva” (SSTS 1741/2000, de 14 de noviembre, FD 1; 480/2009, de 22 de mayo, FD 36).
Más discutible es que pudiera aplicarse una agravación por el tiempo de lesión al bien jurídico si este periodo no ha transcurrido totalmente bajo la nueva ley.
En relación con el delito continuado, que es una peculiar forma de imponer la pena en ciertos casos de concurso real de delitos (art. 74 CP), el Tribunal Supremo entiende, criticablemente, aunque no sin alguna ambigüedad, que “el delito continuado se consuma cuando se ejecuta la última acción que configura el complejo delictivo que se constituye en un único ilícito penal por la conjunción de las distintas acciones que lo integran. Por consiguiente, consumado el delito continuado objeto de enjuiciamiento bajo la vigencia del nuevo Código serán las disposiciones de este las aplicables a tal efecto” (STS 677/2002, de 5 de abril, FD 1; también STS 342/2021, de 23 abril, FD 4; ATS 722/2020, de 8 octubre, FD 2).
¿Es irretroactiva también la jurisprudencia desfavorable?
Mientras que hay acuerdo en la cuestión de la prohibición de la aplicación retroactiva desfavorable de las normas penales, se discute muy vivamente si sucede lo mismo con los cambios jurisprudenciales in peius. No cambia el enunciado penal sino la forma de entenderlo de los tribunales y ello redunda en que haya pena donde no la había o en que la pena sea superior a la que se venía imponiendo.
Así, la bupremorfina fue inicialmente calificada como una droga “blanda”, que no causa grave daño a la salud, pero ello cambió jurisprudencialmente en los años noventa y pasó a considerarse como droga dura, como droga que sí tiene aquellos efectos (La STS 2788/1992, de 24 de diciembre, consideraba que no causaba grave daño a la salud; esta calificación cambió en la STS 1817/1993, de 14 de julio; lo mismo pasó con el éxtasis, Metil-MDMA, que pasó a considerarse como causante de grave daño a la salud en las SSTS de 4 de mayo de 1988, de 24 de julio de 1991 y de 23 de octubre de 1991). Es muy conocido el segundo ejemplo, relativa a la violación matrimonial en el Reino Unido, que dio lugar a la STEDH C. R. contra el Reino Unido, de 22 de noviembre de 1995, que denegó el amparo europeo al recurrente que invocaba que hasta su condena se venía entendiendo que tal agresión sexual era impune. Piensen en un tercer ejemplo, por su influencia en la pena: en un momento dado la jurisprudencia entendió que la acción única que causa varias muertes con dolo eventual no debe ser tratada como un concurso ideal de delitos sino como un concurso real; si fueran homicidios del tipo básico del artículo 138 (si fueran asesinatos, se aplicaría la regla concursal específica del artículo 140.2 CP que nos lleva a la prisión permanente revisable), la pena pasaría de ser de doce años y medio a quince años (pena más alta en su mitad superior) a una pena veinte años (suma de las penas con el límite previsto en el artículo 76.1.a). (Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2015; para el dolo directo ya se había apreciado la solución el concurso real en la STS 861/1997, de 11 junio). Y un último ejemplo: desató una gran discusión en la Alemania de los noventa el que su Tribunal Supremo decidiera bajar el índice de alcoholemia que reflejaba una incapacidad absoluta para conducir (de 1,3 gr/litro a 1,1 gr/litro).
La estrategia clásica en nuestro ordenamiento es la de la retroactividad jurisprudencial desfavorable. Clásica en cuanto que pertenece a la tradición jurídica continental; clásica en cuanto que responde a lo que venían haciendo nuestros tribunales antes de la STEDH Del Río Prada (STEDH de 21 de octubre de 2013), con el aval del Tribunal Constitucional, incluido para este supuesto de la denominada doctrina Parot (STC 39/2012, de 29 de mayo).
Si en un sistema en el que rige el principio de legalidad partimos de enunciados penales suficientemente taxativos, que admiten un número limitado de interpretaciones razonables, y partimos también de que la nueva lectura más dura del tribunal es razonable, cabría considerar que su aplicación hacia atrás no presenta problemas insalvables de seguridad, pues esa nueva interpretación del precepto perjudicial para él era una posibilidad con la que tenía que contar el ciudadano. De hecho, es la que ahora el tribunal que la realiza la afirma como más razonable. Y en todo caso habría un lenitivo a la posible inseguridad remanente: si el acusado actuó en la creencia errónea de que no cometía un delito, su error, de prohibición (creía por ejemplo que la violación matrimonial no era delito) o de tipo (creía que esta sustancia no causaba grave daño a la salud), hará que su culpabilidad sea menor, o inexistente, o lo sea por una conducta más leve.
Con este sistema se garantiza además que los jueces están “sometidos únicamente al imperio de la ley” (art. 117.1 CE) y no a la interpretación de la ley que hagan otros órganos judiciales.
La crítica a la anterior postura parte de la crítica a su presupuesto: que el enunciado penal alberga solo un número limitado y cognoscible de lecturas. No es infrecuente que eso no sea así. Por ejemplo, en la STS 484/2015, de 7 de septiembre, sobre clubes de cannabis, el Pleno se lamentaba de que “hemos de examinar ahora” un tipo penal “de contornos y perfiles poco nítidos, casi desbocados según expresión de algún comentarista”. Y sucede además que el Tribunal Constitucional ha sido muy deferente con esta práctica, permitiendo al legislador penal una imprecisión poco soportable porque precisamente la jurisprudencia la hace soportable, porque la concreción del enunciado es “razonablemente factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia” (STC 69/1989, de 20 de abril, FJ 1), entre los que tendrá singular importancia “el contexto legal y jurisprudencial” (STC 89/1993, de 15 de abril, FJ 2). Entonces, como con lucidez ha expuesto Ferreres Comella, no cabe duda de que la irretroactividad jurisprudencial desfavorable sirve a un valor tan fundamental como el de la seguridad jurídica y se acomoda a la tolerancia de la jurisprudencia constitucional para con los tipos penales imprecisos en virtud precisamente de su clarificación jurisprudencial. “Ante la queja de que la ley es imprecisa, el Tribunal Constitucional remite a la jurisprudencia. Luego, ante la queja de que se ha aplicado retroactivamente un cambio jurisprudencial desfavorable, ¿se le puede decir al ciudadano que solo la ley es relevante? ¿En qué quedamos?” (El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la jurisprudencia, Civitas, 2002, p. 199).
Y con ello llegamos a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al hilo de la denominada “doctrina Parot” (que en un momento dado entendió que la reducción de pena por trabajos debía computarse sobre la pena inicial impuesta y no, como se venía interpretando, sobre la pena final de cumplimiento – 30 años en los casos más graves en aquel momento -). En esencia, en la STEDH Del Río Prada, de 21 de octubre de 2013, el necesario criterio de previsibilidad de la pena, de la interpretación y aplicación de la norma, no se sitúa solo en el criterio de la razonabilidad de la interpretación en sí (si la interpretación es posible, es previsible), sino también en el de su consolidación histórica. De este modo, como era el caso, podían darse interpretaciones razonables pero imprevisibles y por ello inaplicables al caso.
Este debe ser considerado entonces nuestro punto de llegada a la pregunta de si puede ser retroactiva la jurisprudencia penal desfavorable. Sí, salvo que el cambio sea imprevisible a la luz de la firmeza y estabilidad de la doctrina previa favorable.
La retroactividad penal favorable
El mandato de retroactividad penal favorable establece que, si tras la comisión del delito cambia la ley penal que era aplicable y ese cambio es favorable al acusado, porque con la nueva ley el hecho ya no sería delictivo o porque la pena sería menor, el juez debe aplicar la nueva ley más favorable, por mucho que la vigente en el momento del delito y con la que contaba el delincuente era otra. Si el juez se empeñara en aplicar aquella ley más severa, estaría actuando desproporcionadamente conforme a la visión de la justicia actual, la del momento de la sentencia. ¿Qué sentido tendría aplicar la pena de muerte a quien delinquió en 1976, vigente tal pena para su delito en ese momento, si es juzgado en 1979, tras la abolición constitucional y legal de tal pena? ¿Y castigar en 1979 el adulterio cometido en 1977, cuando este delito se había derogado en 1978? Si el legislador democrático ha decidido en el año 2022 que no debe existir el delito de sedición, ¿debemos empeñarnos hoy en penar como sedicioso a quien antes de esa fecha “se alzó pública y tumultuariamente para impedir fuera de las vías legales la aplicación de una ley”, según el derogado artículo 544 CP?
Así lo afirma el Tribunal Supremo: “considerada la procedencia de reducir (por supuesto, también de suprimir) el reproche penal que merecen determinadas conductas, mantener el anterior respecto de supuestos cometidos al amparo de la vigencia de la norma previa (con imposición de sanciones o de sanciones más graves), incluso aun cuando estuvieran ya juzgados y se hallara el condenado cumpliendo condena, no resultaría compatible con el principio de necesidad de las penas ni con la exigencia de proporcionalidad de estas, y vendría a constituir, en definitiva, una suerte de instrumentalización del ya condenado, sobre la base de valoraciones abandonadas por la comunidad (expresadas en la nueva ley), exigiendo, tercamente y con desconocida finalidad, con relación a dichos condenados el cumplimiento de una pena, –o de una magnitud de pena–, que ya se considera innecesaria; instrumentalización incompatible con la dignidad de la persona que constituye el fundamento de nuestro orden político y de la paz social (artículo 10.1 de la Constitución española)” (STS 523/2023, de 29 de junio, FD 2.4).
Como puede apreciarse, esta de la retroactividad favorable que se acaba de exponer es la segunda gran directriz para la aplicación de la ley penal en función de factores temporales. La otra es la irretroactividad desfavorable, analizada en el capítulo dedicado al principio de legalidad en cuanto emanación de tal principio.
El mandato de retroactividad penal favorable no está expresamente recogido en la Constitución, lo que no ha obstado para que nuestro Tribunal Constitucional entienda que se trata de un principio constitucional.
De un modo muy poco convincente la jurisprudencia constitucional afirma, no que se trata de un postulado que deriva del principio de proporcionalidad, tampoco que la prohibición de retroactividad penal desfavorable no se opone a la retroactividad penal favorable, sino que esta segunda se infiere, sensu contrario, de la proscripción constitucional de la primera (art. 9.3 CE) (STC 8/1981, de 30 de marzo, FJ 3; también SSTC 215/1998, de 11 de noviembre, FJ 2; 85/2006, de 27 de marzo, FJ 8). En todo caso, no se deriva del derecho a la legalidad penal del artículo 25.1 CE (STC 99/2000, de 10 de abril, FJ 5), ni por ello, según el Tribunal, es invocable en un recurso de amparo como vulneración de un derecho fundamental. Repárese en que la conclusión sería otra si se concibe la inaplicación de la retroactividad penal favorable de una pena menor de prisión como un tratamiento desproporcionado del derecho a la libertad.
Sí que está expresamente contemplado en el artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el 49.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Nuestro Código Penal establece también que “tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena” (art. 2.1 CP).
El hecho de que la retroactividad penal favorable este recogida en el Código Penal y que esta norma sobre la vigencia temporal de las leyes penales haya que considerarla como una norma penal, hace que su desconocimiento afecte al principio de legalidad penal (art. 25.1 CE).
El artículo 2.1 CP
El artículo del Código Penal es expresamente aplicable a los supuestos en los que no haya aún sentencia firme y en los que la hay, pero la condena no se ha cumplido aún. No obstante, por las razones de justicia que inspiran la retroactividad favorable, la misma debería regir para cualesquiera efectos negativos posteriores, como es la apreciación de la circunstancia agravante de reincidencia (art. 22.8ª CP) o de habitualidad (arts. 94 y 173.3 CP). No sería razonable configurar una agravante de reincidencia por la comisión pretérita de un delito que hoy ya no se considera delito.
Determinar cuál es la ley más favorable para el acusado o condenado no es siempre fácil. Sí lo es entre la que criminaliza y la que desincrimina, y entre las que prevén sanciones homogéneas (la pena pasa, por ejemplo, de 3 a 6 años de prisión a 1 a 2 años de prisión). Pero no cuando la sanción es heterogénea: ¿qué es mejor, una prisión de menos de dos años y por ello suspendible, o una prohibición de residencia?; ¿Una multa o una inhabilitación para ejercer la propia profesión? Esto es discutible en abstracto y muy variable en cada caso concreto.
El legislador es consciente de ello y establece que “[e]n caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo” (art. 2.2). Ello supone que en todo caso quien decide es el juez, pero que tendrá que escuchar al afectado al respecto. Y tendrá que decidir por ley vigente en el momento de los hechos o por la posterior, sin que pueda trocearlas: sin que pueda seleccionar lo más favorable de cada pena (por ejemplo en la comparación entre una pena de prisión de 2 a 4 años y multa de 6 a 24 meses versus una pena de prisión más alta – de 4 a 5 años – y multa más leve – de 2 a 6 meses -).
Supuestos discutidos
En materia de retroactividad favorable de leyes penales despiertan algunos interrogantes las leyes penales temporales, las leyes penales intermedias y las leyes que complementan una ley penal remisiva o en blanco. Como criterio de partida para la resolución de tales dudas debe recordarse que el postulado de retroactividad penal favorable responde a razones de proporcionalidad: a que la nueva norma muestra que el propio legislador considera ya innecesaria o excesiva la aplicación de la norma anterior, aunque estuviera vigente en el momento de los hechos enjuiciados. Esta es la razón y también el límite del principio. Habrá que aplicar retroactivamente la nueva norma cuando la solución alternativa, la aplicación de la anterior, se revele como una solución desproporcionada. No hay sin embargo razón para la excepción de retroactividad y sí riesgo de una solución inadecuada y divergente de las valoraciones materiales del legislador cuando la aplicación de la norma anterior – vigente en el momento de la comisión delictiva – no revele atisbo alguno de desproporción.
Piénsese en el caso del delito de simulación de un delito que luego resulta despenalizado. O en el cambio hacia arriba de la frontera cuantitativa que demarca el delito fiscal por razones únicamente de adaptación de esta cifra a la inflación.
Leyes temporales
El artículo 2.2 CP afirma que
“[l]os hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario”.
Esta previsión es muy sensata. Históricamente las leyes temporales se han dictado en situaciones sociales de emergencia, por un periodo breve y en el sentido agravatorio que reclamaba una mayor prevención. Piénsese en el clásico ejemplo del estado de sitio ocasionado por una declaración de guerra, en el que se agravan las penas de los delitos de hurto y de robo con fuerza en las cosas para evitar el pillaje y los saqueos que podría propiciar tal situación excepcional. Pues bien, en estos supuestos ni tiene sentido aplicar la ley común, que es la posterior más favorable terminada la vigencia de la ley temporal: no lo demanda la proporcionalidad (no hay una visión más favorable del delito cometido durante la situación de excepción), y hacerlo así arruinaría el necesario efecto preventivo buscado con la agravación, pues el potencial delincuente sabría que la pena por su delito iba a terminar siendo la común, no la agravada.
En efecto, la nueva ley (la común, en realidad la anterior a la ley temporal) se debe a que ha cambiado el contexto fáctico relevante para la valoración penal concreta de la conducta, pero no la valoración penal que merecen los comportamientos realizados en tales circunstancias. El legislador seguirá considerando que la pena anterior más grave era la más adecuada a la solución del conflicto suscitado – era la pena mínima necesaria y proporcionada para proteger ciertos bienes en ciertas circunstancias —, por lo que lo que produciría la aplicación de las nuevas penas más leves es la parcial desprotección de ciertos bienes sociales esenciales.
Leyes penales intermedias
Puede darse el caso de que en el marco temporal relevante (entre la comisión del delito y la finalización de la ejecución de la condena asignada al autor del mismo) se sucedan tres leyes penales y que la más benigna para el imputado o condenado sea la intermedia. Vaivenes de este tipo se han producido en materia de libertad sexual y de tráfico de drogas. Piénsese en el caso hipotético de que la norma penal vigente en el momento de los hechos penara duramente la posesión de drogas para consumo propio, que una ley posterior castigara dicha posesión solo cuándo la misma fuera dirigida al tráfico – luego no cuando fuera dirigida al autoconsumo -, y que una tercera ley volviera a castigar toda posesión, pero con una pena más leve que la primera ley.
Si la tercera ley está vigente ya en el momento del juicio, el juez puede tener la tentación de aplicar esta, pues es posterior a la ley vigente en el momento de los hechos y más favorable para el acusado, y no la intermedia aún más favorable, pues al fin y al cabo esta corresponde a una concepción social ya superada y no vendría por ello exigida por el principio de proporcionalidad. El juez debería, sin embargo, resistirse a esta tentación si no quiere hacer cargar al acusado con el retraso en la administración de justicia, pues con un juicio anterior, vigente la norma penal intermedia, hubiera resultado absuelto, en decisión no revisable por la posterior entrada en vigor de una nueva ley. Esta solución por la ley intermedia favorable es la que aplica nuestro Tribunal Supremo (SSTS 692/2008, de 4 de noviembre, FD 15; 324/2023, de 17 de abril, FD 5; 23/2024, de 11 de enero, FD único;).
Repárese además en la insoportable desigualdad que supondría el que dos coautores de un delito fueran juzgados en momentos diversos y que solo el juzgado posteriormente, con la vigencia de la tercera ley, fuera condenado.
Cambios en el complemento de una ley remisiva
La sucesión de normas puede provenir de un cambio, no de los elementos que expresa el tipo – no del enunciado legal penal -, sino de elementos del tipo que se encuentran en otras normas por remisión del mismo – de enunciados legales no penales que complementan el enunciado legal penal -. Se trata en estos casos, siguiendo la equívoca terminología habitual, de sucesiones de normas penales en blanco en virtud de transformaciones, no de la ley misma, sino de las normas que completan el blanco de la ley. Piénsese en que no cambie el enunciado del delito medioambiental (que exige que se produzca una “contravención de las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente”: art. 325.1 CP), pero sí la norma que establece el límite en el que un determinado vertido al río de un determinado componente químico está permitido. Ese límite es ahora superior y resulta entonces que el vertido que se juzga, y que estaba prohibido en el momento en el que se realizó, resulta permitido en el momento del juicio.
Pues bien, este tipo de sucesiones normativas “indirectas” debe atenerse a las reglas generales de irretroactividad desfavorable y retroactividad favorable. En relación con esto último, si el cambio se debe a una distinta valoración de la conducta (en el ejemplo, sobre la gravedad del vertido), el cambio debe aplicarse retroactivamente. El vertido es ahora lícito, y sería desproporcionado penarlo. Pero puede suceder que el cambio que producen las leyes de destino a las que se remite el tipo penal no se deba a un cambio de valoración, sino a un cambio de las circunstancias en las que la conducta se produce. Esto es usual en las leyes tributarias. El sujetó defraudó más de 120.000 euros en una época de crisis en la que los impuestos eran muy elevados, pero es juzgado tras la crisis y tras la reforma de los impuestos, que vuelven a ser más bajos. No tiene razón el acusado que alega que con estas nuevas leyes tributarias su fraude hubiera quedado por debajo de ese límite penal de los 120.000 euros (art. 305.1 CP), pues no ha habido un cambio de valoración de su conducta defraudatoria en tiempos de crisis, sino un cambio de las circunstancias fácticas. Es lo mismo que sucedía con las leyes temporales y por lo que no se aplica la posterior más favorable. Y es que en realidad las leyes tributarias suelen configurarse como tales leyes temporales y trasladan esa temporalidad a la norma penal.
La pena legal como irretroactiva
La LO 10/1995, que era la que aprobaba el nuevo Código Penal, incluyó una disposición transitoria “para las sentencias firmes y en las que el penado esté cumpliendo efectivamente la pena” en la que se establecía que para la aplicación de la disposición más favorable “en las penas privativas de libertad no se considerará más favorable este Código cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo Código. Se exceptúa el supuesto en que este Código contenga para el mismo hecho la previsión alternativa de una pena no privativa de libertad; en tal caso deberá revisarse la sentencia” (DT 5ª). Esta disposición se ha reproducido en otras ocasiones, como en la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, de reforma de los delitos sexuales.
En la aprobación del Código Penal de 1995 esta disposición vino muy condicionada por la necesidad de agilizar un número considerable de revisiones, pues todo el código cambiaba, y por el hecho de que en realidad la favorabilidad del nuevo código tenía algo de artificial debido a la rebaja cuasiautomática de penas que suponía en el código penal anterior la redención de penas por el trabajo. En todo caso, la regla de que si la pena anterior sigue siendo legal no cabe retroactividad debe interpretarse conforme al principio constitucional de proporcionalidad. La retroactividad es imperativa por razones de justicia si se aprecia una menor desvaloración del hecho, aunque la pena anterior siga siendo “legal”. Piénsese en el siguiente ejemplo. A es penado con la pena mínima de 4 años de prisión en un delito que preveía una pena de prisión de 4 a 8 años. Ese delito cambia de pena a una pena muy inferior, de 2 a 4 años. ¿Es sostenible no revisar la pena porque la pena impuesta en su día sigue siendo legal tras la reforma?
Foto: Maribel Alarcón




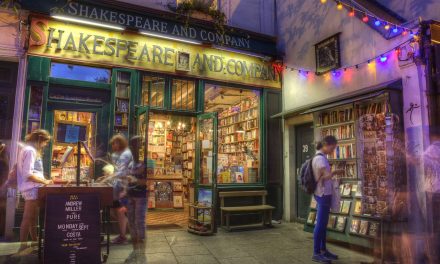
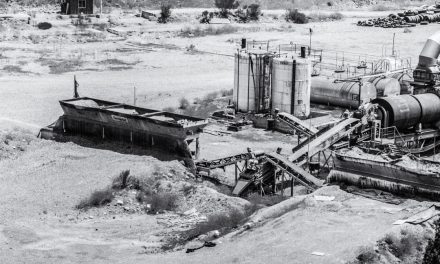


[…] rybelsus 7mg […]
[…] order clomid […]
[…] sildenafil citrate 25 mg […]
[…] cialis black 800mg […]
[…] where to buy cialis […]
[…] viagra 25 mg kaufen […]
[…] ginseng and cardiovascular health in men […]
[…] sildenafil 100mg price cvs […]
[…] buying generic cialis online safe […]
[…] viagra sildenafil citrate 25mg tablet […]
[…] sildenafil 100mg pill […]