Por Vicente Guilarte*
Resulta oportuna una breve recapitulación objetiva del sentido con el que se están pronunciando nuestras Audiencias a propósito del IRPH tras la STJUE de 3 de marzo de 2020. Lo creo así pues desde ciertos sectores, a menudo –que no siempre— interesadamente, se está emitiendo una información sesgada de estos acaeceres que sin duda genera expectativas inciertas y manipulables. Nada que ver con la deseable transparencia. En todo caso me detendré algo más en un punto –la información sobre la evolución del índice los dos años anteriores a la concertación del préstamo—que, a mi juicio, es la que puede plantear alguna duda tal y como evidencian las Sentencias que paso a comentar.
A efectos meramente expositivos pueden destacarse distintos niveles claudicatorios en la solución del tema de la virtualidad del índice IRPH Cajas que van desde la confirmación plena de su validez (0), a la declaración de su falta de transparencia considerando, sin embargo, la validez de la cláusula por no estimarla abusiva (1); a su nulidad por falta de trasparencia/abusividad con el resultado de tener que integrarse con el indice IRPH Entidades (2); a su nulidad por falta de trasparencia/abusividad con el resultado de integrarse con el Euribor (3) y finalmente a su nulidad por falta de trasparencia/abusividad con el resultado de no ser posible integración alguna y, por lo tanto, suprimirse el cobro de intereses remuneratorios (4).
Aplicando tal baremación analizaré las cinco Sentencias de Audiencias de las que al día de hoy tengo noticia. El resultado final irá de 0 a 20: al primero correspondería la plena validez del índice y al número máximo su nulidad con el efecto más drástico apuntado de ablación de interés remuneratorio alguno. Obviamente de existir más Sentencias de nuestras Salas, que quizás ya existan pero las desconozco, pudiera
procederse a la misma baremación.
1ª).- La Sentencia de 24 de abril de la Sección 15 de la Audiencia de Barcelona: tal Sentencia, que ha marcado un precedente muy ilustrativo, aparece diáfanamente descrita y ampliamente justificada en la anterior entrada efectuada por el Magistrado Rodríguez Vega: es de agradecer el esfuerzo técnico de la Sala y el abandono de la exégesis vulgar y populista del derecho civil. Me limitaré a destacar, por su relevancia para optar entre las niveles 0 y 1, el FUNDAMENTO DE DERECHO SEXTO, apartados 6 a 9, donde con nitidez diluye el déficit de transparencia derivado de no figurar en el folleto explicativo el comportamiento del Indice los dos años anteriores que, sin embargo, va a resultar decisivo tanto para la Audiencia de Alicante como para la de Tarragona a los efectos de transitar, desescalar diríamos hoy, desde el inicial nivel a los siguientes.
El Fallo de esta Sentencia encaja en el descrito como nivel 0.
2ª).- La Sentencia de 23 de abril de la Sección 5ª de la Audiencia de Sevilla: coincide en su solución con la SAP de Barcelona mereciendo subrayar, como dato fáctico significativo, que la opción inicial por el IRPH era revisable por el consumidor que cada cinco años podía optar por el IRPH sin diferencial o por el Euribor con un diferencial de 1 punto. Facultad que no utilizó. Esencialmente sigue los postulados de la STS de 14 de septiembre de 2017 para concluir la transparencia de la cláusula pues la intervención de la Administración garantiza su transparencia (mas precisamente sería su falta de abusividad). Es interesante subrayar que se planteó por el consumidor un eventual error en su consentimiento que es rechazado en el FUNDAMENTO DE DERECHO SEPTIMO de la Sentencia. Lo destaco pues es cuestión a la que a mi juicio debiera reconducirse el análisis de la posible claudicación del contrato cuando afecte a sus obligaciones esenciales y a la ecuación precio/servicio abandonando el vidrioso terreno anulatorio de la transparencia material. Valoración anulatoria alternativa analizada en anteriores entradas que admite una evidente ductilidad tanto en orden a legitimación, como a la prescripción y sobre todo integración de lo anulado, ingobernables con la aplicación de la idea de trasparencia material tal y como singularmente se está revelando ante la necesidad de integrar aquello sobre lo que teóricamente no se consintió con quiebra frontal del aireado principio de efectividad. Para la Audiencia de Sevilla no hay dudas que merezcan la exoneración de costas al consumidor apelante al que se le imponen, quizás excesivamente. El Fallo de la Sentencia encaja de nuevo en el descrito como nivel 0.
3ª).- La Sentencia de 11 de mayo de la Sección Tercera de la Audiencia de Granada: junto con otros temas de interés resueltos previamente es relevante su FUNDAMENTO DE DERECHO TERCERO donde se destaca el carácter de índice oficial del IRPH para, con remisión a la STS de 14 de septiembre de 2017, insistir en que “el control del equilibrio entre obligaciones y derechos viene garantizado por la intervención de la Administración Pública”. Adicionalmente, en línea con la SAP de Barcelona, destaca que “con estos medios públicos de acceso al desenvolvimiento pasado del referente, la falta de indicación sobre su evolución en los dos últimos naturales, establecida en la OM 5 de mayo de 1994, no exigible para todos los préstamos, sin ser de aplicación a los de más de 25.000.000 de pesetas o 150.253 euros, y desparecida tras la entrada en vigor de la OM de 28 de octubre de 2011, sin ser requerida tampoco en el artículo 14 de la Ley 5/2019, no puede entenderse determinante, en el contexto de la información precontractual que debía suministrarse al celebrarse el contrato, para establecer la falta de transparencia”. Y de nuevo, adecuadamente, se indica en el FUNDAMENTO DE DERECHO QUINTO que “La falta de transparencia, en todo caso, no determina sin más su abusividad, tal y como hemos establecido en diferentes ocasiones al enjuiciar esta cuestión…”. Al menos exonera al consumidor de la imposición de costas. El Fallo de la Sentencia se incardina también en el descrito como nivel 0.
4ª).- La Sentencia de 30 de abril de 2020 de la Sección Octava de la Audiencia de Alicante: como primera cuestión a poner de relieve diremos que la actora solicitaba como consecuencia de la nulidad de la cláusula el que no existiera interés remuneratorio (nivel anulatorio 4) o, subsidiariamente, que se aplicara el Euribor (nivel 3). La Sentencia, argumentalmente modélica en su iter expositivo, reflexiona sobre los hipotéticos vicios de la cláusula y, en primer lugar, analiza el control de incorporación que estima superado para adentrarse –FUNDAMENTO DE DERECHO CUARTO– en el problema mas vidrioso de la trasparencia material. En este punto parte de un examen certero de la naturaleza y consecuencias del concepto de consumidor que conforme al TJUE debe entenderse sirve como parámetro valorativo de su capacidad de consentir: “el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz”. Perfil al que, sin duda, hemos de atender superando el viejo entendimiento de la axiomática y tolerada incuria del consumidor para consentir que llegó a límites inaceptables por ejemplo en materia de cláusulas suelo donde profesionales de prestigio se revelaban en sede jurisdiccional próximos a la idiocia. Posteriormente expresa la idea del TJUE, contenida en el apartado 54 de la Sentencia de 3 de marzo de 2020, en orden a la obligación reglamentaria de informar a los consumidores sobre la evolución del IRPH en los dos años anteriores, que va a
considerar incumplido por la entidad de crédito –como sin duda acaecía—con la consecuencia de concluir que, conforme a la doctrina del TJUE, debe predicarse la falta de trasparencia material de la cláusula en cuestión. Recordemos que, literalmente, el Anexo I de la OM de 5 de mayo de 1994 indicaba como información a incluir en el folleto:”Indice o tipo de referencia, en préstamos a interés variable (identificación del
índice o tipo, especificando si se trata o no de un índice de referencia oficial; último valor disponible y evolución durante, al menos, los dos últimos años naturales)”. Ello no obstante, coherentemente, abre la posibilidad de llevar a cabo el juicio de abusividad rechazando justificadamente en el FUNDAMENTO DE DERECHO SEXTO que lo sea con cita de abundante jurisprudencia tanto del TJUE como del TS: a mi juicio lo hace con razonamientos inapelables a los que me remito. Es por ello oportuna una breve reflexión sobre el alcance claudicatorio del incumplimiento de la obligación de informar la evolución del IRPH en los dos años anteriores a la firma del contrato donde, quizás en contra de lo tibiamente esbozado por el TJUE, entiendo sin embargo más adecuada la tesis sostenida por la AP de Barcelona seguida por las Audiencias de Sevilla y Granada. Antes de valorar su incidencia en la validez del contrato recordaré que la referencia a este viejo requisito –olvidado hasta entonces por los protagonistas del conflicto– la rescata el Reino de España en el punto 18 de sus observaciones para considerar (punto 86), un tanto imprudentemente para sus intereses, que “debe señalarse que ambos aspectos –uno de ellos la evolución en los dos años anteriores—debieron cumplirse por la entidad bancaria”. Las conclusiones Generales del Abogado General recogen esta idea en la nota 93 fundamentalmente para considerar que tal información resultaba lógica a diferencia de la que se apuntaba por el Tribunal requirente sobre las previsiones de evolución futura del Indice. A partir de ahí es acogida a modo de “obligación” reglamentaria por la STJUE de 3 de marzo en su apartado 54 como elemento a valorar para decidir la integración del principio de transparencia material pues “también resulta pertinente para evaluar la transparencia de la cláusula controvertida la circunstancia de que, según la normativa nacional vigente en la fecha de celebración del contrato sobre el que versa el litigio principal, las entidades de crédito estuvieran obligadas a informar a los consumidores de cuál había sido la evolución del IRPH de las cajas de ahorros durante los dos años naturales anteriores a la celebración de los contratos de préstamo y del último valor disponible”. Sin embargo abonan la conclusión contraria apuntada, junto con la detallada argumentación de la SAP de Barcelona, las siguientes consideraciones: 1ª. Ciertamente nadie se acordaba, muchos años más tarde, de la exigencia reglamentaria del referido Anexo que obviamente tampoco se incluía para el anhelado Euribor. Especialmente cuando tal información fue suprimida por la Orden EHA/2899/2011 de 28 de octubre lo que evidenciaba su relativa irrelevancia. 2ª. El incumplimiento de esa eventual obligación entendemos carece de relevancia claudicatoria suficiente pues en ningún caso cabe considerar que fuera un incumplimiento grave como precisa nuestro ordenamiento (art. 1124 CC). 3º. Debe ponerse en contacto tal obligación con las referencias al nuevo entendimiento de la diligencia del “el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz”. En este sentido es información que, de no serle proporcionada, el consumidor podría haber exigido si es que tuviera interés alguno en hacerlo. En todo caso la OM de 5 de mayo de 1994 obligaba a publicitar tal evolución que aparecía en el propio BOE lo que debe vincularse con la idea del “consumidor normalmente informado”. 4º. En todo caso como señalan nuestras Audiencias, a partir de la OM de 5 de mayo de 1994 tal información sobre la evolución del índice aparecía puntualmente en el BOE lo cual rendía sin duda un tanto irrelevante su inclusión en los folletos informativos que, para cumplir tal exigencia, debieran modificarse mensualmente lo que resultaba también un tanto irreal. 5º. Es decisivo reparar en algo a lo que no se ha prestado, creo, atención alguna. La Circular 5/1994 de 22 de Julio del Banco de España, que desarrolla ciertos aspectos de la OM de 5 de mayo de 1994, especificaba en su Anexo VII el contenido del Folleto informativo y a propósito del mismo indicaba inicialmente que “Salvo lo dispuesto sobre comisiones en la Orden y en la presente Circular, y lo establecido en el artículo 4.1 de la Orden sobre préstamos hipotecarios, las restantes condiciones de este folleto tienen carácter orientativo y no vinculan a la entidad”. Lo orientativo no puede dar lugar a una ineficacia como la excesivamente pretendida: así creo debe entenderlo el TJUE de conocer el dato. El Fallo de la Sentencia encaja en el descrito como nivel 1.
5ª.- La Sentencia de 11 de marzo de 2020 de la Sección Primera de Audiencia Provincial de Tarragona: tal Sentencia va a fundamentar, al igual que la SAP de Alicante, la falta de transparencia material en el incumplimiento de la obligación de informar sobre la evolución del IRPH Cajas en los dos años anteriores. Ocurre sin embargo que a continuación incide, a mi juicio, en el gran error de que “a la vista de
que en nuestro caso no se acredita el cumplimiento de este presupuesto concreto y esencial procede declarar la nulidad de la cláusula que contiene los índices de referencia principal (IRPH Cajas) y sustitutorio (IRPH CECA), con lo que debemos entrar en el examen del segundo tipo sustitutivo”. El salto desde la falta de trasparencia a la nulidad obviando que, como paso intermedio, es preciso el juicio de abusividad tal y como aconseja la lógica más elemental y ha sido reiterado consolidadamente por la doctrina tanto del TJUE (SS. de 20 de septiembre de 2017 y 5 de junio de 2019) como del TS (SS. de 9 de mayo de 2013, 11 de octubre de 2019 y 24 de febrero de 2020). A partir de ahí, tras razonar la inviable persistencia del contrato sin interés remuneratorio—su hipotética subsistencia jurídica es incompatible con su subsistencia económica—acude a la disposición legal, la Ley 14/2013, que tras suprimir el IRPH Cajas lo sustituye por el IRPH Entidades aplicando igualmente el diferencial establecido por dicha normativa.
El Fallo de la Sentencia encaja en el descrito como nivel 2.
En definitiva acudiendo a la baremación esbozada concluiríamos que el nivel claudicatorio del Indice IRPH Cajas decidido por nuestras Audiencias, en una horquilla que va desde el 0 al 20, se encuentra objetivamente establecido en el 3: cifra insuficiente para seguir invitando al consumidor a que acuda masivamente a litigar publicitando a modo de dolus bonus (¿?) que el resultado favorable a sus intereses está garantizado. P.D. Leo con estupor que Arriaga Asociados ha presentado una querella contra los Magistrados de la Sección 15 de la Audiencia de Barcelona. De ser cierto, que espero no lo sea, sería una actuación, por interesada, indecentemente obscena.
Foto: Miguel Rodrigo Moralejo
* La segunda parte aquí




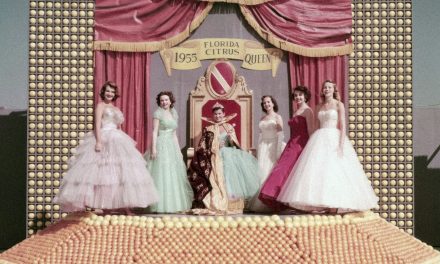



En el epígrafe que encabeza esta entrada hago referencia a la STJUE de 3 de marzo de 2010 cuando evidentemente es 3 de marzo de 2020. 6º.- Sentencia de 11 de marzo de 2020 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cáceres: el FUNDAMENTO DE DERECHO DECIMO asume la plena validez de la cláusula IRPH Cajas por remisión argumental a lo afirmado tanto por la STS de 14 de septiembre de 2017 como por la STJUE de 3 de marzo de 2020 cuyo contenido previamente transcribe. El Fallo de la Sentencia encaja por tanto en el descrito como… Ver más »
Bueno o a lo mejor tiene razón el Sr Arriaga y hayan prevaricado. Ya veremos donde termina la historia. Pudiera ser que en una segunda sentencia del TJUE, este se cansara y lo dejara claro, y con el trasero de los Magistrados de la Audiencia al aire, por resolver sin preguntar al TJUE, que era lo correcto.
Ya el Tribunal Constitucional ha dado rapapolvos a un alto tribunal, por resolver contra el TJUE, sin antes preguntarle.
Faltaria la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 21 de abril de 2020, que confirma la sentencia de dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Marbella y considera nula la cláusula IPRH Cajas y el sustitutivo TAR-CECA.
¿Nivel 15 de 20?
Aplica Euribor como indice a aplicar, en contra de lo señalado por juzgado que no aplicaba indice alguno.
Perdón, 6 de 30, quise decir
Usted incita al prestatario consumidor a que no litigue por su IRPH. Pero a mí, como lector interesado, me interesaría saber por qué. ¿Realmente lo hace porque cree que la mayoría de AAPP de España fallarían en contra del consumidor y este acabaría pagando costas? ¿Porque considera que los argumentos jurídicos “buenos” son los que usted defiende y los que respaldarían la desestimación de la pretensión del consumidor? ¿Porque cree que las demandas de IRPH son promovidas por abogados rascabolsillos? ¿Porque no quiere que se colapsen los juzgados con litigios a su juicio menores? ¿Por qué el TS acabaría casando… Ver más »
No participo de ninguno de los intereses que “Lawrence” me atribuye para justificar la entrada. Me limito a reflejar el contenido de los Fallos de nuestras Audiencias si bien he de reconocer que desde un punto de vista estrictamente jurídico me parecen más sólidos los razonamientos que, tras la STJUE de 3 de marzo de 2020 y con base en ella, sostienen la validez del IRPH. Quizás por ello puede advertirse un cierto sesgo benevolente en la exposición de las Sentencias que se pronuncian en tal sentido que cualquier lector avisado puede desechar para centrarse en la estricta literalidad de… Ver más »
Efectivamente Lawrence, hay APP CLARAMENTE A FAVOR DE LA BANCA, que en lugar de preguntar al TJUE sus argumentos MEDIANTE CUESTION PREJUDICIAL, con hechos consumados pretenden ver si ocasionan rebeldia e insumisión al derecho europeo en otras Audiencias. Ahora estamos otras vez como al principio; mitad de Audiencias rebeldes a favor del IRPH y mitad de Audiencias aplicando el derecho comunitario. Como Abogados nos toca esperar, y explicarle al cliente que debe esperar. Pero le digo a mis clientes. No no voy a solicitar el cambio de ningun indice VOY A SOLICITAR LA NULIDAD DE TODA LA HIPOTECA, Y TODAS… Ver más »
8.- Sentencia de 4 de mayo de 2020 de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Huelva.- Esta Sentencia, en función de las circunstancias concurrentes, no entra a valorar, por considerarlo innecesario, aquello que constituye el debate básico que nos ocupa en orden a la integración del principio de trasparencia material frente a la existencia de una cláusula de interés variable. Pretendiéndose por la actora la nulidad del Indice IRPH Entidades y su sustitución por el Euribor se declara en la instancia su validez que es confirmada en apelación si bien sin necesidad de entrar a valorar su hipotética… Ver más »
Aun cuando la Sentencia de la AP Barcelona procede de un Ponente y de una Sala con manifiesto prestigio y viene acompañada de amplios razonamientos, no deja de sorprenderme su resultado, pasando por encima tanto de la CIRCULAR 8/1990, DE 7 DE SEPTIEMBRE, SOBRE TRANSPARENCIA DE LAS OPERACIONES Y PROTECCIÓN DE LA CLIENTELA, como de la ORDEN DE 5 DE MAYO DE 1994 SOBRE TRANSPARENCIA DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS (vigentes hasta el año 2012) y que se considere “un tanto irrelevante” el folleto informativo, cuando la Orden establecía expresamente (art. 1) su APLICACIÓN OBLIGATORIA no solo… Ver más »
[…] con la entrada de 19 de mayo y toda vez que ya se han pronunciado sobre el tema un considerable número de Audiencias resulta […]
[…] Me remito a las entradas que el Profesor Vicente Guilarte ha publicado en este Almacén de Derecho el 19 de mayo y el 9 de junio de 2020 sobre las Sentencias dictadas a ese respecto, tras la mencionada del […]