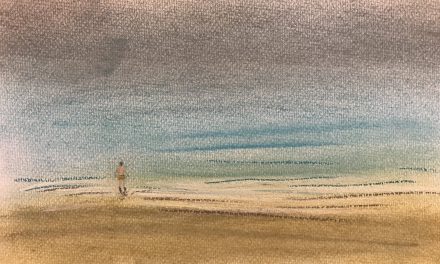Por Alfonso García Figueroa
El caso Reyes Magos
A pesar de que siempre recuerdo con alegría las templadas Navidades australes que de niño me tocó vivir en la Lima de los primeros años setenta, nunca podré olvidar la inmensa amargura que experimenté en una de esas fiestas tras recibir de mi padre una noticia que habría de sumirme en el desconcierto y la desesperanza: Los Reyes Magos no existían en realidad. ¡Todo había sido un burdo montaje orquestado por los adultos!
Al parecer, durante los días previos yo me había estado recreando en imaginar cómo y cuándo podría tener lugar la acostumbrada visita de sus Majestades de Oriente y todo parece indicar que la racionalidad de Papá no pudo soportar más mis continuas ensoñaciones en voz alta. Con su laconismo habitual, mi padre me dijo algo así como: “Mira, hijo, los Reyes Magos son una invención de la gente. El que te compra los juguetes soy yo”. Ya no recuerdo todos los detalles (debía de tener cuatro o cinco años); pero, según me contaron, estuve llorando desconsoladamente durante las horas que siguieron a esta revelación.
En principio, la sinceridad de mi padre puede parecer de una crueldad innecesaria. Ciertamente, recuerda la inflexible actitud no menos severa de William K. Clifford, cuando afirmaba enérgicamente contra las ideas religiosas que “creer algo basándose en una evidencia insuficiente es malo siempre, en cualquier lugar y para todo el mundo”
W.K. Clifford, “La ética de la creencia”, en W.K. Clifford y W. James, La voluntad de creer. Un debate sobre la ética de la creencia, trad. L. Villamil García, Tecnos, Madrid, 2003, pp. 91-134; p. 102.
Pero también hay que reconocer que no le faltaban razones para actuar así. Los argumentos de mi padre gozaban además del respaldo de precedentes tan venerables como los que hallamos en las obras de Kant, Mill, Condorcet y quizá Freud.
Su primer argumento fundamental (de corte deontológico) planteaba el problema como una cuestión de principio: no se debe mentir. El segundo (de naturaleza consecuencialista) venía a decir que cuando los padres ocultan la verdad a sus hijos, están sepultando para siempre la exigua credibilidad que pretendan retener para el futuro: “Con este tipo de cosas, los hijos se acostumbran a no creer nunca a sus padres” —sentenciaba Papá frente a los reparos de mi madre. En suma, con sus argumentos, mi padre se estaba acogiendo hábilmente a las dos grandes manifestaciones de la ética normativa tradicional con el fin de dar plena cobertura a su decisión: deontologismo y utilitarismo. Es decir, él no podía ocultarme la verdad por una cuestión de principio y por una cuestión de utilidad.
El primer argumento para hacerme saber la verdad sobre los Reyes Magos, un argumento basado en principios, tiene, como digo, un célebre precedente en Kant y específicamente en su conocida obra Sobre un presunto derecho a mentir por filantropía
Kant, I., En defensa de la Ilustración, trad. J. Alcoriza y A. Lastra Alba, Barcelona, 1999, pp. 393-399).
En ese breve trabajo Kant sostiene la tesis, ciertamente extrema, de que no debemos mentir jamás, en ningún caso. Confío en que, si se la cuento, el lector coincidirá conmigo en que la historia de este opúsculo bien merece unas líneas.
Benjamin Constant había atacado esta tesis en uno de sus trabajos, el titulado “De las reacciones políticas”, atribuyendo específicamente a Kant la autoría de la tesis de que no se debe mentir en ninguna circunstancia. Lo más curioso es que Kant no estaba del todo seguro de haber sostenido esa idea, pero decidió hacerla suya, quizá de manera sobrevenida, para defenderla con coraje en su escrito, en el que anotaba cauto: “Reconozco que tal cosa ha sido dicha por mí en algún lugar, del que ahora, sin embargo, no puedo acordarme” (ibid., p. 393, nota 134).
La tesis central de ese opúsculo de Kant consiste en que los deberes morales presentan un marcado carácter incondicionado que lleva a excluir de nuestra deliberación moral las posibles consecuencias adversas de nuestras decisiones. Se trata de una manifestación más de la kantiana predilección por el categórico lema de la gente con principios: Fiat justitia, pereat mundus. Uno de los argumentos de Kant era que cuando cumplo con mi deber, entonces las consecuencias de mis actos no son de mi responsabilidad; pero cuando lo incumplo, entonces las consecuencias negativas derivadas de tal infracción me deben ser imputadas a mí. Cuando miento, me convierto en responsable de aquellos estados de cosas indeseables que se deriven del incumplimiento de mis deberes.
El caso concreto sobre el que Constant y Kant polemizaron más o menos azarosamente era el siguiente: Si unos asesinos llaman a mi puerta buscando a un inocente con el propósito de darle muerte y me preguntan dónde está, entonces yo tengo dos opciones. Puedo decir la verdad: “Está viendo la televisión en la sala de estar” o bien puedo mentir: “Ha salido corriendo hacia el centro de la ciudad”. Kant viene a decir que, si digo la verdad y el pobre inocente muere a manos de los bandidos, nadie podrá culparme de nada; pues bien podría haberse evitado el crimen recurriendo, por ejemplo, a la ayuda de los vecinos.
Todo es muy diferente cuando falto a la verdad. Así, si con la mejor intención del mundo miento con las siguientes palabras: “Ha salido corriendo hacia el centro de la ciudad” y entonces los asesinos (que se marchan de mi casa confiando en mi sinceridad) se encuentran al desdichado saliendo por la puerta de atrás (quizá la víctima también confiaba en mi sinceridad), entonces seré el responsable de su muerte a manos de los bandidos, una muerte debida en última instancia a mi mendacidad (op. cit., p. 395).
Hay que reconocer que mi padre era ante todo profundamente kantiano en este aspecto. Él se sentía obligado a decirme la verdad, de tal manera que mi estéril abatimiento así como el resto de consecuencias indeseables que pudieran derivarse de su prusiana sinceridad no eran de su incumbencia desde un punto de vista moral. Se trataba de una consecuencia, desde luego indeseable, pero era la consecuencia de aplicar categóricamente la regla que nos prohíbe mentir. Si con sus acciones u omisiones él hubiera contribuido a mantenerme en la creencia en los Reyes Magos, entonces las malas consecuencias que ello pudiera acarrearme sí serían de su responsabilidad (pensemos en la aducida disposición de los hijos a no creer en el futuro a sus padres y a caer en una rebeldía a veces poco beneficiosa para un menor).
¿Es razonable ser kantiano en estas circunstancias? A decir verdad, no lo parece. En unos términos utilitaristas, más simples y prácticos, si ponderamos los bienes en juego, tenemos por un lado a un niño con una gran ilusión, una felicidad inducida por una pequeña historia sin importancia y, por otro lado, una gran infelicidad como consecuencia de desvelarle la verdad. Juan Eslava Galán extiende su examen consecuencialista a toda la fenomenología navideña y a todas las edades en los siguientes términos:
“¿Vamos a renunciar a la celebración de Navidad, a la ilusión de los niños, a las calles llenas de bombillitas de colores, al espumillón, a las compras de todo lo que traerán los Reyes Magos, a los mariscos de cocedero, al besugo, al jamón, a los mantecados que se pegan al paladar, a las comidas de empresa con piropos subidos de tono a Puri, la secretaria, que está cada día más ajamonada y más buena, a los villancicos, a las zambombas, a las carracas, al anís, a los belenes, a la misa del gallo, a los planes de adelgazamiento posnavideños?”
(J. Eslava Galán, El cristianismo explicado a las ovejas Planeta, Barcelona, 2010).
A la vista de este tipo de balance de razones, nada parece haber de malo en postergar algo el acceso del niño a una verdad que puede ser de doloroso encaje en su pequeño universo, un universo en el que, por poner un ejemplo, ni siquiera se halla plenamente desarrollada la noción de causalidad. ¿Acaso son tan nefastas las consecuencias de promover entre los niños una creencia como la de los Reyes Magos de Oriente?
Pero era precisamente aquí donde abundaba el segundo argumento de mi padre, que tenía un viejo precedente en Condorcet cuando concluía que “(e)l niño (…) apenas sea libre, apenas se vea junto a quienes son de su edad, aprenderá como primera lección que todos los padres, todos aquellos que han querido hablarle de sus deberes, son mentirosos e hipócritas, y tendrá la tentación de extender a sus acciones la falsedad que ha sorprendido en sus opiniones” (Condorcet, ¿Es conveniente engañar al pueblo?, trad. J. De Lucas, Público, Madrid, 2010, p. 114). Con este argumento de corte consecuencialista, Papá parecía no dejar fisuras a su razonamiento. No se debe mentir por principio y no se debe mentir porque laminaremos nuestra credibilidad frente a nuestros hijos.
El caso Santa Claus
Pero ¿alientan los Reyes Magos, Papa Noel o Santa Claus tal desafección parental? Un viejo estudio de Carl J. Anderson y Norman M. Prentice, que analizaba la creencia de los niños en Santa Claus así como sus reacciones cuando descubren que en realidad no existe, quizá nos pueda proporcionar alguna pista más precisa sobre las consecuencias de promover ciertas creencias irracionales
C.J. Anderson y N.M. Prentice, “Encounter with Reality: Children’s Reactions on Discovering the Santa Claus Myth”, en Child Psychiatry and Human Development, vol. 25 (2) 1994, pp. 67-84.
Anderson y Prentice remitieron sendos cuestionarios de preguntas a un grupo de progenitores y a sus 52 niños (31 niños y 21 niñas) de entre 9 y 12 años. Se trataba de niños que habían dejado de creer en Santa Claus y que vivían en una ciudad media estadounidense. La totalidad de los niños eran (por usar sus propios términos) caucasianos de clase media y media-alta, una homogeneidad racial y social preservada por los autores con el fin de poder mantener una perspectiva comparada con estudios previos. El 58 por ciento de los niños pertenecían a una familia protestante, el 23 por ciento a una familia católica; las familias del 12 por ciento de los niños pertenecían a otras religiones y, finalmente, el 7 por ciento restante de los pequeños vivía a un entorno familiar no religioso.
Algo más de la mitad de los niños (el 54 por ciento) confesaron en el cuestionario haber descubierto la verdad por su cuenta; a un tercio se la revelaron los padres y el 13 restante la obtuvo por una combinación de ambos medios, aunque casi en todos los casos el descubrimiento, que solía acontecer hacia los 7 años, fue más bien progresivo, gradual. El sexo no pareció ser muy relevante en relación con el cuándo los niños dejaban de creer en Santa Claus, pero sí en relación con el cómo accedían a esa verdad. Mientras que los niños normalmente se las arreglaban para enterarse por su cuenta, las niñas eran por lo general informadas por sus padres.
Por lo que a nosotros nos interesa, las tablas de resultados de estos cuestionarios ofrecen unos datos muy reveladores. Así, en una de ellas se recoge la estimulación parental a la creencia en Santa a través de verbalizaciones. He aquí algunas de las ideas que los padres transmitían oralmente a los niños para reforzar su creencia en Santa Claus (el número de la derecha indica el porcentaje de padres que hacían uso de la correspondiente estimulación verbal) (vid. Anderson/Prentice, cit, p. 74):
Tabla 1
Estimulación parental de la creencia en Santa:
Verbalizaciones (EP-V)
- Santa Claus vive en el Polo Norte: 96
- Santa Claus viene a casa por Navidad: 94
- Santa Claus trae regalos en Navidad: 94
- El trineo de Santa es tirado por renos: 84
- Santa vuela sobre un trineo: 82
- Santa tiene barba blanca: 82
- Santa tiene duendes que le ayudan a hacer juguetes: 80
- Santa Claus observa y sabe qué niños son buenos: 78
- Santa viste traje rojo: 78
- Rudolph, el reno de nariz roja, dirige el trineo de Santa: 76
- Santa Claus es un hombre encantador y amable: 75
- Santa Claus sólo viene cuando los niños están dormidos: 75
- Santa Claus es jovial: 71
- Santa Claus sabe lo que niños y niñas quieren por Navidad: 71
- Santa Claus tiene una esposa, la señora Claus: 67
- Santa Claus es grande y gordo: 65
- Santa Claus tiene la nariz y las mejillas rojas: 65
- El trineo de Santa aterriza sobre el tejado en Navidad: 62
- Santa no trae juguetes a los niños malos: 41
- Otros: 15
Por otra parte, la mayoría de los padres reforzaron además la creencia en Santa Claus con ciertos comportamientos. A continuación, consigno algunas conductas significativas de los padres reflejadas por Anderson y Prentice (op. cit., p. 75) en su estudio:
Tabla 2
Estimulación parental de la creencia en Santa: Conductas (EP-C)
Conducta paterna
- Leyeron historias sobre Santa: 98 %
- Colgaron calcetines para que los llene Santa: 96 %
- Vieron programas de televisión o películas sobre Santa: 96%
- Respondieron preguntas sobre Santa: 88 %
- Marcaron los regalos del niño con las palabras: “De Santa”: 88 %
- Cantaron canciones sobre Santa: 88 %
- Fueron a ver a Santa en persona: 82 %
- Dejaron comida para Santa la víspera de Navidad: 80 %
- Se tomaron fotos con Santa: 76 %
- Hicieron una lista para Santa: 75 %
- Enviaron una carta a Santa: 71 %
- Contaron cuentos sobre Santa: 51 %
- Preguntaron al niño si oía los cascabeles del reno 33%
- Recibieron una carta de Santa: 23 %
- Dejaron comida para los renos la víspera de Navidad: 17 %
- Organizaron una visita de Santa a la casa: a la fiesta o al colegio del niño: 10 %
- Dejaron huellas de las pisadas u otros signos de la visita de Santa: 10 %
- Recibieron una llamada de Santa: 8 %
- Otros: 8%
Finalmente, en una tercera tabla Anderson y Prentice (op. cit., p. 76) nos muestran algunas actitudes de los padres en torno a la estimulación de la creencia de sus hijos en Santa:
Tabla 3
Estimulación parental a la creencia en Santa: Actitudes (EP-A)
| Actitud parental
La creencia en Santa es buena porque: Proporciona excitación y diversión Sin ella quedarían excluidos de una experiencia común Es una lección de generosidad Prepara a los niños para asumir hábitos Se debería permitir a los niños que sigan creyendo el tiempo que quieran
La creencia en Santa es mala porque: Distrae de otras razones para la Navidad Enseña a los niños a alcanzar sus objetivos con deseos y no con trabajo Los niños pueden sentirse engañados Los niños pueden molestarse, enfadarse o sentirse heridos Enseña a los niños a creer en lo falso A los niños se les debería decir la verdad en cuanto manifiesten dudas |
Fuerte acuerdo
94 85 79 64
67
23
10 6
4 0
38 |
Inseguro
4 6 15 21
17
15
13 10
4 10
25 |
Fuerte desacuerdo
2 9 6 15
16
62
77 84
92 90
37 |
Algunos de los resultados fueron sorprendentes y dan que pensar. Por ejemplo, se esperaba que la edad del descubrimiento se retrasara en los casos de padres que estimularan en mayor medida la creencia en Santa, pero no fue del todo así. El retraso de la edad del descubrimiento de que la creencia era falsa estaba en función de la actitud de los padres (EP-A), pero no estaba en función de la combinación de verbalizaciones y comportamientos (EP-V y EP-C). Por tanto, quizá los niños aprendan más de la actitud de sus padres que de aquello que efectivamente escuchan de ellos (atienden más a lo que se hace auténticamente que a lo que se dice o se finge), aunque más tarde veremos que cabe interpretar aún de otro modo este resultado.
Por otra parte, se esperaba que los niños informados por sus padres se sintieran más desconsolados que los niños que descubrieron por sí mismos la verdad, pero no se apreció diferencia relevante en ese aspecto (op. cit., p. 79). También se esperaba una correlación entre el grado de estimulación de la creencia en Santa sobre los hijos y el grado de desconsuelo al descubrir la verdad, pero no se dio esa continuidad. Paradójicamente, cuanto mayor había sido la estimulación de la creencia mediante verbalización (EP-V) y mediante comportamientos (EP-C), menor había sido la desolación de los niños. ¿No es sorprendente? El estudio demuestra, por otra parte, que el descubrimiento de la verdad provocó entre los niños una amplia gama de emociones, pero de baja intensidad y predominantemente positivos. Significativamente, a los niños les parecía por lo general que la desolación experimentada por el descubrimiento de la verdad era más acusado en los otros niños (ibid.).
Por lo demás, el 58 por ciento de los niños declararon que continuaron haciendo como si Santa fuera real, justificando ese comportamiento en que era divertido y uno de ellos declaró deleitarse en tomar el pelo a sus padres (“fooling his parents”) como ellos habían hecho con él. Cuando se les preguntó a los niños por lo que harían en el futuro como padres, el 71 por ciento dijo que se debería enseñar a creer en Santa y sólo el 13 por ciento se opuso (ibid.).
En cuanto a los sentimientos experimentados por los padres a la hora del descubrimiento de la verdad por parte de los niños, el 40 por ciento reconoció sentir tristeza, el 32 por ciento afirmó no haber sentido nada, el 26 por ciento halló alivio, el 24 por ciento sintió desasosiego, el 24 por ciento incomodidad, el 6 por ciento se sintió culpable, el 4 por ciento preocupado, nadie se sintió enfadado y solo un 6 por ciento se sintió contento (op. cit., p. 80).
Como acabamos de ver en las tablas de Anderson y Prentice, entre los progenitores encuestados —normalmente cumplimentó el cuestionario la madre (op. cit., p, 82)— ninguno pensó que la celebración de Santa Claus enseñara a los niños a creer en cosas falsas y sólo el 4 por ciento manifestó con seguridad que la creencia en Santa Claus podría causar algún daño a sus hijos. El estudio concluye que el descubrimiento de la verdad sobre Santa por parte de los niños puede que sea más difícil de aceptar para los padres que para sus hijos (op. cit., p. 81).
Ahora me parece claro que mi padre no habría encajado del todo en esa comunidad y que, desde luego, yo nunca había sido muy caucasiano que digamos. Los argumentos consecuencialistas de mi padre parecen perder vigor ante los datos de la encuesta de Anderson y Prentice. Al parecer, creer en Santa Claus y luego descubrir la pequeña farsa no parece algo demasiado traumático para los pequeños y sí lo parece no seguir el juego. Es verdad que existen también estudios que opinan lo contrario, pero de manera intuitiva, la mayor parte de la gente parece asumir un planteamiento basado en la ponderación de costes y beneficios para el niño en este sentido. Aunque los estudios al respecto no son del todo concluyentes, todo parece indicar, en fin, que el pequeño sacrificio epistémico o doxástico (por llamarlo de algún modo) que la creencia en los Reyes Magos o en Santa Claus pueda ocasionarle al pequeño resulta a todas luces nimio cuando atendemos a la expectativa de dos beneficios por lo menos: la felicidad que le pueda procurar íntimamente al niño esa creencia y la felicidad que le pueda procurar la vivencia de esa creencia en su círculo social y comparte experiencias con sus amiguitos del colegio, por ejemplo.
* Extracto de A. García Figueroa, Pleitos divinos. Una reconciliación del ateo con su propia fe, Palestra, Lima, 2014.
Cabalgata de Reyes en Madrid, europeana.eu