Por Fernando Pantaleón
.
Ayer se publicó la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de fecha 3 de marzo de 2020, en el asunto C-125/18, Gómez del Moral, sobre el índice IRPH. Mis opiniones sobre dicha Sentencia pueden resumirse así:
Primero: De ningún modo cabe entender que el TJUE ha descalificado en ella a la Sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo 669/2017, de 14 de diciembre, por el hecho de que aquel ha declarado que lo dispuesto en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 no obsta a que la cláusula IRPH esté ciertamente incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 (véanse los apartados 28 a 37 de la Sentencia del TJUE que analizamos). Y tal descalificación no se ha producido, por la sencilla razón de que la Excma. Sala Primera no declaró lo contrario en su referida Sentencia de 14 de diciembre de 2017. Fue el Juzgado núm. 38 de Barcelona el que dio la equivocada impresión que así había sido, al plantear como lo hizo la cuestión prejudicial.
Segundo: Muy elegante ha sido, a mi juicio, el TJUE, al no descalificar abiertamente al Abogado General Sr. Maciej Szpunar por haber sostenido en sus Conclusiones de 10 de septiembre de 2019, contra una reiterada y notoria jurisprudencia de la Sala Primera de nuestro Tribunal Supremo, el disparate (compartido con el Juzgado núm. 38 de Barcelona) de que el Reino España no tenía incorporada a su Derecho nacional la norma del artículo 4.2 de la Directiva 93/13: véanse los apartados 38 a 42 de la Sentencia del TJUE que nos ocupa.
Tercero: Por lo que respecta al juicio sobre la transparencia material de la cláusula IRPH, el TJUE confirma algo que el Abogado General había dejado ya bien claro en sus Conclusiones: que de ninguna manera cabe trasladar a este caso exigencias de transparencia material semejantes a las que se habían requerido, entre nosotros, en materia de cláusulas suelo o de hipotecas multidivisa, que son grupos de casos totalmente diferentes. Basta -dice el Tribunal de Justicia- que el consumidor estándar (“un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz”) hubiera tenido, al tiempo de contratar, fácil acceso
(i) a los elementos esenciales de cálculo del IRPH, y
(ii) a información sobre la evolución en el pasado de dicho índice: véanse los apartados 53 a 56 de la Sentencia del TJUE aquí examinada.
Y es que a nadie sensato se le ocurre que el TJUE fuera a incurrir en el monumental absurdo de imponer para la cláusula IRPH requisitos de transparencia material que no estaría cumpliendo, para empezar y coetáneamente, la cláusula Euribor.
Cuarto: En cuanto al anterior punto (i), el TJUE reitera, en el apartado 53 de su Sentencia, lo que habían dejado ya bien establecido tanto la Sala Primera del Tribunal Supremo, como el Abogado General Sr. Szpunar: que ese fácil acceso a los elementos esenciales de cálculo del IRPH ciertamente existió mediante la Circular 8/1990 y el Boletín Oficial del Estado.
Quinto: Y en cuanto a la evolución en el pasado del IRPH (que no debe confundirse con una comparación, expresamente excluida, entre esa evolución y la coetánea del Euribor u otro índice cualquiera), nótese bien que -pese a la confusión que se ha creado y se querrá continuar creando al respecto- de ningún modo afirma el Tribunal de Justicia que esa información haya tenido que ser proporcionada por cada concreta entidad financiera a cada concreto consumidor prestatario al tiempo de la celebración del cada concreto contrato de préstamo. Bastará con que tal información se haya publicado por las entidades financieras tal y como prescribían, para la evolución del índice durante dos últimos años anteriores, la Orden de 5 de mayo de 1994 y la Circular 8/1990, modificada por la 5/1994, de 22 de julio, expresamente mencionadas en los apartados 18, 82, 85-87 y 97 de las Observaciones del Reino de España, de 7 de junio de 2018, y en la nota 93 al apartado 125 de las Conclusiones del Abogado General Sr. Szpunar de 10 de septiembre de 2019; y que probablemente han sido la inspiración de los apartados 54 y 55 de la Sentencia del TJUE que nos ocupa y de la referencia que hace el último de ellos al efectivo cumplimiento de “las obligaciones de información establecidas por la normativa nacional”. Nótese, en fin y sobre todo, la muy cuidadosa manera en la que el apartado 3 de la decisión final de la misma Sentencia del TJUE nos habla de “el suministro de información sobre la evolución en el pasado del índice en que se basa el cálculo del tipo de interés”, sin exigir de modo específico que ese suministro se haya dado a cada concreto consumidor al tiempo de celebrar su concreto contrato. De hecho, la redacción dada por el Tribunal de Justicia al referido apartado 3 de su decisión final, permite afirmar que la segunda exigencia de transparencia material deberá entenderse cumplida si, al tiempo de contratar, la información sobre la evolución en el pasado del IRPH fue pública y fácilmente accesible al consumidor estándar por cualquier medio: por ejemplo, mediante el Portal del Cliente Bancario que fue creado en el año 2005 por el Banco de España. Insisto en el monumental absurdo que comportaría exigir para la cláusula IRPH requisitos de transparencia material que la cláusula Euribor, la más utilizada en España y en el resto de Europa, no estuviese cumpliendo coetáneamente.
Sexto: Aunque un Juez o Tribunal español llegase a la conclusión de que, respecto de la cláusula IRPH, no se cumplieron las exigencias de transparencia material en un caso concreto, ello no podría conducir, sin más, a la conclusión de que la cláusula IRPH fuera abusiva. Como ha dicho reiteradamente el TJUE, ello sólo abriría la puerta al juicio sobre la abusividad, o no, de la cláusula conforme a los parámetros de los artículos 3.1 y 4.1 de la Directiva 93/13. He insistido en esta idea fundamental en las cuatro entradas sobre la transparencia material que se publicado en este Almacén de Derecho en los días 4, 9, 16 y 23 de febrero de 2020, con abundantes referencias a la jurisprudencia al respecto del Tribunal de Justicia. Y en la misma línea se ha pronunciado, con claridad meridiana, la Sala Primera de nuestro Tribunal Supremo en sus recientes Sentencias 538/2019, de 11 de octubre, y 121/2020, de 24 de febrero. Parece claro que la tesis contraria, que disolvía en la falta de transparencia material la valoración sobre la abusividad, o no, de la cláusula definitoria del objeto principal del contrato no negociada individualmente, ha quedado ya definitivamente restringida a las malhadadas cláusulas suelo (SSTS 9/2020, de 8 de enero, y 53/2020, de 23 de enero).
Séptimo: Nada hay, naturalmente, en la Sentencia del TJUE que nos ocupa que se oponga o rectifique la línea jurisprudencial referida en el anterior comentario sexto.
Octavo: Por tanto, en la hipótesis de que un Juez o Tribunal español llegase a la conclusión de que, respecto de la cláusula IRPH, no se cumplieron las exigencias de la transparencia material, debería continuar preguntándose si dicha cláusula causó, o no, contra las exigencias de la buena fe objetiva y en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes derivados del contrato de préstamo. Y lo que ya ha dicho con toda claridad, a ese respecto, la Sala Primera de nuestro Tribunal Supremo, en los apartados 3 y 4 del Fundamento de Derecho Sexto de su Sentencia de 14 de diciembre de 2017, es que “no puede controlarse judicialmente el carácter abusivo de una condición general de la contratación cuando la misma responda a una disposición administrativa supletoria, ya que en estos casos el control sobre el equilibrio entre las obligaciones y los derechos de las partes viene garantizado por la intervención de la administración pública”, y que “ni a tenor de la Directiva 93/13/CEE, ni de la LCGC ni del TRLGDCU puede controlarse un índice de referencia, como el IRPH-Entidades, que ha sido fijado conforme a disposiciones legales”. Ni que decirse tiene, en fin, que el importante desequilibrio no puede deducirse, sin más, del hecho de que la evolución del IRPH haya resultado ex post peor para el concreto prestatario consumidor que la evolución del Euribor; y menos todavía, cuando no era imposible que hubiera sucedido al revés.
Noveno: Como he anticipado, dichas frases de la Sentencia de 14 de diciembre de 2017 no pueden ser entendidas en el sentido de que la Sala Primera del Tribunal Supremo haya negado que la cláusula IRPH entre en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 con base en lo dispuesto en el apartado 2 de su artículo 1. Lo que con toda claridad quieren expresar aquellas frases es que la cláusula IRPH no puede considerarse abusiva conforme a los parámetros de los artículos 3.1 de dicha Directiva y 82.1 TRLGDCU.
Décimo: Así las cosas, la valoración sobre si, respecto de la cláusula IRPH, se cumplieron, o no, las exigencias de transparencia material se revela finalmente irrelevante, puesto que no puede conducir en modo alguno a una conclusión final de abusividad de la repetida cláusula. Ruego al lector que examine la argumentación de la Sala Primera del Tribunal Supremo en la reciente Sentencia 121/2020, de 24 de febrero, arriba mencionada. Esta idea me parece muy importante: tras la Sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2020, litigar sobre la transparencia material de la cláusula IRPH solo puede servir, a la postre, a aquellos que busquen litigar masivamente al solo objeto de litigar masivamente, sin importarles el desastre que eso pueda conllevar para el funcionamiento eficiente del servicio público de la administración de justicia.
Undécimo: En fin, incluso para la hipótesis (sensatamente inconcebible, en mi opinión) de que un Juez o Tribunal español llegase a concluir que la cláusula IRPH no cumplió las exigencias de transparencia material y, además, causó en detrimento del consumidor, y contra las exigencias de la buena fe objetiva, el importante desequilibrio de derechos y obligaciones que requieren los artículos 3.1 de la Directiva 93/13 y 82.1 TRLGDCU, la Sentencia del TJUE que aquí se examina declara, en los apartados 57 a 72, no solo que -a fin de evitar el absoluto absurdo de que el contrato de préstamo sobreviviese con interés remuneratorio igual a cero- dicho Juez o Tribunal podría sustituir el índice IRPH por otro índice legal establecido como supletorio en Derecho español, sino que esa sustitución pudo ya producirse en virtud de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, que sustituyó el IRPH de las cajas de ahorro por el denominado IRPH-Entidades.
Duodécimo: Ciertamente, también a este respecto el Tribunal de Justicia delega en su Sentencia a los Jueces y Tribunales españoles la tarea de comprobar si el IRPH-Entidades puede considerarse un índice legal “supletorio” en el sentido arriba indicado. Pero parece claro que, también a este respecto, el TJUE ha atendido a la argumentación contenida en los apartados 118 a 120 de las Observaciones del Reino de España de 7 de junio de 2018. Y, en cualquier caso, no puedo sino terminar reiterando que me parece sensatamente inconcebible que pueda llegarse hasta al estadio anterior de considerar abusiva, conforme a los artículos 3.1 de la Directiva 93/13 y 82.1 TRLGDCU, la cláusula IRPH.
Una vez más -y pese a que tantos, probable y desgraciadamente, lo lamenten-, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha respaldado, en todo lo esencial, la jurisprudencia de la Sala Primera de nuestro Tribunal Supremo.
Foto: Miguel Rodrigo Moralejo, de la serie Espinho, Portugal



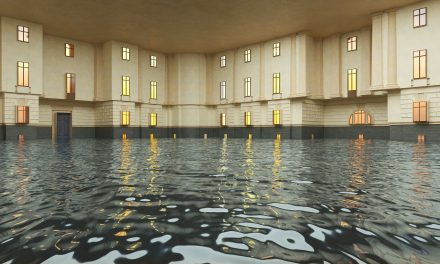




1. El debate sobre las consecuencias de la STJUE de 3 de marzo exige, dada su transcendencia, una cierta seriedad argumental. Esta se ve inequívocamente en las doce proposiciones de la entrada que comento a las que no puede oponerse la nuda existencia de 1000 hipotéticas Sentencias contrarias: y más que habrá si como bien dice el replicante inicial van a favor de corriente. Los esquemas lógicos que desarrolla el Prof. Pantaleón requieren un debate contradictorio algo más fundado. Quizás, por ello, para facilitar la contención, resulta oportuno describir a nivel usuario las consecuencias de la STJUE de 3 de… Ver más »
No soy teórico del derecho, pero me parece mas correcto el anterior comentario, que el de los 12 apuntes a «vuelapluma». Pero realizo unas breves puntualizaciones: 1.- Para los operadores jurídicos «de a pié» y para el consumidor, el Tribunal Supremo en este momento ninguna credibilidad nos aporta, desde el momento que empezó o sustituir razones jurídicas por otras que desconocemos. De ahí los votos discrepantes y las constantes cuestiones prejudiciales ante el TJUE. Y las que vendrán. 2.- Lo importante de la STJUE, es que permite el control de transparencia formal y material, de casi la totalidad de las… Ver más »
1. Me parece tan absurdo concluir que nunca hubo transparencia como que siempre la hubo. 2. Pongámonos en 2004 (por ejemplo): las opciones eran euribor más un diferencial que oscilaba en torno a ,50-,0,75… O el iprh que fue vendido como el tipo medio de las hipotecas…. Pero… ¿Hay alguien tan perspicaz que puede explicar las razones por la que un índice que supuestamente es la media de los préstamos acaba siendo muchísimo más caro que los préstamos???? Evidentemente hay una razón matemática que explica eso y es importante y resulta que nadie sabe contestar…. (Poco perspicaces). 3. Entenderemos que… Ver más »
Y por cierto .. otro matiz.. evidentemente los préstamos a tipo cero pueden existir. Se ofrecen por la televisión y todo…. Jeje
Por no hablar de que está reconocido que las referenciadas a euribor pueden llegar a cero o por el detalle de que los bancos piden dinero a BCE y mercados al cero o menos…
Si todo eso no es legal… Que le paguen al BCE lo que corresponde
Pd… Lo de quieren ganar es lo único cierto.. pero claro, también los estafadores de guante «negro» y no por ello lo aplaudimos… No?
1. Creo oportuno precisar que me he limitado a valorar el contenido de la STJUE y extraer sus consecuencias. Sensu contrario no valoro ciertos datos fácticos que los anteriores comentarios expresan respecto de los cuales no me encuentro capacitado para su discrepancia. Especialmente el último de ellos (Tomás) ciertamente ilustrado. 2. Agradezco el comentario inicial del Sr. Climent si bien debo recomendarle que relea las doce proposiciones del Prof. Pantaleón de las que mi análisis no son sino una recopilación vulgar. 3. Si discrepo, frontalmente, de las bondades de los votos particulares frente a las tesis mayoritarias del T.S. Su… Ver más »
Buenos días. Pues lamento informar que no soy ni abogado ni experto. Mi asesoramiento no hubiese servido de nada ex ante porque ex ante no hubiese descubierto el truco del irph que no es sencillo. La prueba de que no es sencillo descubrirla es que ni tan siquiera hoy podemos encontrar muchas personas por las que se da la aparente paradoja que un índice que parece una media de los préstamos es muy superior a los demás….. En todo caso está claro que las entidades (y no la mayoría de los empleados) si conocían el truco… Todo aquel que defienda… Ver más »
En todo caso lo que se apunta conduciría a un error en el consentimiento dolosamente generado: a donde debiera volverse abandonando instituciones erráticas.
La cuestión básica la apunta el comentario de Juan Climent La cláusula afecta en este caso a un elemento esencial, el interés ordinario. Si es verdad que los prestamistas han obrado como se dice, esa es una conducta contraria a la buena fe. No se trata del contenido de la cláusula, sino de si las entidades han propuesto este índice omitiendo las consecuencias que para los consumidores va a tener en comparación con otras alternativas, especialmente el euribor. No importa si se comprende la composición de cada índice, salvo si se les hubiera explicado que el euribor de hecho es… Ver más »
Las opiniones del profesor JM Miquel son siempre dignas de atención. Las que acaba de expresar, sin embargo, me generan algunas preguntas: ¿Está seguro de la afirmación de que, en principio, el IRPH (que también incluye en la media los prestamos hipotecarios a interés fijo) será siempre más alto que el Euribor? ¿Que habría ocurrido si el Euribor, en lugar de bajar drásticamente, hubiera subido en picado? ¿Sabe que el margen añadido al IRPH era, por regla general, menor que el margen añadido al Euribor? ¿Por qué cree que sólo alrededor de un 15% de los prestamos hipotecarios estaban referenciados… Ver más »
Perdón, cuando he escrito que sólo alrededor de un 15% de los préstamos hipotecarios estaban referenciados al Euribor, he querido escribir, claro está, al IRPH. El argumento, como los dos anteriores, lo he tomado de la STS 669/2017, de 14 de diciembre. Una última pregunta, en fin, ¿qué deberes de información precontractual cree el profesor Miquel que debe cumplir la entidad financiera respecto al índice Euribor, y por qué? Y no lo pregunto sólo respecto de otros índices oficiales y sus correspondientes márgenes o diferenciales, sino también respecto de la alternativa del interés remuneratorio fijo para toda o parte de… Ver más »
Si el 90% o el 85% de los préstamos estaban referenciados al euribor y el IRPH es una media, el euribor es un factor del IRPH, pero a ese factor hay que sumar otros, como los puntos añadidos al euribor. Aunque estos sean mayores que los añadidos al IRPH, los añadidos al euribor son tambien factor de la media. Las partes de un entero son menores que este. La cuestión es si se ha explicado esto a los consumidores, además de explicarles la evolución de ambos tipos. Si la conducta de la entidades ha inducido a error o ha sido… Ver más »
Muchas gracias por el ofrecimiento de dictamen, pero no. A mí me basta con las Sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia sobre la materia. No deje de ofrecérselo a aquellos a los que esas Sentencias le gusten tan poco como a Usted.
Salud y trienios
No he dicho que no me guste la sentencia. La leo de manera distinta. Las del TS no están en cuestión ahora.
¿Deduce Usted de la Sentencia del TJUE que la entidad financiera debía haber informado precontractualmente al consumidor prestatario sobre la evolución comparativa del IRPH y del Euribor? ¿Entiende que se le olvidó mencionarlo, a pesar a lo que habían escrito al respecto el Juez proponente de la cuestión y los agentes de la Comisión Europea, y, en sentido opuesto, el Abogado General Sr. Maciej Szpunar? ¿Y no es obvio que dejó, a la postre, a los jueces españoles, con el Tribunal Supremo a la cabeza, la valoración de la transparencia material, que bien sabía que la Sala Primera ya había… Ver más »
Algunas de las preguntas que hace el Prof. Pantaleón están contestadas en mi comentario: si subiera drásticamente el euribor también subiría el IRPH, pues el euribor es factor de la media, como también lo son los puntos añadidos al euribor. He hablado en condicional : si la conducta de las entidades hubiera inducido a error o hubiera sido dolosa. La respuesta la conoce perfectamente el Profesor Pantaleón. En contratos con consumidores, la buena fe se puede vulnerar mediante cláusulas abusivas, pero también mediante reticencia dolosa. No solo se trata de cláusulas abusivas por desequilibrio en los derechos y obligaciones de… Ver más »
En cuanto a la sentencia del TJUE, los párrafos 54 y 56, para evaluar la transparencia consideran importante que se haya informado al consumidor de la evolución anterior de los tipos. Dice el p. 54:» Tal información también puede dar al consumidor una indicación objetiva sobre las consecuencias económicas que se derivan de la aplicación de dicho índice y constituyen un término útil de comparación entre el cálculo del tipo de interés variable basado en el IRPH de las cajas de ahorros y otras fórmulas de cálculo del tipo de interés».
Acabáramos: cuando la Directiva 93/13, interpretada por el TJUE, no hace ganar a los consumidores prestatarios, se vuelven los ojos (solapadamente, «a la gallega») a los tradicionales vicios de consentimiento: error y dolo, incluido el dolo incidental. Bienvenido al club; pero habría sido mejor sostenerlo antes, y en un supuesto en el que no hubiese que hablar en un condicional inconcebible, si no que quiere acabar en el absoluto disparate de considerar igualmente anulables por error o por dolo los préstamos hipotecarios indexados al Euribor, habida cuenta de que las entidades financieras prestamistas no proporcionaron precontractualmente a los consumidores prestatarios… Ver más »
En junio de 2008, la diferencia entre el IRPH y el Euribor era de 0,433; menos, probablemente, que la diferencia entre los correspondientes márgenes o diferenciales, mayor como regla el del Euribor. Insisto, en fin, en que también los préstamos a interés fijo se incluyen en la media del IRPH.
En fin, parece prudente pensarlo bien antes de imputar al Banco de España el haber sido cooperador necesario de una estafa masiva a los prestatarios consumidores al haber admitido el IRPH como índice oficial.
Respetuosamente para con Tomás, de quien no sabemos que hay detrás. Es evidente que sus reflexiones no se mueven en el campo de lo jurídico y, mucho menos, en el análisis de la STJUE de 3 de marzo, objeto inicial de esta entrada. Del TJUE nos hemos olvidado para reflejar un loable voluntarismo pro consumidor donde la información precontractual que se diseña, si la evolución de la variable no favorece, es por excesiva a mi juicio irreal. Por otro lado se advierte que si la variable discurre de forma favorable al consumidor (léase Euribor) la información precontractual es irrelevante: la… Ver más »
A propósito de las reflexiones del Prof. Miquel reitero que siempre me ha parecido mas adecuado reconducir a los vicios del consentimiento el problema de información precontractual que afecta al objeto principal o contraprestación del contrato a priori excluidos del control de abusividad. Lo estaban hasta que se descubrió el concepto de trasparencia material. Ocurre que no es posible soplar y sorber pues reconduciendo la materia a los vicios del consentir no jugaría el control de oficio, la imprescriptibilidad, la relatividad de la cosa juzgada, etc.
Queridos Fernando y Vicente, rebajemos la vehemencia de esta polémica. Todos sabemos que los contratos con condiciones generales tienen un régimen específico distinto del general. La ley de condiciones generales, que reformó la LGDCU de 1994, es de 1998. Ya en 1999 González Pacanowska en el comentario dirigido por Rodrigo Bercovitz llamaba la atención sobre la importancia de la transparencia respecto de las cláusulas relativas a los elementos esenciales. La directiva europea es de 1993 y la doctrina alemana ya antes de la directiva hablaba de la transparencia como un criterio de control de las condiciones generales. En el Comentario… Ver más »
Muy interesantes, como siempre, las reflexiones de Jose María Miquel. Efectivamente en el año 2000 o 2001 Gonzalez Pacanowska ya destacaba la importancia de la trasparencia material de las condiciones generales que tu ulteriormente con mas detalle perfilaste. Sin embargo creo recordar que también apuntaba que la compatibilidad entre la tradicional teoría del error como vicio de la voluntad y el deficit de incorporación a solventar conforma a las nuevas pautas del derecho de consumo se resolvía concluyendo la inutilidad de aquél al resultar éste mas ventajoso para el consumidor. Por ello creo de gran interés el debate que introduces… Ver más »
El error como vicio del consentimiento ha cobrado gran importancia en los últimos tiempos y precisamente en materia de Derecho de los consumidores. Son muchas las sentencias en materia tiempo compartido, swaps, preferentes etc. que declaran la nulidad por error. Nunca se habían anulado tantos contratos por error como en los últimos años. Por ejemplo en materia de swap : la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2016, dice : » el incumplimiento del deber de información al cliente sobre el riesgo económico en caso de que los intereses fueran inferiores al euribor y sobre los riesgos… Ver más »
[…] por otra parte, yo publiqué el pasado 4 de marzo en este Almacén de Derecho sobre la referida Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de marzo de 2020, Gómez de Moral, unos “comentarios a vue… que el Profesor F. Pertíñez ha tenido la amabilidad de citar en su artículo, sin perjuicio de […]
[…] entre precio y bien o servicio. Véanse al respecto las entradas de los profesores Pantaleón (aquí), Alfaro (aquí) y del magistrado Rodríguez-Vega […]