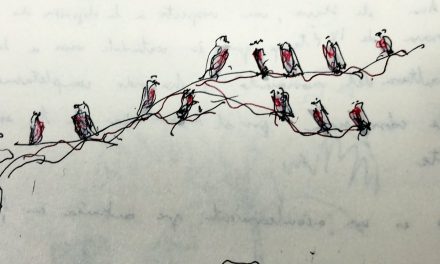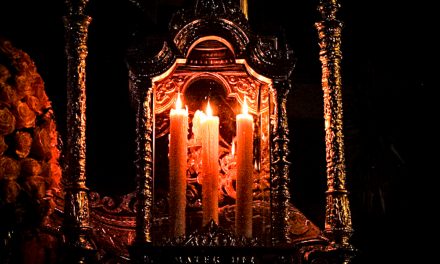Por Jorge Agudo González
Un paralelismo inquietante con el conflicto presupuestario prusiano
Planteamiento
La polémica por la renuncia del Gobierno de España a presentar un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) (ex art. 134.3 CE) tiene lugar en un momento particularmente complejo. La prórroga de los presupuestos vigentes acontece cuando el Estado español ha asumido la obligación de incrementar el gasto en defensa en el marco de las obligaciones adquiridas en el seno de la OTAN y de la UE. Para salvar este inconveniente, se habla de acudir a las transferencias de crédito del art. 52 de la Ley General Presupuestaria (LGP), sin perjuicio de otros expedientes. Esta opción resultaría, además, flexibilizada por las previsiones del art. 9 de la LPGE de 2023, Ley 31/2022, de 23 de diciembre. Según el apartado 1º.1 de este precepto, durante la vigencia de los presupuestos -prorrogados por segundo año consecutivo- será competencia del Gobierno acordar las “transferencias de crédito entre secciones para atender necesidades ineludibles”, en casos distintos de los previstos en el art. 52.2 LGP. A ello habría que añadir que el último párrafo del mismo art. 9.1 establece que a estas transferencias de crédito no les son aplicables las restricciones recogidas en el art. 52.1 LGP.
En este contexto se advierten varios problemas jurídicos
1º) La disponibilidad por parte del Gobierno del deber previsto en el art. 134.3 CE;
2º) La consecuente facultad del Gobierno para hurtar al Congreso de los Diputados la posibilidad de pronunciarse y, en su caso, de no aprobar los presupuestos;
3º) La quiebra del carácter temporal de la LPGE al procederse a la prórroga automática sucesiva de los presupuestos vigentes; o
4º) La atribución al Gobierno de competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias que habilitarían a reconfigurar la LGPE prorrogada sin someterse a las limitaciones que la LGP prevé de ordinario.
Al no ser experto en Derecho presupuestario es probable que deje en el tintero otros problemas jurídicos, pero creo que con los enumerados tengo suficiente para valorar la situación y afrontarla desde una perspectiva histórica en la que encuentro ciertos paralelismos.
La distinción entre ley formal y ley material y el conflicto presupuestario prusiano
Los iuspublicistas conocemos bien el origen de la distinción entre ley formal y ley material elaborada por Paul Laband, primero, y Georg Jellinek, después, en la década de los 70 del siglo XIX. La doctrina, muy resumidamente, distingue, por un lado, la ley material, esto es, la norma que contendría auténticas proposiciones jurídicas – Rechtsätze – por incidir en la esfera jurídica de los ciudadanos -libertad y propiedad- y que, por ese motivo, requería de la aprobación del Parlamento. Frente a estas leyes materiales, la ley formal no podía ser considerada como una auténtica ley, pues su contenido se limitaba a aspectos relativos a la organización y al funcionamiento interno del Estado. Estas leyes formales tenían la forma de ley porque eran emanadas del Parlamento, pero no porque contuvieran auténticas proposiciones jurídicas en el sentido indicado.
El trasfondo de esta doctrina es muy relevante: no es otro que la delimitación de la competencia del poder legislativo en aquellos espacios en los que el Estado se autolimita confiriendo derechos a los súbditos, frente a un ejecutivo todavía encabezado por un monarca -el Rey de Prusia- y cuya legitimidad todavía era soberana. Pensemos que el sistema prusiano se inspiraba en el principio monárquico y, por esta razón, las Constituciones otorgadas constituían un acto de autolimitación del poder real. Mediante esas Constituciones el Rey trasladaba ciertos poderes al Parlamento, pero conservaba el resto de los no cedidos. Esos poderes eran una expresión de un poder soberano que tenía carácter originario y, por ello, no estaban sometidos a la potestad legislativa del Parlamento. Era un poder de imperium que pervivía en la formación de un Estado todavía muy marcado por el autoritarismo regio.
Toda esa construcción jurídica fue la respuesta de la dogmática alemana a un problema real. Breves antecedentes. La segunda mitad del siglo XIX fue una convulsa época en la actual Alemania -y en toda Europa-. De esa época fue la segunda guerra de Schleswig (1864) y la guerra austro-prusiana (1866), situando a Prusia como la principal potencia alemana. En 1871, gracias a los ardides de Otto von Bismarck, se logró la unificación de Alemania tras la guerra franco-prusiana (1870-1871). Se proclamó el Imperio alemán y Guillermo I “El Grande” recibió el título de Kaiser del II Reich.
En ese momento tuvo lugar el conocido como conflicto presupuestario prusiano que enfrentó con el Parlamento a Guillermo I y a su gobierno presidido por Otto von Bismarck. La Constitución prusiana de 1850, a diferencia de la de otros Länder alemanes, dejaba abierta la posibilidad de que el legislador pudiera extender su acción más allá de los ámbitos que afectaban a la libertad y a la propiedad de los súbditos. La acción de gobierno podía quedar comprometida, por tanto, y era necesario fortalecer el principio monárquico frente al principio representativo. Una reforma del ejército que incluía un aumento del servicio militar a tres años fue el origen del conflicto. Se trataba de decidir si el ejército quedaba exclusivamente sujeto al poder de mando del Rey –Kriegsherr– o si, por el contrario, también estaba sometido al Parlamento que podría impedir, por ejemplo, la reforma propuesta.
En 1862 no fue posible presentar un presupuesto que avalara el proyecto de reforma. El Rey disolvió las cámaras, pero los liberales, que no apoyaban los proyectos regios, incrementaron su representación tras las nuevas elecciones. El nuevo Parlamento rechazó el presupuesto de reforma militar presentado por Bismarck. Ante esta situación, el gobierno dio un paso adelante. Interpretó que el artículo 99 de la Constitución prusiana de 1850 no exigía la aprobación formal del presupuesto por el Parlamento. Aquel precepto establecía que los gastos e ingresos previstos por el ejecutivo debían ser anualmente comprobados, verificados o constatados –festgestellt– en una ley. El gobierno consideró que, si el Parlamento no aprobaba el presupuesto, ostentaba el poder para gobernar sin su acuerdo y, mediante Decreto, aprobó un auténtico presupuesto de guerra.
Así pues, el Rey prevaleció y se legitimó un régimen político todavía amarrado al Antiguo Régimen. Sin embargo, el conflicto generó en la dogmática alemana una construcción que acabó reforzando los poderes del parlamento al definir los ámbitos que, por afectar a la libertad y a la propiedad de los súbditos, debían quedar reservados a éste.
El artículo 134 de la Constitución y la supremacía del Parlamento en materia presupuestaria
En la actualidad, con la polémica por la no presentación de un proyecto de LPGE y con la exigencia internacional de incrementar el gasto militar, asistimos, salvando las distancias, a una situación que se antoja parecida. Sin embargo, y a diferencia de la doble interpretación recién sugerida sobre aquella crisis de la segunda mitad del siglo XIX, ahora solamente es posible, a mi juicio, una lectura.
A diferencia de la Constitución prusiana, el art. 134 CE dispone sin ningún margen de duda que es el Congreso de Diputados el competente para aprobar la LPGE. La STC 34/2018, de 12 de abril, sintetizando la doctrina del Tribunal sobre la naturaleza jurídica de las LPGE afirma lo siguiente:
La Ley de presupuestos es una norma singular por su vinculación inmediata con la propia función del Gobierno, a quien corresponde la dirección y orientación de la política económica (…). Esta singularidad se refleja en el propio artículo 134 CE que (…) atribuye en exclusiva al Gobierno la iniciativa parlamentaria en materia presupuestaria mediante el proyecto de ley de presupuestos, norma que (…) debe precisamente ceñirse al contenido específico que le es propio y al que está reservada (…). A su vez, el artículo 134 CE atribuye en exclusiva al Parlamento la aprobación de dicha ley, sentando así el principio de legalidad presupuestaria”.
Sin perjuicio de las singularidades de la LPGE, en ningún caso se puede admitir que la Constitución la considere como una mera ley formal. La LPGE es una auténtica ley. Innova el ordenamiento jurídico, ya que sin esta ley no hay gasto legal. Es una ley, con un contenido especial, con un procedimiento de aprobación singular, pero una ley más.
Hace unos años esta polémica fue reeditada por una sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de septiembre de 1996 relativa al aumento salarial de los funcionarios para 1997. Aquella sentencia asumió una concepción de la LPGE como el producto de una potestad de las Cortes distinta a la legislativa (ex art. 66.2 CE) y en la que concurrían todos los componentes propios de la concepción de las leyes formales. Esa tesis sirvió para afirmar que la elaboración y aprobación de la LPGE estaba vinculada a los compromisos de gasto asumidos por el Gobierno y, por ello, el Congreso tenía un margen de maniobra limitado para aprobar los presupuestos sin incluir los compromisos adquiridos en el desarrollo de la política gubernamental.
En la actualidad, no parece necesario acudir a una argumentación del todo superada, como la manejada por la Audiencia Nacional, para asistir a un efecto paradójicamente semejante que tendría como consecuencia la devaluación de la LPGE en algo parecido a una mera ley formal. Trataré de explicarme.
Si el Gobierno incumple su deber de presentar el proyecto de LPGE ante el Congreso de los Diputados y aprovecha la prórroga automática de los vigentes presupuestos corremos el riesgo de que una auténtica ley pueda verse modificada y recompuesta por el Gobierno como si de una ley formal se tratara. Las circunstancias previstas en el art. 9 de la LPGE de 2023 avalarían que el Gobierno pudiera transferir créditos presupuestarios para gasto militar sin ningún aval parlamentario.
Habrá quien diga, y no sin razón, que esta conclusión no es correcta, pues estas transferencias de créditos están, a su vez, habilitadas por una ley. Cierto, ahora bien, no me podrán negar que se trata de una LPGE que fue aprobada para una sola anualidad, que ha sido prorrogada por segundo año consecutivo y que fue concebida en unas circunstancias específicas: la gestión de los fondos europeos para la recuperación económica tras la pandemia del COVID y la guerra de Ucrania -apartado I de la Exposición de Motivos de la LPGE de 2023-. De nuevo, se podrá decir que esas circunstancias todavía están vigentes. Ahora bien, quienes utilicen ese argumento tendrán que evitar caer en el absurdo de legitimar la ausencia de leyes de presupuestos en el futuro próximo. Es más, tendrían que motivar por qué el Gobierno no iba a poder reeditar esa misma situación indefinidamente quebrando la temporalidad propia de las LPGE. Voy a centrarme en esto.
La STC 3/2003, de 16 de enero, afirma que la LPGE constituye
en la actualidad una habilitación de ingresos y una autorización de los gastos que el Gobierno puede realizar durante un ejercicio económico que ha de coincidir con el año natural (…); esto es, se trata de una autorización que tiene un plazo de vigencia sometida a un límite temporal constitucionalmente determinado, concretamente, el de un año”.
Y añade:
… teniendo la autorización de gastos prevista en la Ley de presupuestos un carácter anual, es evidente que la prórroga de los créditos autorizados constituye (…), un mecanismo excepcional que opera en bloque y exclusivamente en aquellos casos en los que, finalizado el ejercicio presupuestario, aún no ha sido aprobada la nueva Ley.
El hecho de que la prórroga presupuestaria sea excepcional y opere en bloque impide la aprobación por el Gobierno de leyes parciales que modifiquen los presupuestos prorrogados, si no cumplen los requisitos a los que alude el art. 134.5 CE, es decir, la facultad de Gobierno para presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario depende de que se hayan «aprobado(s) los presupuestos generales del Estado«. Como señala la citada STC 3/2003, este precepto
“no permite que cualquier norma modifique, sin límite alguno, la autorización por el Parlamento de la cuantía máxima y el destino de los gastos que dicha ley establece”… (que) “sólo puede llevarse a cabo en supuestos excepcionales, concretamente, cuando se trate de un gasto inaplazable provocado por una circunstancia sobrevenida”.
En otras palabras, el legislador no puede modificar el presupuesto de forma indiscriminada, en la medida en que aceptar algo así supondría anular las exigencias de unidad y universalidad presupuestarias establecidas en el art. 134.2 CE. Y si esto es así para el legislador, tanto más para el Gobierno. Por este motivo, las SSTC 126/2016, de 7 de julio y 169/2016, de 6 de octubre, declararon la inconstitucionalidad del recurso al Real Decreto-ley como “forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios”, casualmente, para financiar programas especiales de armamento.
Nuevamente, habrá quien diga que una transferencia de crédito no implica un aumento del gasto previsto en la LPGE. Cierto, pero no me dirán que no es paradójico que mediante Decreto pueda modificarse la LPGE para cubrir “necesidades ineludibles”, sin cumplir con los requisitos del art. 52 LGP, e incrementando el gasto militar de forma muy acusada, siempre y cuando, eso sí, esto no genere un incremento de gasto general. No me digan que no se parece un poco al resquicio que encontró Bismarck cuando el Parlamento no aprobó el presupuesto para la guerra: el Gobierno ostenta el poder para seguir gobernando sin el Congreso de los Diputados y decidir por sí mismo las cuestiones presupuestarias que considere ineludibles.
El principio democrático
La situación que vivimos, en mi opinión, no solo es de dudosa constitucionalidad a la vista del art. 134 CE, sino también desde una perspectiva general, en la medida en que supone una quiebra de principios y valores fundamentales como el principio democrático.
La doctrina de la distinción entre ley material y ley formal sirvió, en el conflicto presupuestario prusiano, para legitimar la acción de un ejecutivo encabezado por un monarca con una fuerte vis autoritaria pero también permitió salvaguardar ámbitos reservados a la ley dictada por el Parlamento. En nuestro caso, a pesar de que habíamos llegado a la conclusión de que la LPGE era una ley más; a pesar de que la distinción ley formal-ley material estaba plenamente superada; a pesar de todo ello, resulta que involucionamos para potenciar la potestad gubernativa y relegar la acción legislativa y, como consecuencia, para tratar a la LPGE como lo que no es: algo cercano a una mera ley formal ‘disponible’ por el Gobierno. Es decir, en nuestro caso no hay una doble interpretación posible, solamente hay una y es alarmantemente antidemocrática.
Resulta perturbador que un Gobierno pueda entender que un Estado no necesite presupuestos y que pueda adquirir compromisos de incremento del gasto militar y aprobarlos por Decreto como Guillermo I hizo con su presupuesto de guerra.
Espero que el paralelismo no haya parecido demasiado forzado.