Por Juan Antonio García Amado*
Hace poco, no importa cuánto, en un querido país latinoamericano, da igual cuál, pero uno de los muchos de Latinoamérica que generosamente me acogen a menudo y a los que acabo sintiendo y queriendo como si fueran el país mío, disfrutaba de una cena exquisita en compañía de muy cualificados profesionales del derecho, personas honestas y capaces con cargos de muy alta responsabilidad. La conversación fluía amablemente y saltaba de un tema a otro con gracia e interés. Surgió el asunto del lenguaje inclusivo y empezó el pacífico debate sobre el sentido de la gramática y la medida en que las formas expresivas contribuyen o no a la discriminación social. Algunos de los comensales defendían la necesidad de decir los magistrados y las magistradas, los ministros y las ministras, los ciudadanos y las ciudadanas. Yo hice una alusión a la pobreza y uno de esos interlocutores que abogaban por el lenguaje inclusivo dijo varias veces “los pobres” y, con ánimo entre jocoso e incisivo, le pregunté por qué no decía los pobres y las pobres y, planteé ante todos por qué en estos tiempos de corrección política y represión lingüística no hablamos de los asesinos y las asesinas, los locos y las locas, los corruptos y las corruptas… Se me respondió que lo que importa es recalcar desde el lenguaje mismo la igualdad en lo que toca al poder y la influencia social y que, en consecuencia, era ocioso o disfuncional para el propósito generalizar el lenguaje inclusivo y hacer referencia a los grupos sin esa connotación de dominio o a la condición de los menesterosos y las menesterosas, de aquellos y aquellas que no desempeñan las funciones que socialmente más importan. Entendí que, aunque haya tantas mujeres en la miseria como hombres sin recursos económicos de ningún tipo, no existe razón de importancia para referirse a los pobres y las pobres, igual que no se ve motivo ninguno para aludir a los drogadictos y las drogadictas, aun cuando en los suburbios de cualquier ciudad grande y mediana ellas sean tantas como ellos y soporten las mismas lacras. Etcétera.
De ahí, la charla pasó a versar sobre los nuevos “colectivos” identificados por orientaciones sexuales alternativas a las que podrían llamarse convencionales o más comunes y pronto derivó el tema hacia quienes no se sentían conformes con su cuerpo y pedían ser tratados en concordancia con su voluntad o su inclinación. Llegamos a esos casos extremos y extraños de quienes solicitan que se les ampute una extremidad, pues no se sienten en plenitud ellos mismos si no son mancos o cojos, y derivamos, cómo no, hacia supuestos como el del señor británico que se identifica a sí mismo como perro dálmata y pide ser tratado como tal en sociedad, o de aquel otro, este alemán, que se considera a sí mismo un caballo atrapado en cuerpo humano y demanda con insistencia que le den trato de equino y vivir a cuatro patas y quién sabe si en un establo y comiendo pienso.
Consideró parte de la concurrencia que eran asuntos de los que habría de ocuparse con urgencia el derecho de los mejores estados y que era llegada la hora de que los tratados internacionales de derechos humanos tomasen en consideración los derechos de esos humanos. Se adornaba tal conversación con frecuentes alusiones al valor de la diversidad y a la importancia del sentimiento de identidad individual, como nueva base para la ordenación jurídica de la convivencia. Como eran juristas de oficio y prestigio los que así se manifestaban o tales cosas escuchaban con discreta actitud, acabaron refiriéndose a algunas recientes sentencias locales que tenían que resolver casos como el de aquel partido que, estando vigente la regla que impone paridad en las listas electorales, presentó a todos sus candidatos varones, pero alegando que la mitad de ellos en verdad se sentían mujeres y así querían ser jurídicamente considerados o consideradas, lo cual provocó un serio conflicto jurídico y quebraderos de cabeza a la autoridad electoral, pues ya se estaba imponiendo, en el estado en cuestión, la norma de que la calificación femenina o masculina de los sujetos, a efectos legales, debía ser voluntaria o plenamente electiva y no resultante de la fría biología o de datos registrales propios de tiempos oscuros, cuando el sexo se adscribía por razón de ciertas señas corporales y no se escogía, y cuando el formalismo de lo jurídico aun vencía a la alegría de ser cada uno y cada una lo que le dé la gana cada mes.
He de aclarar, en honor a la verdad, que esos interlocutores no eran radicales en la defensa de ninguna tesis y se expresaban con consideración y mesura, genuinamente preocupados por la que a los sistemas jurídicos se les viene encima en estos tiempos en que a uno le pueden llamar de todo por saludar al vecino con un tradicional buenos días en lugar de con una caricia en el lomo o lanzándole un hueso o relinchando tenuemente. Los comprendo bien y comparto la inquietud, pues reconozco yo mismo que al escribir estas líneas me asalta un temor difuso y me hago el propósito de no divulgar en las redes sociales este prólogo si no quiero que me llamen de todo menos alazán brioso o tierno perrito.
A la mesa estaba también un muy apreciado colega compatriota mío y los dos nos mirábamos con media sonrisa, algo de preocupación y ese gesto amable con que al otro se le sugiere que mejor lo deje correr todo y no se meta o no se ponga a hacer gracias, pues no están los tiempos para bromas ni los dogmas nuevos para heterodoxias viejas. Con todo y con eso, confieso que tuve que meter la pata, cual cuadrúpedo vulgar, y no alcancé a reprimir una de esas frases cáusticas que me quitan partidarios y me aligeran invitaciones. Proclamé, más serio de lo que debía y más alto de lo que la elegancia dicta, que tal vez no estábamos reparando en que a pocos kilómetros del restaurante exclusivo donde nos deleitábamos con viandas de primera y conversaciones propias de nuestro burgués estatuto, habría seguramente villas de mucha miseria en las que estas preocupaciones tan nuestras no tenían cabida porque malamente llegan estos sofisticados debates y estos problemas exquisitos al que no tiene qué comer ni agua potable que merezca ser bebida, al que ve que sus hijos no pueden ir a la escuela o se le pueden morir por una infección de nada, ya que tampoco la sanidad pública alcanza para quienes viven al otro lado de los barrios nuestros y de nuestros dilemas filosóficos.
Son maneras que tiene uno de echar a perder una conversación cortés de personas sin mala fe y buena cultura, y, para colmo y mayor inconveniente, concluí que me parecía de una bajeza moral notable que gentes como nosotros, acomodadas y bien plantadas ante lo más excelso de la gastronomía nacional, viéramos severo problema moral y jurídico en lo que habíamos andado hablando y que ni un minuto dedicáramos a pensar qué reformas sociales, económicas y jurídicas cabrían para que todos los niños tuvieran su escuela, sus vacunas y su baño con agua potable corriente. Nadie torció el gesto y ninguno me trató de desatento o mal bicho, como quizá merecía mi alegato. Ya he señalado que estaba con personas educadas y cultas que simplemente se hacían eco de lo que en estos tiempos se habla en los medios que nosotros frecuentamos y en las aulas en las que explicamos derecho constitucional y otras variantes de la lírica.
Pasemos ahora de la anécdota a la categoría y hablemos del derecho y de su teoría y de cómo se encuentran el uno y la otra. Puedo estar muy equivocado, pero me parece que vivimos tiempos de morales inmorales y de derechos que cada vez son más trampantojo, superestructura frívola, ideología en el viejo sentido marxista, cuentos para obnubilar las buenas conciencias de profesores poco estudiosos, estudiantes ingenuamente idealistas y ciudadanos a los que se va convenciendo de que para qué la ley general y abstracta, de que sus derechos están mejor protegidos en manos de un sistema judicial en el que las más de las veces ni hay carrera judicial ni hay independencia judicial ni hay inamovilidad de los jueces y las juezas ni hay ni trazas de separación entre los que juzgan y los que gobiernan y desde ministerios o reuniones en comedores privados de restaurantes de primera ponen y quitan magistrados y fiscales con la misma naturalidad y desenvoltura con que se cambian de ropa interior cuando toca o se altera el clima.
Las paradojas se vuelven tan estrepitosas como grande tiene que ser la ceguera para soportarlas con una sonrisa así y esa beatitud del que pagó unos miles de dólares para que le digan en la especialización o maestría de ese semestre cosas tales como que puede haber un estado social sin ley y a golpe de sentencia, caso a caso, o que los legisladores son todos corruptos, pero son honradísimos los magistrados de altas cortes que esos mismos legisladores y grupos nombran y vigilan, y que basta ponerse la toga para convertirse en explorador de valores y degustador de principios, ponderador excelso que siempre va a decretar lo que la justicia a las claras manda y no lo que al gobierno convenga o lo que al consejo de administración agrade.
Nunca tanto se habló de moral en las facultades de derecho, nunca se entonaron tan sublimes cánticos a los supremos valores morales, ahora en traje de valores constitucionales, jamás se hizo semejante apología de unos principios que son aquellos mismos valores morales revestidos para la ocasión de normas de derecho, para que los pesen los supremos sacerdotes de la constitución mistérica y oracular, ahora que ya no importa propiamente lo que las constituciones dicen, y que digan misa si quieren, pues lo verdaderamente constitucional es lo que opinan las altas cortes que la constitución debería decir y que no es más que lo que a ellos y ellas se les ocurre, impostura, sociedad del espectáculo jurídico, jurisprudencia simbólica, divertimento para profesores felices que esperan pacientes la llamada del Supremo, del que manda, parte, reparte y decide quién va a ser el próximo minero de principios y ordeñador de valores, y aquí todos contentos los que ya estaban contentos, y la casa sin barrer y de la promesa de un estado social ni rastro, pero ya somos inclusivos y le vamos a pagar entre todos a cada calvo rico una peluca nueva.
No estaría de más una investigación rigurosa para ver si es cierto lo que parece, que los libros de derecho tienen cada vez menos trazas de obras con algo de rigor técnico y de conocimiento especializado y se asemejan a manuales de autoayuda, a loas a las bienaventuranzas y llamadas al diálogo universal y la paz perpetua, como si en verdad pudieran dialogar, y dónde, los que nada tienen y los que todo lo gobiernan, y como si la paz propia de la sociedad perfecta pudiera alcanzarse a base de olvidar al paupérrimo y la paupérrima, pero buscándole en la lista de derechos fundamentalísimos su acomodo al que hoy se levantó lechuga y exige una huerta con cargo al erario público para plantarse bien a gusto, y, ya de paso, que se aumenten la penas para los que bajan de la colina y la comuna a robar verduras, qué inseguridad insoportable.
Qué se puede esperar de una legislación que se extasía en los preámbulos y huye del compromiso en el articulado, de una judicatura que debate la sentencia con un ojo puesto en las redes sociales y más atenta a los likes que a lo que se juega el justiciable, de una academia jurídica que abandona la vieja dogmática, que, cuando era buena y estaba en manos de los que habían estudiado algo, era garantía de rigor conceptual y congruencia sistemática y que ahora se ve reemplazada por la prosa obispal de los que iban para juristas y se emborracharon de agua bendita y pretenden que cada litigio se resuelve, en derecho, apenas con nada más que ver lo que dicta para la ocasión la dignidad humana o exige el principio de libre desarrollo de la personalidad.
Qué va a ser de cada cual cuando ya todos los jueces y juezas se hayan al fin convencido de que son de siglos pretéritos el respeto a la ley legítima, las garantías procesales o el contenido esencial de los derechos fundamentales y, ya todos poseídos por la mística y la moralina, llegue al país de turno el gobernante populista y se haga una constitución a su medida sin reformar la constitución pero a golpe de sentencia constitucional ponderada con el sí, bwana, y descubramos todos que donde el texto constitucional decía no relección en verdad significaba no reelegirlo después de muerto, porque tampoco hay que pasarse y eso iría contra el principio constitucional de que los muertos descansen en paz; o cuando ese gobernante populista y ungido por los guardianes de la entraña axiológica de la constitución decida que el llamado por los hados a sucederlo es su primogénito y que a qué tantas elecciones y que ya se sabe cómo es la gente de envidiosa y lo mal que vota el populacho, y vaya su corte constitucional, que forma parte de su corte, y sentencie que por supuesto que sí y que ahí están el principio constitucional de protección de la familia y el del libre desarrollo de la personalidad del que nombra sucesor y del sucesor nombrado y que, mira por dónde, ya tenemos una república hereditaria de pleno derecho y constitucional del todo.
Al que pide legislación social, protectora en serio y garantista sin excepciones se le tacha de reaccionario, al mismo tiempo que a los estudiantes menos agudos y a los ciudadanos más despistados se les hace creer que la nueva revolución que viene se hará en nombre de los valores constitucionales y que saldrán las vanguardias revolucionarias de las universidades más elitistas y costosas, y que los profesores mejor pagados y con oficinas más rentables empuñarán los libros para derrotar la opresión e imponer al fin la justicia social, que del doctorado en Yale o Minnesota vendrán los docentes directamente a empoderar a los oprimidos y a dar voz a los que no la tienen y que es su propósito sincero que se acabe socializando lo que hoy es sumamente privativo y de lo más cool.
Primero le quitan sentido a la lucha social por la ley y los derechos, por los derechos traducidos a ley para que todo el mundo los respete sin ponderaciones ni cantos celestiales, luego convencen de que ni lo que dice la constitución a nuestra favor es muy de fiar y que mejor es que los jueces miren debajo a ver qué sale para cada ocasión de lo axiológico, y más tarde se trata de que crea el ciudadano del montón que todo eso es por su bien y que en cuanto lleguen a la Corte el profesor Fulano y la doctora Zutana ya vas a ver cómo esto se pone mejor que Suecia mismamente. El acabose. Lo nunca visto, una revolución social, económica y jurídica desde las élites y a dos mil dólares cada conferencia para explicarla y hotel de cinco estrellas con piscina para mi señora (la suya, quiero decir; y como el ejemplo es uno que he visto, los géneros están en esta oportunidad bien puestos).
Cuando recorro los países que más amo, junto con el mío, ya no encuentro estudiantes de derecho que tengan algún interés en una tesis de derecho penal de verdad (sobre justicia penal restaurativa debe de haber en este momento ocho mil tesis en elaboración) o sobre derecho de sociedades o sobre tales o cuales impuestos o sobre estos o aquellos contratos, todos y todas quieren dedicarse al derecho constitucional y leer a Aristóteles como fuente de inspiración principal, porque ya dijo Aristóteles que donde estén la virtud y la ecuanimidad que se quite todo y ya se sabe que la constitución viene a ser eso, si el magín no nos da para ver más cosa en ella. Sin una dogmática precisa, consistente, sistemática y que entienda antes que nada los fundamentos de la respectiva rama de lo jurídico no puede haber auténtico estado de derecho, porque la dogmática es al derecho lo que la ingeniería a la construcción de carreteras, puentes, autos o cohetes, pero dogmática ya apenas queda porque primero unos críticos muy críticos y sumamente perezosos dijeron que el que estudia el intríngulis de la legalidad es cómplice de la dominación y la violencia, mire usted por dónde, y luego vinieron neoconstitucionalistas y catequistas de similar laya y proclamaron que los tiempos de las legalidades ya pasaron y que hablando se entiende la gente y que por qué no ponderamos otra vez a ver si nos sale el premio.
En fin, concluyo. Me gustaría estar radicalmente equivocado y que tanta desesperanza no tuviera más motivo que el óxido que en mi razonar ponen los años. Pero, sea como sea y tenga un servidor más razón o menos, sí he de conceder que algo de esperanza queda. Queda la luz de libros como este y de jóvenes juristas estudiosos y activos como mi amigo Mario Daza. Leer este libro no solo alienta la esperanza, también incentiva la vocación, las ganas de seguir pensando y debatiendo. Este libro es un torrente de ideas, el fluir aparentemente caótico de un joven pensador sistemático, el buen estilo adaptado a los tiempos del jurista escritor que sabe que ya pasó la época del tratado rotundo y que toca ahora teorizar y debatir en las redes sociales, en los blogs, en Twitter, en los grupos de Facebook o de Whatsapp, paso a paso y pacientemente hasta llegar a construir una obra propia como jurista integral. Este libro que tengo el honor de prologar es un paso importante en ese camino, otro más, y es un logro importante en ese camino.
Mi felicitación a Mario Felipe Daza Pérez y a sus lectores, que ya son muchos y crecerán cada día. Porque lo merece.
* Mario Daza, El derecho cursi. 30 lecciones sobre teoría del derecho público que debes leer antes de morir. Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2019.

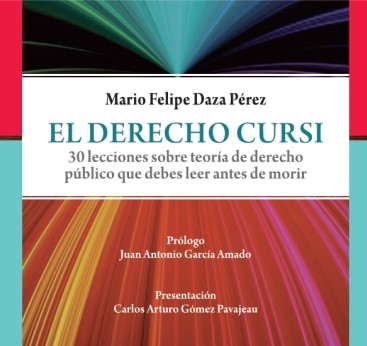






Comentarios Recientes