Por Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz
Al comunismo le alcanzó la hora de su libro negro -una suerte de ajuste de cuentas con la utopía- con el famoso estudio dirigido por Stéphane Courtois en 1997. Y a la revolución francesa le llegó su San Martín en 2008. Estaba tardando que alguien viniera a poner los puntos sobre las íes en la historia de nuestro oficio, que, siempre con un ropaje legal, está igualmente repleta de las situaciones más espeluznantes. Se trata del estudio de Eugenio Fuentes, titulado La hoguera de los inocentes. Linchamientos, cazas de brujas y ordalías. Se publicó en Tusquets, en 2018 y vaya si merece una reflexión o al menos una noticia en una revista del gremio. Estamos, parafraseando a Borges, ante una suerte de (nueva) historia universal de la infamia.
Bien lo explica la contraportada:
“La ordalía, o juicio de Dios, era un procedimiento judicial surgido en la Europa del Medievo, según el cual, en caso de denuncia (por herejía, adulterio, robo …), era el acusado quien tenía que demostrar su inocencia. Las pruebas a que para ello era sometido variaban: agarrar un hierro candente con las manos y resistir sin quemaduras, ser arrojado al agua con las manos atadas y no ahogarse, o resultar vencedor en un torneo”.
Algo que, con ojos de hoy, resulta atroz. Y, salvo casos excepcionales y en países exóticos, impensable. Así las cosas,
“este libro explora los prejuicios morales, culturales y antropológicos que se esconden tras esta aberración y los mecanismos con que el Poder señala y convierte en enemigos a determinados grupos (judíos, negros, mujeres). Recurriendo a la historia, la antropología, el derecho, la psicología, el arte y la literatura, el autor denuncia la creación social de chivos expiatorios y la designación de víctimas propiciatorias. Para ello se apoya en clásicos de la filosofía, la literatura universal o el cine que han criticado con inteligencia y crudeza la discriminación del débil o el diferente como forma de cohesión social”.
De las 320 largas páginas del libro -más un nutrido índice onomástico- llama la atención, de entrada, la sistemática. El autor, que ha manejado un material abrumador, divide las ordalías en trece tipos: la primigenia, la ontológica, la medieval, la religiosa, la del Sabbat, la racial, la infantil, la del dolor, la social, la totalitaria, la sexista, la de la novela negra y la virtual. Y para cada una de ellas selecciona un par de obras literarias -casi siempre, novelas- que le sirven de apoyo en el discurso. Son siempre textos muy posteriores a 1215, cuando el Concilio de Letrán, bajo Inocencio III, puso un punto final a las brutales prácticas anteriores. Mismo año, por cierto, de la Carta Magna de Juan sin Tierra, al otro lado del Canal. Pero después de 1215 han pasado muchas cosas y es eso lo que se analiza. Recuérdese que fue poco después, en 1231, cuando, ya con un Papa posterior, Gregorio XI, se constituyó el primer tribunal inquisitorial, en el convento dominico de Ratisbona, en Baviera. Y lo que ha venido más tarde no le va a la zaga. Como sintetiza el autor en página 181,
“en Rusia, con la creación en 1917 de la Cheka (nombre de soltera de la KGB, en ingeniosa expresión de Joseph Brodsky), en Italia y en Alemania, en la España franquista, en China y en Japón, en las dictaduras de los Balcanes, en toda Europa durante las guerras de los Balcanes, durante las guerras mundiales y, bien entrado el siglo, en la Argelia francesa y en los dos Vietnam, en Sudáfrica, en Camboya y en África central y en las lóbregas dictaduras militares del sur americano, la tortura resurge por todo el mundo”.
El lugar inicial del texto lo ocupa, por supuesto, Franz Kafka con El proceso. Pero luego va desfilando lo mejor de cada casa. Por ejemplo, y en relación con las ordalías religiosas, el punto 4, nos topamos con un Miguel Delibes, con El hereje, conocidamente el relato de las prácticas inquisitoriales en Valladolid a mediados del siglo XVI. Y para el punto 5, las ordalías del Sabbat -en realidad, igualmente religiosas-, las obras que el autor ha seleccionado para su glosa son la de un Jules Michelet -publicada en español en 2004– y, ya cruzando el Atlántico, la de un Arthur Miller sobre las brujas de Salem. Complemento de esto último es, al hilo de las ordalías calificadas como raciales, el comentario sobre la inolvidada -en letra y en cine- Matar a un ruiseñor, To kill a Mockinbird, de Harper Lee.
Particular interés para los que vivimos del derecho presenta, en el capítulo dedicado a la llamada ordalía del dolor, el análisis de las conocidísimas contribuciones de Cesare Beccaria, el autor remoto de los Arts. 24 y 25 de la Constitución, con su celebrado contenido garantista. Y asimismo las páginas que se dedican a Alessandro Manzoni -por cierto, su nieto-, pero no a Los novios, sino a un libro suyo menos famoso, Historia de la columna infame, escrito en 1842, cuyos hechos “describen el juicio contra unas personas concretas acusadas de propagar la peste en Milán en 1630” (página 167) y para más inri sabiendo los jueces que eran inocentes. Se trataba de Guglielmo Plazza y Giangacobo Mora, que, para escapar de la pesadilla,
“van soltando nombres a troche y moche, incluso el de un capitán español, con acusaciones inverosímiles y retractaciones incoherentes que provocan más incógnitas que a su vez provocan más torturas, en una dinámica enloquecida y perversa. Finalmente, son declarados culpables (página 185)”,
con una ejecución particularmente siniestra y pérfida:
“la infernal sentencia -ahora es el propio Manzoni el que habla- disponía que fuesen conducidos al suplicio en un carro, marcados con hierro candente durante el camino, que les fuese cortada la mano derecha delante de la botica de Mora, quebrados los huesos con la rueda y, atados a ella, alzados del suelo, al cabo de seis horas estrangulados, quemados los cadáveres y lanzadas al río las cenizas; que fuese derribada la casa de Mora y en el espacio que ocupaba aquella que fuese erigida una columna de nombre infame, y se prohibía a perpetuidad que se reedificara en ese lugar”.
Todo espantoso. Menos mal que en 1778 el Ayuntamiento, con buen criterio, hizo caso omiso de esos mandatos, derribó la columna y levantó una casa.
Pero lo peor de todo es lo que, a cuenta de Ismail Kadaré, El palacio de los sueños, se narra sobre la modalidad totalitaria: aquella que parte de la base de que el cometido del poder no se agota en controlar la vida externa de las personas, sino que puede y debe dar el paso de entrar en sus mecanismos mentales más profundos. Su dominio anímico, ideológico y emocional.
Ni que decir tiene que no falta un capítulo sobre el género novelístico noir, donde habiendo tanto donde escoger, los autores seleccionados no pueden acabar siendo menos de tres, siempre con la cantinela del inocente que acaba viéndose entre rejas por la sencilla pero poderosa razón de que estaba en el lugar equivocado en el momento menos oportuno. Se trata de Antón Chejov, Una extraña confesión -una historia alucinante, en la que el juez no sólo es el narrador sino también el asesino-; de David Goodis, El anochecer (1947); y, cómo no, de Agatha Christie, Inocencia trágica. Y eso por no hablar del cine, donde el nombre que no podía faltar es el de Alfred Hitchcock: Crimen perfecto y Con la muerte en los talones.
No resulta de extrañar que en ese capítulo exhiba Fuentes un particular dominio porque se mueve en ese planeta como actor de primera línea, al haber escrito novelas sobre el detective Ricardo Cupido, todas ellas igualmente en Tusquets.
Por supuesto que, en este siglo XXI tan tecnológico y tan postmoderno, tenemos esa turbera de detritus que son las redes sociales que, cuando cogen a alguien por medio, literalmente lo linchan, con el único consuelo de pensar que el ataque durará poco, porque mañana será otro el que pase por lo que virtualmente es una verdadera horca. Uno de los sospechosos habituales, Javier Cercas, lo ha explicado bien el pasado 15 de agosto en El país semanal: La ley de Lynch. Se trata, por supuesto, de las redes sociales que a nadie se le ocurre prohibir pero algún día lograremos civilizarlas, dotarlas de reglas claras, someterlas a un control democrático”. Pero, entre tanto, y volviendo al libro de Eugenio Fuentes, nos encontramos ante lo que él llama una ordalía virtual, materia que desarrolla de la mano de Mario Vargas Llosa, Cinco esquinas y también, echando la moviola para atrás hasta remontarse a 1644, la Aeropagítica de John Milton. Es lo que todos conocemos y, en algún momento, hemos podido sufrir: el delito -y además con plena culpabilidad- pasa a estar en el mismo hecho de ser acusado.
El libro, en fin, concluye con un Capítulo 14, La destrucción del ordalizado, y un Epílogo, Ordalía versus libertad. Los rótulos no pueden mostrarse más expresivos.
Si el libro resulta tan recomendable no es sólo por su contenido, sino también por el tono del autor, sin duda persona de criterio sereno y que, cuando enjuicia el pasado, huye -dato a aplaudir en los tiempos que corren- de la cultura de la cancelación. Y otra cosa: no se ceba contra España, porque sabe que habas se cuecen -y se han cocido- en todas partes y en las mejores familias. Y más aún en aquellas que blasonan de no haber roto nunca un plato, porque sus niños -y sus mayores- son arcángeles redimidos. Nadie resiste un juicio desde lo que hoy se llama como memoria histórica o -últimamente- memoria democrática, por mucho que nosotros mostremos un especial virtuosismo en el arte de despellejarnos hasta la carne viva.
Ni que decir tiene que, puestos a buscar fuentes de inspiración, el autor ha encontrado en Hannah Arendt un verdadero filón. Y asimismo resulta evidente que en esta materia se han escrito -incluso dentro de la historia por así decir rigurosa, que Fuentes ha postergado en favor de la literatura de ficción- bibliotecas enteras. Pero es que no ha querido escribir una enciclopedia. Su método ha sido el del cánon, esto es, el de la selección, que siempre resulta subjetiva. ¿Por qué no haber mencionado, por ejemplo, dentro de los estudios sobre las brujas, a un Julio Caro Baroja? ¿Qué razón llega, aun sin salirse del territorio de la novela, a excluir a Alejandro dumas (padre) y El conde de Montecristo? Y es que en eso consiste una obra que no pretende ser integral: en que el autor es el que, con soberanía, decide acotar su terreno, con plena conciencia de que habrá cosas -y personas- que quedan al margen, porque el espacio, quieras que no, tiene límites (“Todo pensamiento escrito es un pensamiento mutilado y esa es la penitencia del escritor”: Luis Rosales). Pero lo importante no es eso, sino lo que se ha quedado dentro y ha sido estudiado, que en este caso, se insiste, es mucho y buenísimo.

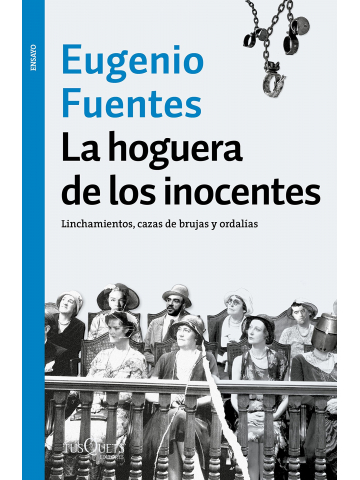






Muy interesante desde el punto de vista antropològico..