Por Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz
El pasado 25 de octubre celebró sesión la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas para el ingreso de Juan Alfonso Santamaría Pastor. Su discurso de recepción se llamó “El poder, la libertad, la Administración y su derecho”: título verdaderamente abrumador. Le contestó Santiago Muñoz Machado. El texto –un librito de 180 páginas- se publicó por la Corporación en edición no venal y en cualquier caso se encuentra accesible en la web. Estas líneas tratan de dar cuenta de su contenido y, dicho sea de manera anticipada, estimular a su lectura, porque bien vale la pena.
En marzo de 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial aún no estaba del todo decantada, Friedrich Hayek publicó en inglés un libro, Camino de servidumbre, llamado a convertirse en el manifiesto liberal más importante de la historia. Un texto de denuncia, empezando por su misma dedicatoria: “A los socialistas de todos los partidos”. Es todo un alegato contra la planificación económica, no sólo en su versión soviética. Y en general contra “cualquier política dirigida directamente a un ideal de justicia distributiva”, porque, por noble que se antoje dicho propósito, acaba llevándose por delante no sólo la libertad económica sino también la personal.
Hayek, en suma, dirigió un mensaje a la opinión pública de los países democráticos, en singular los anglosajones, para advertirles de que en ellos se estaba incubando la misma enfermedad que en la Rusia comunista o la Alemania nazi.
En 1945, otro austriaco que había tenido que huir, Karl Popper, sacó en Londres una obra en la misma línea, La sociedad abierta y sus enemigos. La diana se puso en la filosofía idealista, considerada como el origen del totalitarismo, remontándose incluso hasta Platón, y por supuesto con Hegel como enemigo público número uno. Eran dos volúmenes y el primero se llamaba precisamente “El hechizo de Platón” y es que
“si queremos que nuestra civilización sobreviva, debemos romper con el hábito de reverenciar a los grandes hombres. Los grandes hombres pueden cometer grandes horrores y, como el libro trata de mostrar, algunos de los más grandes líderes del pasado apoyaron el ataque perenne a la libertad y la razón”.
De esa época y obediente a idéntico ánimo de denuncia (un auténtico j´accuse, dicho sea en el mejor y más amplio sentido del término) es El mito del Estado, que vio la luz en Nueva York en 1946, poco después de la muerte de su autor, Ernst Cassirer. El argumento consiste en explicar el nazismo como una consecuencia del hecho (desdichadísimo) de que el pensamiento racional no había conseguido derrotar al mito y éste había recuperado el terreno.
“Si consideramos el estado presente de nuestra vida cultural, tenemos la impresión inmediata de que hay un abismo profundo entre dos campos diferentes. Cuando llega el momento de la acción política, el hombre parece obedecer a unas reglas enteramente distintas de las reconocidas en todas sus actividades meramente teóricas. Nadie pensaría en resolver un problema de ciencia natural o un problema técnico mediante los métodos que se recomiendan y se ponen en acción para solucionar cuestiones políticas. En el primer caso, nunca aspiramos al empleo de método alguno que no sea racional. El método racional ocupa este campo firmemente y parece ampliado sin cesar. El conocimiento científico y el dominio técnico de la naturaleza obtienen cada día nuevas e inauditas victorias. Pero en la vida práctica y social del hombre, la derrota del pensamiento racional parece ser completa e irrevocable. En este dominio, el hombre moderno parece que tuviera que olvidar todo lo que ha aprendido en el desarrollo de su vida intelectual. Se le induce a que regrese a las primeras fases rudimentarias de la cultura humana. En este punto, el pensamiento racional y el científico confiesan abiertamente su fracaso: se rinden ante su más peligroso enemigo”.
En la lista no puede faltar, por supuesto, 1984, de George Orwell, novela escrita entre 1947 y 1948 y que acabó viendo la luz en 1949. El relato, verdaderamente aterrador, es conocido: el Gran Hermano es omnisciente y está omnipresente y utiliza la manipulación del lenguaje –de la violencia física no hace falta echar mano- como técnica del control social.
Son -Hayek, Popper, Cassirer y Orwell, que se dice pronto- cuatro hitos del pensamiento del siglo XX, sí señor. Muy anterior a todos ellos es, por supuesto, el Discurso sobre la servidumbre voluntaria de Étienne de la Boétie, publicado en latín en fragmentos en 1574 y, ya completo, en 1576 en francés. Quien reinaba en París era a la sazón Enrique III, el último de los Valois. La tesis de De la Boétie consistió en explicar que la servidumbre -la imposición de unos pocos sobre los muchos- se explica porque estos últimos son genuflexos: lo aceptan o incluso lo agradecen. “Toda servidumbre es voluntaria y procede exclusivamente del consentimiento de aquellos sobre quienes se ejerce el poder”.
Santamaría, un jurista de primera línea desde hace cincuenta años, ha aprovechado la ocasión de sus galas académicas para reflexionar sobre su campo de conocimiento y el resultado es un libro que sigue la estela de esas obras: una denuncia de la expansión del poder y una exposición de sus métodos, cada vez más sutiles y por tanto más peligrosos.
Algunas frases del inicio merecen la reproducción literal:
“¿Por qué existe eso que llamamos derecho administrativo, y no otra cosa? ¿qué fuerzas han determinado que apareciese y evolucionara como lo ha hecho? Y tras esta pregunta, otras éticamente más acuciantes: ¿qué fines ha perseguido y persigue? ¿como se legitima ante la sociedad a la que se aplica? ¿ha contribuido a hacer más dichosos a los ciudadanos –o, al menos, a hacerles la vida más soportable-, o debe considerarse como un medio de opresión y una fuente de desdichas? En una palabra, ¿a qué dioses hemos estado sirviendo?” (p 14).
Más aún:
“Para comenzar a desbrozar el camino, señalaré que el derecho administrativo no es un objeto que pueda analizarse de manera aislada. Pertenece a un ecosistema superior, el del poder político que los Estados ejercen; en él nace y se desarrolla, y sólo en su marco puede ser comprendido y evaluado. El derecho administrativo, en cualquiera de sus modalidades históricas, es, en efecto, uno de los instrumentos más eficaces de que ha dispuesto el poder para el control de los procesos sociales, un instrumento muy cualificado, porque el derecho administrativo, que no es otra cosa que el lenguaje del poder, aparece, en su actual configuración, en tiempos históricos muy próximos, pero lleva en su seno, desde su origen, los condicionantes propios del código genético del poder al que sirve; y también, y sobre todo, de las personas que lo ejercen” (p 15).
La idea fundamental del libro es que, desde el origen de los Estados en Europa, que puede situarse hace diez siglos (“sobre los dos intentos fallidos que fueron el Sacro Imperio y la Iglesia de Roma”), su poder no ha dejado de crecer y ello, para decirlo con palabras de Kant, tanto en lo extenso como en lo intenso, con la correlativa reducción del ámbito de libertad de las personas. Y sucede que en ese proceso histórico (que se analiza con ese larguísimo arco temporal: un milenio, dicho sea en sentido literal) el derecho administrativo como “constructo cultural” ha sido uno de los instrumentum regni. Ni que decir tiene que en él anida también un factor de garantía o control, pero con un desequilibrio claro frente al primero de sus cometidos: servir a “la acción estatal, esto es, (…) las medidas mediante las que los poderes públicos intervienen e interfieren autoritariamente en la libertad y propiedad de los ciudadanos” (p 17).
Del texto llama la atención que no distingue entre los dos modelos económicos del siglo XX. Su norte no es por tanto Schumpeter –Capitalismo, nacionalismo y democracia es de 1942- ni tampoco Edmund Wilson, cuyo libro de 1940 Hacia la Estación de Finlandia –en referencia al lugar de San Petersburgo donde llegó Lenin del exilio en 1917 para ponerse al frente de la revolución- se limita a estudiar la historia del socialismo, retrotrayéndose, eso sí, hasta Giambattista Vico, o sea, mucho antes que Babeuf, Saint-Simon y Fourier. No: Santamaría no se fija en ese dilema ni tampoco en el que, en atención al origen formal del poder, distingue las democracias de los que no lo son. Más aún, dentro del mapa europeo, nuestro autor es de los que no consideran que España sea una excepción (para peor, por supuesto): la trata como uno más del grupo de países de su entorno. De hecho, al franquismo no lo cita ni una sola vez, ni para denostarlo ni por supuesto para aplaudirlo: todo un corte de mangas, por cierto, a los autores de la reciente Ley 20/2022, de 19 de octubre. Y es que las miras de Santamaría son, se insiste, mucho más amplias, tanto en el tiempo -después de la celebrada caída del muro de Berlín en 1989 las cosas incluso se han agraviado: a la tecnología cada vez más invasiva se han unido coyunturas aciagas como, a partir de marzo de 2020, la pandemia- como en el espacio. Y, por supuesto, cuando diserta sobre la España actual, no distingue entre PSOE y PP, partidos a los que no menciona por su nombre.
Más aún: con carácter general puede afirmarse que de partidos políticos, salvo alguna referencia tangencial, no habla. Y de Comunidades Autónomas, ni eso. Se conoce que Santamaría es hombre de buen gusto. Y que cuida su salud mental y también la física, porque los estómagos tienen una capacidad que, queramos que no, se topa con límites.
De todos los pensadores se puede predicar lo de la confesión de humildad de Isaac Newton; que si han podido desarrollar sus planteamientos es porque caminan a hombros de gigantes. Los gigantes de Santamaría son, en lo ideológico, dos: Tocqueville –el padre de la idea de la continuidad histórica, desafiando así la idea de que la Revolución Francesa de 1789 sentó un antes y un después: en concreto, un antes malo y un después bueno- y Hobbes, porque la obediencia al Estado, que es la clave de todo, siempre se presenta y se justifica como la necesaria contrapartida de la protección que generosamente nos dispensa: el Leviatán, o sea, el ogro, dicho sea con las palabras de Octavio Paz, siempre se presenta con su cara filantrópica: ¡faltaría más! El lobo con piel de cordero es una imagen vieja como el mundo. Y, puestos a buscar un hombre de acción, el modelo es Colbert, a quien se dedica todo un capítulo: páginas 51 a 62, nada menos.
Y eso sin olvidar las referencias a la Prusia de los siglos XVII y (ya constituida como Estado) XVIII, que se encuentran dispersas por el texto pero son –con justicia- constantes:
“Fue (…) el Estado prusiano quien llevó a sus últimas consecuencias la política militar, organizativa y económica diseñada bajo Luis XIV y, en particular, el llamado Gran Elector Federico Guillermo que, como el primero, logró levantar un ejército considerable con el que no sólo unificó los dispersos dominios de la antigua Marca de Brandeburgo, sino que fue capaz de arrebatar Silesia al imperio austriaco (ya bajo Federico II) y convertirse en una nueva gran potencia europea” (pp 46-47).
con cita a Alejandro Nieto y mención a los “tres monarcas más notorios”, o sea, los tres Hohenzollern de mayor prestancia: Federico Guillermo, el Gran Elector (1640-1688); su nieto, Federico I, llamado el Soldatenkoenig, el Rey de los soldados, que en español se suele traducir como Rey sargento; y el hijo de éste, Federico I el Grande (1740-1786), riguroso contemporáneo de nuestro Carlos III:
“(…) la política de este Estado emergente estuvo presidido en todo momento por los afanes militares: la construcción de un poderoso ejército y la subordinación a ello de todas las restantes políticas públicas, mediante una completa militarización de la sociedad. El Gran Elector puso en marcha diversas medidas mercantilistas, todas ellas inspiradas en la experiencia francesa, con la finalidad exclusiva de incrementar la riqueza imponible que permitiera intentar unas fuerzas armadas de más de treinta mil hombres. Su nieto, el Rey Sargento, sólo continuó esta política en la medida necesaria para mantener un ejército que aumentó hasta ochenta mil efectivos, pero fue intensificada por Federico el Grande, un típico roi philosophe, que practicó a lo largo de toda su vida un mercantilismo estricto, aunque ya en una etapa histórica en la que éste empezaba a ser abandonado por los restantes Estados europeos y sustituido por las ideas de la fisiocracia. Ninguna de estas medidas, sin embargo, era ajena a las preocupaciones guerreras. Pese a su imagen amable Friedrich der Grosse emprendió más campañas que su belicoso padre, como la conquista de silesia al imperio austriaco” (pp 60-61).
Al propio Federico se le dedica un epígrafe monográfico (pp 69-71), con especial incidencia en su libro Antimaquiavelo. Y los que entran en escena a continuación son Guillermo de Humboldt y, cómo no, otra vez Hegel.
Ya para terminar estas referencias, digamos que alude a “la Prusia de los Federicos”, como origen del “esquema de militarización total del país” (p 95). La derrota de Jena en 1806 fue sin duda muy severa, pero el modelo sobrevivió -con las reformas de von Stein, eso sí- y aún hoy sigue en pie, al menos como paradigma.
No hace falta proclamar que el tono del libro es poco esperanzador o incluso fatalista, en el sentido de Esquilo, aunque sus últimas palabras (pp162 y 163) se esfuerzan por proclamar un canto a las expectativas de libertad:
“todo lo hasta aquí expuesto exhala, seguramente, un aire de fuerte pesimismo, una actitud que también se respira en la mayor parte de las reflexiones publicadas en la última década sobre los fenómenos que he comentado. Pero rechazo que mi conclusión sea de esta naturaleza: desde mi juventud, he sentido y conservado un aprecio inquebrantable por la libertad y estoy seguro de que este aprecio es compartido, en mayor o menor grado, por muchos seres humanos, como revela la airada reacción que experimentan cuando, por una u otra causa, la pierden… (Y es que,) “en la herencia genética del ser humano se hallan fuertemente inscritos los instintos de dominación y apropiación”, pero “también lo está, y es tan fuerte como ellos, el deseo de libertad. Mientras la recordemos, y siempre que no olvidemos las continuas amenazas que pesan sobre ella, no dejará jamás de existir”.
Antes de llegar ahí, Santamaría tiene ocasión de detenerse –de recrearse, incluso- en describir algunos fenómenos (patológicos) rigurosamente contemporáneos, como las limitaciones a las libertades personales –que constituyen cosa distinta y más importante que los derechos fundamentales proclamados en el texto de la Constitución (pp 130-132) o el nacimiento de restricciones en fuentes distintas de las estatales, como son las empresas (privadas o semiprivadas) de sectores estratégicos o, cómo no, las redes sociales (pp 149-159).
Y, por supuesto, nuestro hombre no olvida recoger los rasgos –tradicionales y también presentes- del “derecho administrativo como instrumento” (pp 132-140). Se pasa revista al arsenal de conceptos de la asignatura: la imposición unilateral, la ejecución autónoma y el principio de punición. Y eso sin prescindir de la otra cara de la moneda, la de cal, “las instituciones judiciales de garantía”, aunque, eso sí, poniendo los puntos sobre las íes y recordando sus debilidades: la configuración del procedimiento, los espacios de discrecionalidad y la dilación de las soluciones (pp 140-148).
En esa parte, la que se dedica propiamente al derecho administrativo, hay que incluir la cita de Ernst Forstnoff como teórico del Estado prestacional y de la noción de procura existencial (p 120).
A tamaño discurso no le podía contestar cualquiera. Tuvo que ser Santiago Muñoz Machado, que se adhirió a la idea de fondo (“Es incuestionable que la presencia de los poderes públicos en el ejercicio ordinario de la libertad y de los derechos no ha dejado de incrementarse a lo largo de los años”, lo cual “está relacionado con el incremento de responsabilidades que los Estados contemporáneos han asumido en todas las órdenes de la economía y la sociedad”) y, con respecto al modelo del siglo XXI –Estado regulador y garante en lugar de Estado gestor-, predicó que, lejos de retraerse, actúa “con una intensidad hasta ahora desconocida para nosotros y desplegando un instrumental normativo y administrativo muy renovado, más amplio, penetrante, exigente y distinto del que había usado al Estado administrativo hasta finales del siglo XX”.
A Juan Alfonso Santamaría Pastor hay que darle, por supuesto, la enhorabuena. Pero quien merece sobre todo un aplauso cerrado es la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas: es ella la que ha acertado con lo que sin duda es un fichaje de campanillas.
Himnos a la libertad ha habido muchos en la historia, tanto en la música como en la literatura. Imposible no acordarse del coro de los esclavos en el tercer acto de Nabucco, de Verdi (“Va pensiero, sull ali dorate”). O de la Oda a la alegría de Schiller, inicialmente Oda a la libertad, o sea, Oda an die Freheit, luego musicalizada por Beethoven en su Novena Sinfonía y en 1969 convertida en España en un exitazo por un Miguel Ríos entonces jovencísimo. Y, en la literatura en nuestra lengua, aparte de Cervantes (“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la hora se puede y se debe aventurar la vida”), tenemos a Galdós. El inicio de Miau es memorable. Habla de la salida de clase (“con algazara de mil demonios” y “a las cuatro de la tarde”) de “la chiquillería de la escuela pública de la plazuela del Limón” (en Madrid, junto a la calle Amaniel). Lo hizo, por supuesto, “atropelladamente”. Pues bien,
“ningún himno a la libertad, entre los muchos que se han compuesto en las diferentes naciones, es tan hermoso como el que entonan los oprimidos de la enseñanza elemental al soltar el grillete de la disciplina escolar y echarse a la calle piando y saltando. La furia insana con la que se lanzan a los más arriesgados ejercicios de volatinería, los estropicios que suelen causar a algún pacífico transeúnte, el delirio de la autonomía individual que a veces acaba en porrazos, lágrimas y cardenales, parecen bosquejo de los triunfos revolucionarios que en edad menos dichosa han de celebrar los hombres”.
Los administrativistas andan todo el día entre burócratas y planificadores: en general, entre amigos de la ingeniería social. Gente a la que, como suele decirse, no hay por donde cogerlos. Nuestra mala reputación nos la hemos ganado a pulso. Eduardo García de Enterría se reveló, sí, como un rendido amante de La lengua de los derechos, pero era una rara avis: un perro verde o poco menos. Ahora sabemos que, una generación más tarde, se emboscaba entre nosotros un apóstata: un verdadero libertario (un Hayek, un Popper, un Cassirer o un Orwell: lo mejor de cada casa) o incluso un peligroso libertino, a quien los reglamentos, lejos de producirle placer, le generan urticaria y de hecho escribe panfletos tan encendidos –una llamada a la épica de la resistencia, dicho sea sin exagerar- como el presente: un verdadero ajuste de cuentas a la asignatura. Para los lectores, un descubrimiento: donde menos se piensa, salta la liebre. Todo un gustazo, por cierto, en este valle de lágrimas en que nos ha tocado vivir.
Foto: Pedro Fraile



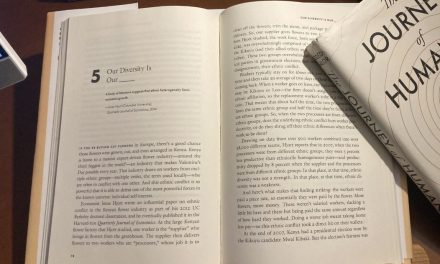




Me pongo en pie y hago una profunda reverencia, al autor y al comentarista. Mi más rendida admiración y felicitación.
No encuentro el librito. ¿algún enlace o referencia? Gracias.