Por Fernando Pantaleón
Supongamos que, en un contrato de préstamo, una condición general que fijase el tipo de los intereses moratorios en un «X %» debiera considerarse abusiva y, por lo tanto, nula. La muy importante Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 265/2015, de 22 de abril, se ha pronunciado en el sentido de que, al menos para los préstamos personales, deberá considerarse así, por regla general, cuando el tipo porcentual de los intereses moratorios exceda en más de dos puntos el tipo porcentual de los intereses remuneratorios. Se trata, por supuesto, de una posición mucho más razonable que la de quienes, todavía en este año 2015, seguían aceptando que la frontera de lo abusivo se situaba en el entorno de tipos de intereses moratorios del 19%. Aunque, en mi modesta opinión, sería todavía más razonable situar dicha frontera en un 125% de tipo de los intereses remuneratorios: con el argumento de que el tipo legal de los intereses moratorios de las deudas tributarias es hoy el 4,375%, igual al 125% del tipo del interés legal del dinero, hoy el 3,5%. Pero dejemos aquí esta cuestión.
Se trata, ahora, de responder a la cuestión siguiente: declarada abusiva, y por tanto nula, una tal condición general, y habiendo efectuado el prestamista el vencimiento anticipado del préstamo, ¿podrán devengarse intereses moratorios, y en caso afirmativo, a qué tipo porcentual?
- Primera. La posición más radical, sostenida por algunos autores y cierta «jurisprudencia menor», es la de afirmar que no podría devengarse interés moratorio alguno, ya que cualquier otra solución vendría a suponer una «reducción conservadora de la validez» de la condición general abusiva, prohibida por el artículo 83 TRLGDCU y por el Derecho de la Unión Europea; pues solo cabría sustituir la condición general abusiva por una disposición supletoria del Derecho nacional en los supuestos en los que la declaración de nulidad de dicha cláusula obligaría al Juez a anular el contrato en su totalidad, penalizando de ese modo al consumidor. En ese sentido se han pronunciado algunas resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. La última, su reciente Auto de 11 de junio de 2015, objeto de una entrada del Profesor Alfaro en este sitio web, en la que califica dicha posición de «barbaridad»; reiterando el ilustre mercantilista su adhesión a la tesis del Profesor J. M. Miquel –reiterada por éste en un comentario contenido en la misma entrada– de que tal sustitución de la condición general abusiva procederá siempre que deba estimarse que su nulidad, el tenerla por no puesta, produce una laguna en la reglamentación contractual. Tesis, que, desde mi mucho más modesto conocimiento de la materia, yo también comparto.
- Segunda. Asumiendo dicha tesis del Profesor Miquel, y que, en el supuesto que nos ocupa –contrato de préstamo con condición general abusiva sobre el tipo de los intereses moratorios– la nulidad de dicha cláusula abusiva produciría ciertamente una laguna en la reglamentación contractual, el mismo Profesor, al igual que la «jurisprudencia menor» mayoritaria hasta la fecha, sostiene que esa laguna debería integrarse mediante la norma del artículo 1.108 del Código Civil.
- Tercera. Asumiendo las mismas premisas, yo me he permitido avanzar la solución de que la laguna así producida en el contrato de préstamo debería integrarse mediante una interpretación integradora del mismo, en el sentido de que se devengarían intereses moratorios al mismo tipo que el que estuviese pactado en el contrato para los intereses remuneratorios. Que es el resultado, muy razonable en mi modesta opinión, al que llegó la arriba citada Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2015.
Nótese bien que las soluciones Segunda y Tercera vendrían a coincidir si el artículo 1.108 del Código Civil se interpretase en el sentido de que el «pacto en contrario» al que dicho precepto se refiere, no tuviera necesariamente que ser un pacto específico sobre los intereses moratorios, sino que podría ser también el existente para los intereses remuneratorios. Interpretación, esa, que en su día apuntaron los Profesores Ruiz-Rico y Rojo Ajuria, con apoyo en algunas hoy ya antiguas Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Pero el Profesor Miquel considera, por el contrario, evidente, a la luz del tenor literal del artículo 1.108, que el pacto al que se refiere ha de ser un pacto específico para el supuesto de mora: sobre la indemnización de daños y perjuicios por la mora. Y el Profesor Alfaro ha señalado que con mayor razón cabria afirmar lo mismo del tenor literal del artículo 316 del Código de Comercio: de sus palabras «para este caso».
Dejando abierta la anterior cuestión, yo sigo pensando que la solución Tercera es, para el contrato de préstamo en concreto, la más razonable: la que hay que estimar que prestamista y prestatario habrían pactado al respecto, actuando ambos de manera leal y equitativa. El Profesor Miquel sostiene, por el contrario, que, declarado por el prestamista el vencimiento anticipado del préstamo, los intereses moratorios deberán devengarse al tipo del interés legal del dinero, hoy el 3,5%, por aplicación de la norma del artículo 1.108 del Código Civil. Y concluye con estas palabras: «Si los moratorios son menores que los remuneratorios por el efecto de la nulidad, impútese a sí mismo el predisponente no haber pactado unos intereses no abusivos».
Y ante la imponente autoridad en la materia del citado Profesor, yo ya sólo me atrevo a musitar dos cosas: que esa lógica «punitiva» del predisponente ha sido siempre el argumento favorito de los partidarios de la solución 1: no se devengará interés moratorio alguno; y que, por ejemplo, en un préstamo hipotecario con un interés remuneratorio del 2%, y una condición general abusiva sobre intereses moratorios, la solución de que ese 2% sea también el tipo de devengo de los intereses moratorios sería hoy mucho más favorable para el prestatario consumidor que la de que los intereses moratorios se devenguen al tipo del interés legal del dinero: el 3,5%.
Y dejo planteada una cuestión para que José María Miquel nos ilustre una vez más en su condición de gran maestro que es: ¿Considera que la prohibición de la «reducción conservadora de la validez» impide en todo caso que la integración de las lagunas en la reglamentación contractual generadas por la nulidad y el tener por no puestas las condiciones generales abusivas se realice mediante la técnica de la interpretación integradora del contrato?
Foto: Alfonso Vila Francés
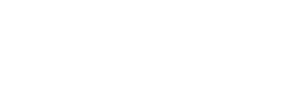







Richard. A. Posner. dijo… Pero la sentencia se refiere al pacto sobre los intereses remuneratorios, no sobre los moratorios…no es un acuerdo de las partes sobre los intereses de demora -que yo creo que es a lo que se refiere el art. 1108 Cc.-. 11 de marzo de 2015, 17:55 JESÚS ALFARO AGUILA-REAL dijo… Es lo q pensaba yo también, me lo ha aclarado J. Mª Miquel. Se trata de medir el daño que sufre el acreedor y, para eso, y mejor q el interés legal es el pactado como interés REMUNERATORIO 12 de marzo de 2015, 0:47 Richard A.… Ver más »
Reproduzco el debate que se produjo sobre este tema en relación a un post de hace meses, porque puede arrojar algo de luz.
Excelente, como siempre, Fernando. Pero me sigue quedando la duda: Puede que dos partes «actuando de manera leal y equitativa» hubiesen pactado como interés moratorio (IM) el mismo tipo que para el interés remuneratorio (IR), pero el problema es que en este caso una de las partes (el predisponente) no ha respetado ese estándar de conducta. Si una de las partes hubiese sabido que la otra se iba a comportar deslealmente al intentar «colarle» una cláusula abusiva, ¿habría seguido dispuesta a pactar ese tipo de interés? En otros términos, en mi modestísima opinión, una interpretación integradora basada en la voluntad… Ver más »
Muchas gracias Fernando por tu comentario y por tus exagerados calificativos. A mi juicio el art. 1108, como he escrito ya en este blog, alude a dos pactos. En las deudas de dinero, salvo pacto en contrario, la indemnización de daños consiste en el pago de intereses. Es decir, el articulo dispone que se puede pactar 1. que los daños no se resarzan solo con el pago de intereses, sino, por ejemplo, con una cantidad alzada . 2 Que los intereses a pagar no sean los legales, que son los aplicables por defecto. Hay, en el art. 1108, dos pactos… Ver más »
Muchas gracias a todos. Sin perjuicio de seguir pensando sobre el asunto –en especial, sobre si la interpretación integradora, como técnica para integrar la laguna que, en su caso, genere en un contrato la nulidad de una condición general abusiva, sólo cabrá cuando conduzca a un resultado más favorable al consumidor que el derivado de la integración de dicha laguna mediante la norma dispositiva (¿también cuando el resultado de la primera técnica, aunque menos favorable al consumidor, se revele más conforme al «principio de buena fe objetiva» al que también se refiere el artículo 65 TRLGDCU?)–, quiero ya corregir un… Ver más »
Sobre la cuantía de los intereses moratorios en contratos con consumidores, creo que se ha pasado por alto una mejor interpretación del art. 89.7 del TR. Este art. considera abusivas: : «La imposición de condiciones de crédito que para los descubiertos en cuenta corriente superen los límites que se contienen en el art. 19.4 – hoy 20.4- de la ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al consumo». La redacción de este artículo es extraña por varias razones. Primero por la falta de comas, La frase » para los descubiertos en cuenta corriente», me parece que debería ir entre… Ver más »
Sobre la interpretación integradora en un contrato con condiciones generales recordaba que tenía unas notas de Basedow en el Münchener Kommentar, que a mi juicio confirman mi opinión: la norma aplicable es el art. 1108 CC. Según cuenta, el Proyecto del Gobierno preveía que en caso de falta de disposiciones legales, que fueran aplicables para llenar la laguna, el contenido del contrato debería regirse » conforme a la naturaleza del contrato» . En la comisión de justicia del Bundestag, se suprimió esta disposición, porque la admisibilidad de la interpretación integradora resultaba sin más de los parágrafos 157 y 133 BGB.… Ver más »
El último comentario del Profesor Miquel nos lleva a una cuestión más general: la de si, y en qué supuestos, la solución a la que conduciría la interpretación integradora ha de prevalecer sobre la solución a la que conduciría la aplicación de la norma legal dispositiva. Me parece que la opinión citada de Basedow se limita a trasladar la regla general de que ha de prevalecer la segunda, porque, si la interpretación integradora sirviera para colmar cualquier laguna en la reglamentación contractual, el Derecho dispositivo resultaría superfluo y carente de función. Pero me parece sensato que pueda prevalecer, como excepción,… Ver más »
El tema de la prevalencia del Derecho dispositivo sobre la interpretación integradora en general es uno. Otra cosa me parece que debe ser en materia de condiciones generales, porque éstas han sido impuestas por un contratante al otro. Recuérdese que el art. 1 de la LCGC considera tales condiciones literalmente a las condiciones impuestas por una parte a la otra. La libertad contractual funciona de manera muy diferente en este tipo de contratos respecto del contenido predispuesto. Si algo se impone, como dice el art. 1 de la Ley, es difícil que su vigencia se pueda fundamentar sin problemas en… Ver más »
Respecto de la cuestión mucho más general a la que hacía referencia al comienzo de mi anterior comentario –en orden a llenar las lagunas de los contratos, ¿prevalece la interpretación integradora o el Derecho dispositivo?–, la opinion del Profesor De Castro fue la contraria a la que parece presuponer, como regla general, la cita de Basedow utilizada por Miquel. En la página 78 de «El negocio jurídico», Don Federico dejó escrito sobre la que llamó «función complementaria» de la interpretación del negocio: «La función complementaria supone salir del ámbito estricto de la interpretación para pasar al de la conjetura. Cuando… Ver más »
Querido José María: veo que nuestros últimos comentarios se han cruzado (y que en el mío, el sistema «se ha comido» algunas palabras de la cita de Don Federico (… a lo que se ha llamado «la voluntad hipotética» o «interpretación objetiva»; presumiendo…). Muchas gracias a ti en todo caso por seguirme enseñando.
Aunque me permitirás que –cual moderno Galileo– susurre dos cosas: 1. Que me parece algo injusto que hayas escrito, respecto de la opinión que sostengo, que «defrauda las consecuencias de la nulidad de la cláusula y no desincentiva la inclusión de cláusulas abusivas». Obviamente, la desincentiva más que la solución IM = IL siempre que IR < IL. 2. Que no creo que fueras tan duro con un futuro legislador español que, en una nueva regulación del contrato de préstamo, introdujera una norma dispositiva especifica en el sentido de que, a falta de convenio sobre el tipo de los intereses… Ver más »
Querido Fernando, siento que mi opinión te haya parecido injusta. No es mi intención juzgar. Simplemente trato de exponer algunos puntos de vista desde los que se debe abordar el problema. Insisto en que hay que distinguir si tratamos de condiciones generales o no, también si tratamos de condiciones generales entre empresarios y consumidores o no. Cuando se trata de condiciones generales con consumidores, el derecho dispositivo alcanza un valor decisivo, porque contiene la regulación imparcial de los intereses en juego. El art. 86 TR transforma en imperativas las normas dispositivas en favor del consumidor : «En cualquier caso serán… Ver más »
Querido José María, ningún sentimiento es necesario: como le gusta decir a Cándido, la delicadeza es incompatible con la ciencia. Esperemos, al menos, que no intervenga en la cuestión el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para imponer la solución que, sin duda y en todo caso, sería la más consecuente con la política de desincentivar (con mecanismos de Derecho privado, en lugar de con sanciones administrativas e incluso penales) la inclusión de condiciones generales abusivas sobre intereses moratorios en los préstamos a consumidores : ni IM = IL, ni IM = IR, sino IM = 0.
Querido Fernando, me encanta la cita de Cándido. En cuanto a lo otro, reconozco que me he salido algo del tema, pero es importante destacar el descuido del legislador. Una palabra bien dicha del legislador evitaría muchos debates y pleitos. En general, estoy de acuerdo obviamente en que la interpretación va por delante del Derecho dispositivo. Otra cosa es la llamada interpretación integradora, cuestión que se ha discutido mucho, como puede verse, por ejemplo, en el citado artículo de Caffarena, y es tema muy diferente , más aun, cuando se trata de condiciones generales con consumidores. También tu me has… Ver más »
Humildemente rogaría a los profs. PANTALEÓN y MIQUEL que leyeran y si tiene a bien me diaran su opinión, alrededor de las pp. 200 y ss. de mi libro sobre la cláusula penal de 2009, por una razón: en aquél texto, me planteaba y me venían a la cabeza una serie de cuestiones, que me parecieron en aquel momento acaso un tanto «extrañas», pero por lo que se ve están hoy en el debate. Y en este sentido me parece interesante la sugerencia del prof. PANTALEON. Me parecía en aquél momento que de lo que se trata no es tanto,… Ver más »
Los pasos a seguir son : 1. las condiciones generales o cláusulas predispuestas en contratos con consumidores están sometidas a un control de contenido especial distinto del general 2. Ese control especial se fundamenta en que este procedimiento contractual permite a una parte imponer su voluntad a la otra en cuanto a la regla contractual relativa a derechos y obligaciones de las partes. 3. El legislador español ha decidido que además sea requisito del control que el adherente sea consumidor. 4. Este control no se refiere a las cláusulas relativas a los elementos esenciales si son transparentes ( art. 42.… Ver más »
[…] Dado que la integración de contratos una vez anulada la clausula abusiva, no es una cuestión pacífica, remito al ilustrado comentario del profesor Pantaleón Prieto, en el Blog Almacén de Derecho, donde se explican las principales posturas doctri…. […]
Y (siguiendo con mi reflexión anterior), otorgar al Juez cierta flexibilidad de juicios en el momento en que anula la cláusula, le permitiría incluso imponer como indemnización un interés por debajo del legal, si lo considera suficientemente indemnizatorio para el predisponente en el caso concreto, examinando para la situación del momento en el «triángulo indemnizatorio» del que habla Basozábal (interés legal, contractual y de mercado). El interés indemnizatorio por defecto, indicó en su día Bianca, debiera ser distinto si se trata de indemnizara un particular (se valoraría con referencia al revenu ordinario tipo del dinero), o indemnizar a un empresario,… Ver más »
Obvio es que se legisla mal pero eso no excusa una invasión competencial.
El problema es constitucional. Siento declarar mi repugnancia instintiva a que un órgano investido de potestad jurisdiccional LEGISLE. Y eso es lo que ha hecho el TS
[…] último, postura que era defendida entre otros por el Catedrático D. Fernando Pantaleón (vid. «Mas sobre la integración del contrato tras la anulación de la cláusula abusiva de los intereses… en almacendederecho.org). De otro lado al dimanar esta Sentencia de proceso declarativo, no se […]