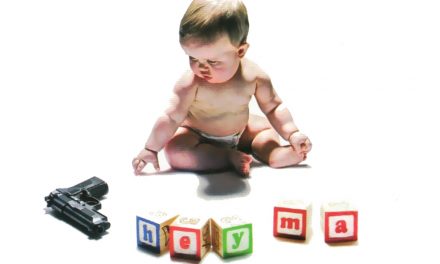Por Jesús Alfaro Águila-Real
Introducción
El legislador ha prohibido votar al socio incurso en determinados conflictos de interés (art. 190 LSC). Según el precepto, el socio no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a sus acciones o participaciones cuando se trate (i) de adoptar un acuerdo que tenga por objeto autorizarle a transmitir acciones o participaciones sujetas a una restricción legal o estatutaria, (ii) excluirle de la sociedad, (iii) liberarle de una obligación o concederle un derecho, (iv) prestarle dinero o facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de garantías a su favor, o (v) dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a lo previsto en el artículo 230 cuando el socio sea, a la vez, administrador.
Los dos primeros supuestos no son aplicables a las sociedades anónimas salvo que así se haya previsto en los estatutos. La razón se encuentra en que, en principio, en las sociedades anónimas, la transmisión de las acciones es libre y que no hay supuestos legales específicos de exclusión de un accionista.
Fuera de estos supuestos, en “los casos de conflicto de interés… los socios no estarán privados de su derecho de voto”, pero corresponderá a la sociedad y al socio conflictuado demostrar que el acuerdo adoptado con su voto decisivo no es contrario al interés social (inversión de la carga de la prueba).
Como dice Recalde, la prueba de que el acuerdo es conforme con el interés social excede de una mera demostración negativa (que no es un acuerdo abusivo o que lesione el interés social). Es necesario que se pruebe que el acuerdo “responde (…) a una necesidad razonable de la sociedad”. Un indicio poderoso es que socios no conflictuados votaran a favor del acuerdo o que el socio conflictuado no obtuvo ningún beneficio del mismo. Un indicio poderoso en contra de la validez del acuerdo será que el socio en conflicto hubiera ocultado su existencia porque, en tal caso, que otros muchos socios hayan votado a favor no indica en absoluto que hubieran hecho lo mismo si hubieran sabido de la existencia del conflicto. V., Recalde, art. 190, núm. marg. 105.
En adelante, designaré a la primera previsión como ‘prohibición de voto’ y a la segunda como ‘control del contenido’ del acuerdo social.
Además, no son conflictos de interés los llamados ‘posicionales’ (cuando hay que decidir sobre si X será nombrado administrador, X puede votar a favor de su nombramiento). Así, si se priva del derecho a votar al administrador al que se destituye, cuando es, a la vez, socio, el acuerdo de destitución es nulo de pleno derecho, RDGRN 16-III-2015. Por último, el socio conflictuado —en caso de ser administrador— no vota en los acuerdos por los que se le dispensa de una prohibición derivada del deber de lealtad.
El legislador español ha optado, aparentemente, por establecer dos regímenes diferentes (prohibición de voto en unos casos y control del contenido del acuerdo social a la luz del interés social en otros) en lugar de establecer una cláusula general que prohíba votar al socio que esté en conflicto de interés reservando así la prohibición de voto para los casos más graves de conflicto de interés y remitiendo la protección del interés social y de los demás socios a la impugnación del acuerdo. Pero más bien, la norma establece una distinción entre acuerdos relativos al gobierno del patrimonio social (a los que se aplica el control del contenido recogido en el apartado tercero del precepto cuando uno de los socios esté en conflicto de interés) y acuerdos relativos al contrato de sociedad (a los que se aplica la prohibición de voto del apartado primero). El art. 190 se corresponde así con la distinción recogida en el art. 204 LSC entre ‘acuerdos contrarios al interés social’ del art. 204.1 I como acuerdos que dañan el patrimonio social (el socio conflictuado puede votar) y acuerdos contrarios al interés social del art. 204.1. II que dañan a los demás socios (el socio conflictuado no puede votar).
Dogmática del art. 190
Como he explicado en otro lugar, sobre el socio pesa un deber fiduciario cuando participa en la adopción de acuerdos sobre el patrimonio social. Los socios están obligados a orientar su voto al interés social: han de votar lo que crean, de buena fe, que es mejor para maximizar el valor del patrimonio social (por defecto). Por el contrario, cuando en el órgano social se adoptan acuerdos corporativos referidos al contrato de sociedad, esto es, a la relación contractual entre los socios, los socios pueden perseguir sus intereses con el límite que les marca el art. 1258 CC: el contrato de sociedad es un contrato y ha de ser ejecutado e integrado de acuerdo con las exigencias de la buena fe. Pues bien, lo que ha hecho el legislador en el art. 190 LSC es aplicar esta distinción y dar un tratamiento a los conflictos de interés distinto en función de que el socio infrinja su deber fiduciario (es decir, no vote lo que, de buena fe, crea que maximizará el patrimonio) o el conflicto de interés que sufre haga previsible, con elevada probabilidad, que el socio incumpla el contrato de sociedad al ejercitar su derecho de voto. La prohibición de votar se aplica solo en este segundo caso (art. 190.1 LSC). En el primero, se procede a un control del contenido del acuerdo (full fairness review, art. 190.3 LSC).
Por ejemplo, si la junta ha de aprobar la compraventa de un inmueble en la que el socio es el vendedor y la sociedad es la compradora, o si se decide contratar a un directivo que es pariente del socio mayoritario, o si se decide que la sociedad pida un préstamo a un banco que es el banco con el que realiza todos sus negocios el socio mayoritario, etc, el socio votará en la junta a favor de la autorización correspondiente para que la sociedad consienta celebrar el contrato de compraventa, contratar al directivo emparentado con el socio o financiarse con el banco personal del socio y, probablemente, en condiciones que favorecen más a la contraparte de la sociedad que a esta. Se justificaría, pues, que el legislador hubiera prohibido al socio conflictuado votar en estos casos. Con buen criterio, sin embargo, el legislador ha establecido un remedio distinto que es el del art. 190.3 LSC. Si alguno de los demás socios cree que la operación vinculada (la compra del inmueble, la contratación del directivo, la financiación bancaria…) es perjudicial para el interés social, puede impugnarla y corresponderá a la sociedad o al socio conflictuado la carga de argumentar que, a pesar de la existencia del conflicto de interés, la transacción es conforme con el interés social, esto es, es beneficiosa para el patrimonio social.
Prohibir al socio conflictuado votar es muy perturbador en las corporaciones capitalistas porque puede significar prohibir votar al socio mayoritario, es decir, al que ostenta la parte mayor en la titularidad del patrimonio: privar al socio del derecho a votar porque esté incurso en conflicto de intereses es una medida desproporcionada porque implica poner del revés el sistema de gobierno del patrimonio social de una corporación. Implica ‘mayorizar’ a la minoría sin que haya ninguna garantía de que la minoría sea necesariamente neutral o desinteresada, es decir, pueda representar mejor al interés social. La revisión judicial del acuerdo es, en este sentido, una medida que protege igual de bien el interés social e interfiere menos con las reglas de decisión de las corporaciones. En las corporaciones societarias de capital es relativamente fácil revisar lo hecho por socio mayoritario y, al tiempo, no se disuade a la corporación de operaciones que, no obstante el conflicto de interés, pueden ser las más beneficiosas entre las disponibles para el patrimonio social. En efecto, en general, cabe imaginar supuestos donde el mejor partner contractual para la sociedad sea el propio socio, es decir, cabe imaginar que los costes para la sociedad de contratar con el socio son inferiores a los costes de contratar con un tercero, de forma que la ganancia que puede obtener la sociedad de un intercambio con el socio puede ser superior, ceteris paribus, a las que obtendría de contratar con un tercero. Además, en la medida en que el socio y la sociedad son repeat players, esto es, mantienen relaciones repetidas, es más barato celebrar el contrato (menores costes de búsqueda) y es menos costoso garantizar su cumplimiento. Esta es la situación típica en las operaciones intragrupo de las que me ocuparé más adelante.
En fin, se incurriría en una tremenda contradicción de valoración si se tratara más rígidamente al socio que al administrador y la contradicción persistiría incluso si se diera el mismo trato, dado que las propias reglas esenciales del gobierno del patrimonio de una corporación atribuyen a la mayoría la adopción de las decisiones más relevantes sobre este.
Sobre todo esto v., Jesús Alfaro, Interés exclusivo (‘sole interest’) y mejor interés (‘best interest’) como patrones de conducta de un fiduciario, Almacén de Derecho, 2023; SAP Madrid 12-II-2010; SAP Madrid 24-VI-2011; SAP Tenerife 27-XI-2006 y STS 26-XII-2012, que extiende subjetivamente la prohibición, pero no a otros acuerdos porque es una norma legal restrictiva de derechos individuales. El Tribunal Supremo (STS 2-II-2017) ha considerado que no es aplicable la prohibición a una sociedad-socio cuyo capital estaba controlado mayoritariamente por uno de los administradores en relación con el acuerdo de la junta por el que se dispensaba al administrador de la prohibición de competencia. La regla del 190.3 LSC no se aplica a la designación de un potencial competidor de la sociedad como representante de un socio en la junta (SAP Barcelona 5-IX-2022). Cuando se denuncia que la remuneración del administrador es excesiva y el administrador es, también, socio, se aplica el art. 190.3 LSC, el socio-administrador puede votar pero ha de revisarse con la distribución de la carga de la argumentación prevista en dicho art. 190.3 LSC si dicha remuneración es o no conforme con el interés social (SJM Barcelona 31-III-2021, ECLI:ES:JMB:2021:1190); también puede votar y se aplica el 190.3 LSC en el acuerdo que autoriza a que la sociedad celebre un contrato mercantil con una de las administradoras (SJM de Palma de Mallorca de 2 de diciembre de 2020, ECLI:ES:JMIB:2020:5458).
Los casos del artículo 190.1 LSC
Los cuatro casos en los que el legislador ha optado por prohibir al socio votar —los del art. 190.1 LSC— no se refieren a decisiones sobre el patrimonio social sino a decisiones relativas al contrato de sociedad y a la posición contractual del socio en relación con los demás socios. Lo que une a los cuatro casos del art. 190.1 es que el legislador trata de evitar que el socio sea ‘juez en su propia causa’ cuando la decisión —el acuerdo social— se adopta por mayoría (no es preciso el consentimiento de todos los contratantes) y la decisión tiene por objeto la posición del socio tal como resulta del contrato de sociedad y la ley de sociedades que lo integra. Es correcto afirmar (p. ej., Recalde, Art. 190, núm. marg. 45) que “en el ámbito del Derecho Privado no existe un deber de obrar con imparcialidad” pero la idea del nemo iudex se concreta en estos casos en que, al decidir sobre un asunto que le concierne personalmente, el riesgo de que el socio no tenga en consideración (buena fe) los intereses de los demás socios es incontrolable. No es que, efectivamente, el socio haya de ejercer su derecho de voto necesariamente en contra de las exigencias de la buena fe, sino que el riesgo de que desatienda estas exigencias es muy intenso.
Veamos uno por uno los casos del art. 190.1 LSC.
En los acuerdos por los que la Junta de socios decide si autoriza a un socio a transmitir sus participaciones a un tercero, parece obvio que la decisión afecta a la composición subjetiva de la sociedad (a quiénes son y quiénes dejan de ser las partes del contrato de sociedad): si se autoriza al socio a transmitir sus participaciones, el círculo de socios se ve modificado y si esa decisión se toma por mayoría, el cambio se producirá, aunque alguno de los demás socios no esté de acuerdo.
Obsérvese que, en las corporaciones no societarias, como la asociación, la posición de miembro no es transmisible, lo que es un buen indicio de que la decisión de autorizar o no la transmisión es una decisión referida al contrato de sociedad.
Pero podemos atribuir a la voluntad hipotética de todos los socios en el momento de celebrar el contrato —e incluir la cláusula restrictiva de la transmisibilidad en su caso— que la decisión correspondiente, llegado el caso de que uno de los socios quiera vender, se tomará por todos los socios ‘de buena fe’, esto es dando la debida consideración (Rücksicht) o si se quiere, ‘peso’ en su decisión) a los intereses de los demás socios incluido, naturalmente, el socio que quiere vender. El socio vendedor, que solicita la autorización, tiene ‘predecidido’ su voto. Votará a favor de la autorización. Y este pre-juicio hace altamente improbable que dé la debida consideración a los intereses de los demás socios para quienes la entrada del tercero en la sociedad puede ser un desastre. Eso, al socio mayoritario, le da igual, puesto que, al vender su participación, deja de ser socio. De modo que puede concluirse que la decisión del legislador es conforme con la voluntad hipotética de todos los socios ex ante.
Semejante es la posición de Recalde, art. 190, núm. marg. 37. Por esta razón, discrepo de Perdices (LinkedIn, 2023). Según el profesor de la UAM, hay una contradicción en que alguien —un socio mayoritario— pueda disolver la sociedad o pueda modificar la restricción estatutaria pero no pueda votar en el acuerdo de autorización o ejercicio del derecho de adquisición por parte de la sociedad. Y considera que estamos ante un ‘conflicto posicional’ semejante a la designación del propio socio como administrador: “si un mayoritario puede votarse como administrador por creerlo bueno para sí y la sociedad, ¿por qué no puede hacerlo a favor de su salida y sustitución?”. La sustitución del socio mayoritario por otro socio no puede evaluarse en términos de su conformidad con el ‘interés social’. Per se, no tiene efectos sobre el valor del patrimonio social. Los efectos se producen sobre el contrato social (un cambio de socios), sobre los demás socios. La tesis de Perdices conduciría a la desigualdad de derechos contractuales de los socios: la posibilidad, para los minoritarios, de transmitir sus participaciones estaría en manos del mayoritario, pero no simétricamente.
Desde la perspectiva aquí asumida, no hay razón para privar del voto al socio adquirente cuando la transmisión tiene lugar entre socios. Aunque también el adquirente tiene ‘predecidido’ su voto, a diferencia del transmitente, el transmitente no falta a las exigencias de la buena fe si vota a favor de que se autorice al socio vendedor a vender. Está legitimado por el contrato de sociedad, en general, para aumentar su participación. Por tanto, no necesita —como sí lo necesita el transmitente de acuerdo con el contrato— de la autorización de la sociedad para adquirir las acciones o participaciones lo que conduce, igualmente, a negar que estemos ante un caso análogo al del art. 190.1 a) LSC.
Así, Recalde, art. 190, núm. marg. 42, que argumenta con el tenor literal de la norma, con el riesgo de mayorizar a la minoría y con el carácter restrictivo de la aplicación de la prohibición de votar.
Del mismo modo, si la Junta de socios ha de decidir sobre si expulsa a un socio por haber perjudicado con su comportamiento los intereses de la sociedad, parece razonable pensar que el socio afectado votará en contra de la exclusión, aunque la exclusión esté justificada a la vista del comportamiento o las circunstancias que concurren en el socio, es decir, aunque concurra justa causa de exclusión. De nuevo, el conflicto que padece el socio le impide votar de buena fe, esto es, dando la debida consideración a los intereses de los demás socios. Votará ‘desconsideradamente’ y, con ello, infringirá su deber ex 1258 CC de cumplir el contrato de sociedad de buena fe.
Desde esta perspectiva, se puede explicar sencillamente a qué se refiere el legislador cuando dice que el socio no puede votar los acuerdos por los que se le vaya a conceder un derecho o liberar de una obligación (el tercer supuesto en el que hay prohibición de voto). A mi juicio, el legislador se refiere a derechos como socio y no como contraparte de la sociedad. Por ejemplo, no puede votar si se le va a conceder un dividendo extraordinario o se le libera de cumplir una prestación accesoria, o se le atribuye un privilegio. Puede votar cuando vende o compra a la sociedad determinadas mercancías. Si se le concede un derecho o se le libera de una obligación, empeora la situación de los demás socios, no de la sociedad. Es un juego de ‘suma cero’ porque altera la distribución de derechos y obligaciones entre los socios previa a la adopción del acuerdo (aunque pueda ser beneficioso para todos en el medio o largo plazo).
En cierta medida, como aquí, Recalde, Art. 190, núm. marg. 61, “la concesión de derechos al socio o la liberación de sus obligaciones solo impondría al socio el deber de abstenerse si su origen está en un acto unilateral de la sociedad o si entra dentro del ámbito de relaciones nacidas del contrato de sociedad. Pero, los acuerdos que crean una relación contractual con el socio ajena al contrato de sociedad se deben someter al régimen general de los conflictos de interés no cualificados por el deber de abstención (art. 190.3 LSC)”. Recalde 2022, Art. 190, núm. marg. 51 y 59 que permite al socio votar en estos casos de operaciones vinculadas sobre la base de que se trata de “negocios bilaterales entre la sociedad y los socios (de los que) resultan obligaciones y derechos para ambas partes” y contra, nº marg. 48. En la jurisprudencia, v., en el sentido del texto, SAP Barcelona 30-X-2013 ; SAP Coruña, 17-XI-2010, acuerdo por el que se vende a un socio una nave propiedad de la sociedad; v., también SAP Cádiz 5-III-2018 ECLI: ES:APCA:2018:793: la deuda de la socia procedía de una “opción de compra de sus acciones” v., un resumen en Jesús Alfaro, Conflicto posicional e impugnación de un no acuerdo, Derecho Mercantil, 2020. Últimamente, también el Supremo (SSTS 28-V-2025 y STS 13-V-2021) confirma que el socio solo ha de abstenerse de votar cuando se le concede un derecho o se le libera de una obligación que tiene su causa en su condición de socio, Derecho Mercantil, 20.6.2025.
El último grupo de casos específicamente sancionados con la prohibición de voto son los acuerdos por los que la sociedad concede préstamos o asistencia financiera o presta garantías al socio.
Este grupo de casos no tiene nada que ver con la prohibición de asistencia financiera para adquirir acciones o participaciones de la sociedad.
Se trata, una vez más, de una transacción vinculada (las partes del contrato de préstamo son el socio y la sociedad) y, como se ha visto, el art. 190 LSC no prohíbe votar al socio cuando la junta decide sobre una operación vinculada celebrada entre el socio y la sociedad. Es fácil explicar la regla legal. El otorgamiento de préstamos o garantías a los socios a cargo del patrimonio social no es una operación relativa al patrimonio social. Los socios formaron el patrimonio social con sus aportaciones para desarrollar el objeto social explotando un negocio. No para prestarlo o avalar deudas de los socios. De manera que, cuando la sociedad presta o avala a un socio no estamos ante una operación vinculada sino ante una decisión relativa al contrato de sociedad que modifica la distribución de aportaciones y rendimientos del patrimonio social.
Semejante, Recalde, art. 190, núm. marg. 62: “Se trata de establecer una garantía de imparcialidad cuando existe el riesgo de que los recursos de la sociedad se utilicen con fines ajenos al objeto social, en provecho de un socio y en perjuicio de los demás socios”.
Los casos en los que todos los socios reciben financiación de la sociedad proporcionalmente (se respeta la igualdad de trato) se resuelven indicando que, en tal caso, todos deberían abstenerse de votar, de manera que, cuando todos han de abstenerse, ninguno ha de hacerlo.
Recalde (núm. marg. 67) cita la SAP Madrid 12-II-2010 y concluye que “el deber de abstención no se aplica si la operación afecta por igual a todos los socios”. Y es correcto porque, en tal caso, estamos, en realidad, en el reparto de los rendimientos del patrimonio social. Y un socio no puede aducir que el acuerdo mayoritario de repartir dividendos debe anularse porque ha votado a favor el socio que más dividendos se va a llevar. La validez del acuerdo ha de medirse, entonces, según lo dispuesto en el art. 204.1 I LSC, es decir, si dar financiación a todos los socios a costa del patrimonio social es contrario al interés social porque pone en peligro la solvencia o liquidez de la sociedad y, por tanto, disminuye el valor del patrimonio social hacia el futuro.
En resumen, cuando se trata de decisiones referidas al contrato de sociedad, no es que el socio afectado no tenga incentivos para votar conforme al interés social, sino que el socio no tiene incentivos para votar de conformidad con las exigencias de la buena fe (art. 1258 CC). Y en estos casos, prohibir al socio votar no es desproporcionado porque el riesgo de actuación contraria a las exigencias de la buena fe es muy intenso. Además, no hay riesgo de ‘mayorizar’ a la minoría: si el resto de los socios se comporta abusivamente (han infringido, a su vez, las exigencias de la buena fe al denegar la autorización, o al excluirlo como socio o al negarse a liberarle de la obligación o al no atribuirle el derecho o al no darle el préstamo o la garantía) no es desproporcionado exigir que sea el socio afectado el que tenga la carga de impugnar el acuerdo.
Sobre los casos del art. 190.1 e), me remito a Recalde, Art. 190, núm. marg, 68 ss. Solo añadiré que, desde la perspectiva aquí adoptada, estos casos son heterogéneos respecto de los de las letras a) a d) porque, cuando se trata de liberar al socio-administrador de sus deberes fiduciarios, los socios no están adoptando un acuerdo que ‘modifica’ o ‘completa’ el contrato de sociedad sino pronunciándose, como principales, sobre el patrimonio social y el ‘contrato de administración’, esto es, sobre el contrato entre el administrador y la sociedad. Tiene lógica —v., art. 249 LSC— que cuando se trata de decidir sobre ese contrato, el socio administrador, que está a los dos lados de la transacción, no pueda influir en la decisión de la junta que expresa la voluntad de la sociedad. Por tanto, una vez que el socio-administrador no participa en la votación, la impugnación del acuerdo social dispensando al administrador solo podrá impugnarse por las razones generales y aquí, la junta disfrutará de la protección de la business judgment rule de manera que tiene razón Recalde cuando, contra Portellano, señala que no se aplican las exigencias al acuerdo de dispensa del art. 230.3 LSC, exigencias que son obligatorias en el caso de que sean los propios administradores los que otorguen la dispensa (núm. marg 74).
Sobre la extensión subjetiva de la prohibición de votar a sociedades-socio controladas por el socio afectado por la prohibición y a personas vinculadas a éste, v., ampliamente Recalde, art. 190, núm. marg. 75 ss, quien se muestra contrario a dicha extensión; v.,contra STS 26-XII-2012 (casa la SAP Madrid 12-II-2010), en la cual el Supremo considera que “el deber de abstención es aplicable tanto si el conflicto de intereses existe respecto del socio como si existe respecto de la persona que ejercita en concreto el derecho de voto”
Aplicación analógica del art. 190.1 LSC
Esta perspectiva permite igualmente decidir sobre la extensión analógica del art. 190.1 LSC. La doctrina afirma que el precepto del art. 190.1 LSC debe aplicarse restrictivamente: “Al socio no se le debe privar de la facultad de defender sus intereses en la sociedad salvo cuando expresamente así se hubiera previsto”, Recalde, art. 190, citando la SAP Tenerife, 27-XI-2006.
Desde la perspectiva aquí expuesta, en principio, no debería haber inconveniente en prohibir al socio votar en casos análogos a los cuatro examinados (analogía legis), eso sí, dejando claramente establecido que la ratio del precepto es la prohibición que pesa sobre el socio mayoritario de modificar el contrato de sociedad, aprovechándose de la regla de la mayoría que es de esencia de las sociedades corporativas, en su propio beneficio y a costa de los derechos contractuales de los demás socios. En sentido contrario, no son análogos y no debe prohibirse al socio mayoritario votar los casos en los que el socio tiene incentivos para votar en contra del interés social porque sufre un conflicto de interés con la sociedad. Así, no caen bajo el art. 190.1 LSC los que se conocen como casos de ‘voto vacío’
Un ejemplo de empty voting es el de un fondo de inversión llamado Perry Corporation que compró 26,6 millones de acciones, el 9,9 % del capital social de unos laboratorios llamados Mylan Laboratories, empresa esta que acababa de formular una oferta de compra (una OPA) de la totalidad del capital del capital de King Pharmaceuticals. El fondo vendió la participación en Mylan pocas semanas después de comprarla y al mismo precio. Pero, durante las semanas que fue propietario de las acciones, se celebró la Junta de accionistas de Mylan para decidir si se compraba o no a King Pharmaceuticals. Otro accionista de Mylan protestó porque Perry Corporations había votado (a favor de la adquisición) porque era accionista de King Pharmaceuticals (había comprado acciones de King en gran cantidad y a un precio inferior al ofrecido por Mylan) y tenía un gran interés en que la OPA se llevase a cabo para vender en ella sus acciones de King. Para asegurar que el voto de la Junta de Mylan era favorable a la adquisición, compró un paquete significativo asegurándose la reventa al poco tiempo y al mismo precio. El problema se ve con claridad: Perry, como accionista de ambas, pero con una mayor participación en King tenía incentivos para votar a favor de que la OPA se llevara a cabo aunque su realización perjudicara a Mylan. Es más, como ya se había asegurado la venta de sus acciones de Mylan por el mismo precio al que las había comprado, le era indiferente que, como consecuencia de la aprobación de la adquisición, las acciones de Mylan bajasen. En definitiva, la estrategia de Perry era equivalente a una compra de votos (el precio pagado por los votos es el coste de comprar las acciones de Mylan con la opción de venderlas, al mismo precio, unos meses después). David Skeel, Behind the Edge, Legal Affairs, 2005,
Tampoco son análogos, a pesar de que se trata de acuerdos referidos al contrato de sociedad —y no a decisiones de gobierno del patrimonio social— a los acuerdos de fusión o escisión en los que un socio está en conflicto de interés porque tiene participación en la absorbente y la absorbida o en la escindida y en la beneficiaria. En estos casos, los demás socios se ven afectados en sus intereses contractuales legítimos porque los términos —relación de canje— de la transacción no sean equitativos por lo que el remedio adecuado es una revisión o control del contenido de la transacción, no una prohibición de votar.
Así, también, Recalde, Art. 190, núm. marg. 54. V., cómo se han de tratar estas operaciones en Jesús Alfaro, Cómo examinan en Delaware las transacciones vinculadas (socio mayoritario que le vende una empresa a la sociedad de la que es socio mayoritario), Derecho Mercantil, 2011.
Tampoco debe extenderse la prohibición del art. 190.1 LSC a la disolución de la sociedad y la liquidación del patrimonio social. Como se deduce del art. 1705 y del art. 1707 CC, la disolución es contraria a la buena fe solo cuando es extemporánea o dirigida a apoderarse de las ganancias comunes (y el remedio es indemnizatorio) pero no lo es —y es legítimo votar la disolución— cuando el socio decide que, individualmente, estará mejor tras la liquidación de la sociedad aunque otros socios prefieran la continuidad de esta.
Un buen ejemplo es el de la SAP Madrid 24-I-2020, ECLI: ES:APM:2020:1754. La junta de una sociedad que regentaba un restaurante acuerda, por mayoría, traspasar el local de negocio. El demandante alega que los socios que votaron a favor del acuerdo de traspaso estaban en conflicto de interés porque eran trabajadores del restaurante y dueños del local y la sociedad les debía rentas del arrendamiento, de modo que esperaban cobrar sus salarios y rentas atrasados con lo que se obtuviese por el traspaso. La Audiencia niega que exista conflicto de interés en los socios que votaron a favor del acuerdo de traspaso. Estaban utilizando el derecho de voto legítimamente como derecho subjetivo para avanzar sus intereses. El demandante debería haber probado que, al votar así, actuaban en contra de las exigencias de la buena fe lo que, obviamente, no sucede.
Cómputo de mayorías
190.2. Las acciones o participaciones del socio que se encuentre en algunas de las situaciones de conflicto de interés contempladas en el apartado anterior se deducirán del capital social para el cómputo de la mayoría de los votos que en cada caso sea necesaria.
La prohibición de votar no afecta a los demás derechos del socio, que podrá participar en la reunión y ejercer todos sus derechos como socio. No tiene, ni siquiera, que ausentarse de la reunión cuando se proceda a la votación. La decisión acerca de si concurre causa de abstención en un socio corresponde al presidente de la Junta (SAP Madrid 25-I-2013 y SAP Madrid 22-IV-2016). Naturalmente, si ejerce esta competencia indebidamente, el acuerdo será impugnable.
Para determinar si se alcanza la mayoría requerida para considerar aprobado el acuerdo se deducen los votos del socio incurso en el conflicto. Tal deducción procederá cuando la ley o los estatutos exija un determinado número de votos positivos sobre el total como ocurre con la sociedad limitada (art. 199 LSC y 200 LSC). En la anónima solo procede la deducción para determinar si se ha constituido válidamente la junta para adoptar acuerdos extraordinarios. En ese caso el acuerdo solo se aprueba si se alcanza el número o proporción de votos positivos de entre todos los votos posibles, deduciéndose los votos del socio en conflicto. De otro modo se produciría un bloqueo en el funcionamiento de la sociedad que no podría adoptar el acuerdo correspondiente si el socio en conflicto ostenta una participación importante en la sociedad. La prohibición de votar trata de evitar que el socio conflictuado influya en la formación de la voluntad de la sociedad, no es su ratio dificultar la adopción de este tipo de acuerdos. De ahí la regla del art. 190.2. Esta regla de deducción funciona «bien» en cuanto que, al deducir los votos del socio conflictuado, logra neutralizar su influencia en el resultado sin impedir que se alcancen las mayorías reforzadas que otras normas exijan para la adopción de determinados acuerdos (de ahí que el art. 190.2 LSC diga «mayoría de los votos que en cada caso sea necesaria«). Desde la perspectiva de la neutralización del conflicto de interés, basta, por tanto, que vote a favor del acuerdo «la mayoría de la minoría», esto es, que haya más votos a favor que en contra entre los socios que participan en la votación y que no están conflictuados.
V., al respecto, Recalde, art. 190, núm. marg. 89 ss. Imagínese una sociedad limitada en la que un socio tiene el 45 % del capital y el 55 % restante está dividido entre 55 socios que tiene cada uno un uno por ciento. El socio conflictuado es el que ostenta el 45 % del capital porque se trata de autorizarle a transmitir parte de sus participaciones, o porque se trata de liberarle de la obligación de competir —es socio-administrador— o porque se trata de darle un préstamo a cargo de la sociedad. En todos estos casos, si, de los 55 socios restantes, solo 25 acuden a la junta y todos ellos votan a favor del acuerdo, si se utiliza como denominador 100, el acuerdo no se habría adoptado. Pero si se deducen las participaciones del socio conflictuado, habría 25/55 de votos a favor, que representa más de un tercio. Como dice Recalde, si no se deducen las participaciones del socio conflictuado, “no se podría aprobar un acuerdo, si la participación de los socios no conflictuados no alcanzase el capital exigido para el acuerdo” (art. 190, núm. marg. 859 que recuerda el caso excepcional, en la sociedad anónima del art. 201).
Ahora bien, hay determinados acuerdos para los que el legislador ha previsto como requisito para su adopción, el voto favorable al acuerdo de más de la mitad o de dos tercios de los votos que componen el capital social (art. 199 LSC). En estos casos, una regla como la del art. 190.2 LSC está perfectamente indicada: al deducir los votos correspondientes al socio conflictuado, es posible alcanzar proporciones de votos favorables en las cifras previstas en el art. 199 LSC. En el ejemplo, es la voluntad de la ley que no se pueda excluir a un socio sin que voten favorablemente al menos dos tercios de los socios. Si un socio tiene más de un tercio del capital social, jamás podría ser excluido. De ahí que el legislador ordene, en el art. 190.2 LSC que, a efectos de determinar si han votado favorablemente a la exclusión 2/3 de los socios, se deduzcan los votos correspondientes al excluido.
De esta manera, en nuestro ejemplo, a) si solo asisten a la junta 15 de los 55 socios minoritarios, no se podría adoptar el acuerdo de exclusión del socio del 45 %. Pero no porque este vote o no vote, sino porque todos los asistentes y participantes en la votación no representan 2/3 de los votos computables una vez deducidos los votos del socio conflictuado (15 < 2 x 55/3). Pero si a la junta asisten 45 socios y 39 votan a favor de la exclusión, el acuerdo habría sido válidamente adoptado porque 39 representan más de los dos tercios de los votos correspondientes al capital social excluidos los votos del socio conflictuado (39 > 2 x 55/3).
En la práctica, esto significa que el art. 190.2 LSC debe entenderse remitido, no a los artículos 198 y 199 LSC, sino solo al art. 199 LSC. Esta limitada remisión es conforme con el tenor literal del art. 190.2 LSC que no se refiere a una proporción de los votos válidamente emitidos —como hace el 198 LSC— sino «a la mayoría de los votos que en cada caso sea necesaria«, lo que debe interpretarse como mayoría de votos «favorables» que es lo que dice el art. 199. Y, a efectos de aplicar el art. 190 LSC, pues, y a excepción de los casos en los que sea aplicable el 199 LSC (exclusión de un socio, modificaciones estatutarias etc), los votos del socio conflictuado, han de «neutralizarse» para que no puedan influir en el resultado de la votación, pero no han de deducirse a los efectos de determinar si se ha alcanzado el tercio al que se refiere el art. 198 LSC. Al contrario. A tal efecto han de considerarse emitidos válidamente en el sentido mayoritario emitido por los socios no conflictuados. De esta forma, en relación con el art. 190 se asegura la integridad de la norma que prohíbe al socio conflictuado votar sin distorsionar la formación de la voluntad de la sociedad. La voluntad de la sociedad se forma por mayoría sin que en la formación de esa mayoría haya influido, de forma alguna, el socio conflictuado.
Si vota un socio que no debía haberlo hecho, el acuerdo será impugnable sometida la impugnación a la regla de la resistencia (SAP Coruña 18-XI-2011, art. 204.3.c) LSC).
En caso de que el socio excluido hubiera votado y, deducidos sus votos, el acuerdo de exclusión se habría adoptado, la solución judicial en caso de impugnación debe ser la de dar por adoptado el acuerdo de exclusión (SAP Asturias 31-III-203 y SAP Madrid 17-VI-2014, citadas por Recalde, art. 190, núm. marg. 97).
Diferencias de régimen en la anónima y en la limitada: el art. 190.1 II LSC
En relación con el diferente régimen para anónimas y limitadas que se recoge en el art. 190.1 II, la doctrina ha llamado la atención sobre el riesgo de contradicción que implica la previsión del precepto citado que solo extiende la prohibición de votar al accionista —al socio de una sociedad anónima— cuando los estatutos prevean expresamente tal prohibición en “las correspondientes cláusulas estatutarias reguladoras de la restricción a la libre transmisión o la exclusión”.
Recalde, núm. marg. 26-27, citando a Cabanas.
En caso de acciones que lleven aparejada una prestación accesoria (v., art. 88.1 LSC que exige la autorización de la sociedad para su transmisión), el artículo 190.1 II LSC no se aplica y el accionista afectado no podrá votar porque dicha norma ordena la inaplicación de la prohibición de voto a los casos en los que la restricción a la transmisión de las acciones o la posibilidad de excluir al accionista resultan de los estatutos sociales (de ahí la referencia a las “correspondientes cláusulas estatutarias”), no cuando es la ley la que restringe la transmisión. En tales casos, la prohibición de votar debería aplicarse. Pero, en realidad, se trata de un falso problema respecto de la autorización para transmitir acciones que llevan aparejadas prestaciones accesorias. Porque, de acuerdo con el art. 88.2 LSC, la autorización no corresponde a la junta, sino a los administradores que deberán otorgarla o no actuando como lo harían todos los socios de común acuerdo si tuvieran que decidir unánimemente al respecto.
En cuanto a la exclusión de un accionista, la cuestión es distinta porque la ley no prevé la exclusión de un accionista por incumplimiento —voluntario— de la obligación de realizar las prestaciones accesorias. Sin embargo, si se acepta que hay una cláusula legal no escrita de exclusión por justos motivos, habría que concluir que, en el acuerdo social correspondiente, el accionista que es excluido por haber incumplido voluntariamente la prestación accesoria no puede votar
Sobre la exclusión por justos motivos como causa legal no escrita v., Jesús Alfaro, Conflictos infrasocietarios (Los justos motivos como causa legal no escrita de exclusión y separación de un socio en la sociedad de responsabilidad limitada), RDM 222(1996) pp 1079-1142.
Prohibición de voto y autonomía estatutaria
Son válidas las cláusulas estatuarias que prohíben a los socios votar cuando se encuentren en un conflicto de interés “siempre que se refieran a supuestos concretos” y siempre que se describan auténticos conflictos de interés (STS 12-XI-2014). Y, simétricamente, son válidas las cláusulas estatutarias que permiten votar al socio en alguno de los supuestos del art. 190.1 LSC. Y, en ambos casos, en principio, la cláusula estatutaria correspondiente puede adoptarse por la mayoría aplicable a la modificación de los estatutos sociales en general.
Recalde, art. 190, con indicaciones exhaustivas de doctrina y jurisprudencia, Díaz-Moreno, Estudios Quijano (v., no obstante una posición más restrictiva en Jesús Alfaro, El deber de abstención del socio en caso de conflicto de intereses (art. 190 LSC), Almacén de Derecho, 2019/2023, Los mejores argumentos (Díaz Moreno), sin embargo, apoyan la respuesta del texto . Al igual que en el caso de la supresión de un derecho de adquisición preferente, la prohibición de voto no es un privilegio en relación con el derecho de voto, porque la prohibición se aplica a cualquier socio que se encuentre en la situación descrita en el art. 190.1 LSC y solo debemos exigir el consentimiento de todos los socios para la ‘derogación’ de la norma legal cuando, claramente, la modificación estatutaria suponga la introducción, modificación o supresión de un privilegio, esto es, de una regla que atribuye una posición particular a un socio o socios determinados. Fuera de estos casos, los estatutos deben poder modificarse por mayoría. Por tanto, si se suprime, con carácter general, la prohibición de votar en alguno de los supuestos del art. 190.1 LSC, los estatutos no están creando, modificando o suprimiendo un privilegio. Están regulando la posición de socio y la posición de socio de una corporación, a diferencia de lo que ocurre en los contratos bilaterales, puede modificarse por mayoría.
Queda a salvo que el legislador exija expresamente el consentimiento de los socios, como ocurre, por ejemplo, con la introducción o supresión de causas de exclusión y separación. Y ello sin perjuicio de la aplicación de la prohibición de ejercicio abusivo de su derecho por la mayoría.
Bibliografía
Andres Recalde, Comentario al art. 190 en Juste/Recalde (dir), La junta general de las sociedades de capitalComentario de los artículos 159 A 208 LSC; Mercedes Sánchez Ruiz, Conflictos de intereses, passim, y Mercedes Sánchez Ruiz, El deber de abstención del administrador en conflicto de interés con la sociedad (art. 229.1 LSC), RdS 41 (2013), p 175 ss; Alberto Emparanza, Deber de abstención del socio administrador en la junta general: el conflicto de interés indirecto, en Cuestiones de Derecho de Sociedades, 2019, pp 135 ss; Julio Costas, El deber de abstención del socio en las votaciones, Valencia, 1999; Flume, Juristische Person, p. 223; Vermeule, Adrian, Contra ‘Nemo Iudex in Sua Causa’, 2011, resumido en Jesús Alfaro, Nemo iudex y conflictos de interés, Derecho Mercantil, 2017; Jesús Alfaro, Voto vacío y conflictos de interés de los accionistas, Derecho Mercantil, 2010; Alberto Díaz Moreno, Deber de Abstención del socio en conflicto (art. 190.1 LSC) y ámbito de autonomía estatutaria, Libro Homenaje a Jesús Quijano, Valladolid, 2023, pp 203 ss; Embid, José Miguel, Los supuestos de conflicto de interés con privación del derecho de voto del socio en la junta general (art. 190.1 y 2 LSC), en AA.VV., Junta General y Consejo de Administración en la Sociedad Cotizada, Cizur Menor, 2016, tomo I, p. 01; J. Juste Mencía, “El deber de abstención del socio-administrador en la junta general. Comentario a la STS de 2 de febrero de 2017”, RdS 49 (2017), p. 224).; A. Emparanza, “Los conflictos de interés de los administradores en la gestión de las sociedades de capital”, RDM 281 (2011), pp. 36-37); Cabanas, “Comentario al art. 190”, en Prendes et al, Tratado de sociedades de capital. Comentario Judicial, Notarial Registral y doctrinal de la ley de sociedades de capital, Tomo I, Cizur Menor, 2017, pág. 1088 y ss; Mercedes Sánchez Ruiz, Voto y conflicto de intereses del accionista, Lex Mercatoria, 4(2016); Mercedes Sánchez Ruiz, El deber de abstención del administrador en conflicto de intereses con la sociedad (art. 229.1 LSC), RdS, 41, 2013, págs. 175-216.
* Esta entrada sustituye a la entrada El deber de abstención del socio en caso de conflicto de intereses (art. 190 LSC)
foto: @thefromthetree