Por Daniel López
Zygmunt Bauman afirmaba que vivimos tiempos líquidos. Hoy todo es inmediato y a la vez efímero. Las cosas no se hacen para durar porque no nos gusta que así sea. Todo está en cuestión pero, a la vez, el cambio parece imposible porque la estabilidad y la certeza –que son conceptos opuestos a la liquidez– se han desterrado. La reciente crisis económica no ha hecho otra cosa que darle vigencia a este movimiento. La ciudadanía no confía en las instituciones, ni en la información que recibe.
El derecho no vive al margen de esta realidad. Hace ya bastante tiempo que la legislación parece haber fracasado y haberse distanciado de la sociedad. Todo va demasiado rápido y cada día importan menos las formas. La seguridad jurídica es un concepto con ecos de anacronismo y olor a naftalina. El momento político que vivimos no favorece que exista una agenda legislativa consistente y con visión largoplacista. Las iniciativas se suceden y las normas se derogan unas a otras en menos tiempo de lo que cuesta aprobarlas. Los problemas se calcifican y ello fuerza al derecho a devorarse a sí mismo en el intento de dar respuesta a las demandas sociales que los poderes políticos no son capaces de atender. En el ámbito del derecho privado, que es el que mejor conozco y al que me referiré a partir ahora, ya nada parece sólido. Elementos que hasta hace bien poco habían sido nucleares, como el consentimiento en la relación obligatoria, están más cuestionados que nunca.
Con la crisis, una de las primeras fugas de agua abiertas en el armazón del derecho clásico de obligaciones y contratos tuvo lugar en el año 2012, con el replanteamiento de la doctrina rebus sic stantibus. Aunque ha sido la litigación bancaria la que ha acabado por reventar la estructura y ha dado paso a una riada que está costando más de lo previsto volver a encauzar. La crisis empezó a verse venir el año 2007, despegó en el 2008 y finalizó en el 2014. A pesar de ello, las estadísticas judiciales muestran que el número de nuevas demandas en la jurisdicción civil no deja de aumentar. No cabe duda que existe una relación directa entre el inicio de una recesión y el incremento de la litigiosidad. Lo que resulta extraño es que, después de cuatro años de haber superado las dificultades, no se observe un cambio de tendencia.
Todo empezó con las preferentes. En marzo de 2006, el FMI afirmaba sin ningún rubor que el sector financiero español era vibrante, altamente competitivo y estaba bien regulado y supervisado. Solo un año después, los concursos de acreedores de Astroc y Llanera sacudieron los cimientos del sistema. En 2008, el desastre ya era inevitable. El gobierno empezó a hablar abiertamente de crisis económica y, en julio, el derrumbe de Martinsa Fadesa puso al descubierto la exposición de la banca española al sector de la construcción. En octubre de 2008, la caída de Lehman Brothers acabó de desatar una tormenta perfecta. Para entonces, la crisis ya era global y se proyectaba especialmente sobre el sistema financiero. La depreciación del valor de los inmuebles provocó una súbita descapitalización de la banca española que afectó de manera más acusada a las cajas de ahorro. Ya nadie se acordaba de lo dicho por el FMI. El rescate por parte del estado parecía inminente. Otros países del entorno lo hicieron sin dudar. Sin embargo, no sucedió así en España. En síntesis, del mismo modo que el gobierno tardó en admitir la crisis en sí, tardó en asumir la debilidad del sistema financiero y rechazó intervenir hasta finales del año 2009. Ello empujó a las cajas de ahorro, como todo organismo vivo, a luchar encarnizadamente por su supervivencia. Frente a las limitadas medidas de recapitalización que su particular régimen jurídico les permitía adoptar, la más conveniente en aquel momento pareció la emisión de participaciones preferentes. Un instrumento que existía en España desde el año 1985, pero que había sido empleado marginalmente hasta el año 2009, cuando las emisiones alcanzaron cotas sin precedentes. La necesidad de recapitalización era tan voraz que no existía mercado capaz de asimilarlo. Hubo que crearlo y las preferentes se comercializaron de forma masiva e indiscriminada sin importar el perfil o los objetivos de inversión de quienes las adquirían. Las consecuencias fueron devastadoras. El rescate privado fue insuficiente. El sistema de cajas de ahorro se vino abajo, gran parte de los inversores perdieron sus ahorros y el estado no tuvo más remedio que crear el FROB, intervenir gran parte de las entidades e inyectar dinero público para salvar la situación. En el plano jurídico, los adquirentes de participaciones preferentes han visto compensadas sus pérdidas en los tribunales. Aquellos casos en los que la comercialización proactiva y compulsiva justificó prescindir de las más elementales explicaciones son susceptibles de viciar el consentimiento del inversor. Además, el sistema de cajas de ahorro sufrió una transformación radical y se bancarizó. Desde la Unión Europea también se adoptaron medidas de gran trascendencia. Se ha reforzado la regulación en materia de capitalización y solvencia de entidades financieras, con el objetivo de que estén más preparadas para soportar nuevas crisis y para tratar de que no sean necesarios nuevos rescates públicos (bail–out), sino que el propio sector soporte sus pérdidas (bail–in). Se ha creado un Mecanismo Único de Supervisión para uniformizar el control del sector en toda la eurozona y evitar crisis de solvencia como las vividas. Y, además, se ha diseñado un Mecanismo Único de Resolución para asegurar una liquidación controlada de las entidades financieras que fracasen. A pesar de todo, en España, la vivencia traumática de las preferentes dejó irremediablemente tocada la reputación de las entidades financieras y sirvió para que la opinión pública les atribuyese casi en exclusiva la responsabilidad de la crisis económica. En el ideario colectivo han quedado fijados dos mantras: las entidades financieras estafaron a la población con la comercialización de participaciones preferentes y, además, han recibido ingentes cantidades de dinero público que no parece que vayan a devolver.
Con la crisis pegando fuerte y el sector financiero en la picota, 2013 fue el año en que las costuras acabaron por reventar. En marzo, se conoció la sentencia del TJUE en el caso Aziz. En mayo, el Tribunal Supremo dictó su célebre sentencia en materia de cláusulas suelo. A partir de entonces, ya nada sería lo mismo.
Antes de profundizar en ello, tomemos un poco de perspectiva. Entre los años 1996 y 2006, el mercado hipotecario español experimentó uno de los ciclos expansivos más excepcionales que se recuerdan. A finales del 2006, el sector empezaba a notar síntomas de desaceleración, pero no se consideraba preocupante. El mercado hipotecario español era dinámico y un modelo a seguir para el resto de Europa. A diferencia de lo que ha sucedido en los países del entorno, en España, el derecho a la vivienda se ha garantizado a través del fácil acceso al crédito. La evidencia empírica demuestra que, entre las normas que favorecen el endeudamiento hipotecario, las más efectivas son aquellas que aseguran plazos de ejecución muy cortos, puesto que con ello se maximiza el valor de la garantía. El modelo español anterior al terremoto de 2013 respondía a este esquema a la perfección. El artículo 693 de la LEC habilitaba al acreedor a declarar el vencimiento anticipado del préstamo ante cualquier incumplimiento del deudor. Por su parte, el artículo 695 impedía que en el marco de la ejecución hipotecaria pudiesen suscitarse debates más allá de cuestiones puramente formales. Estas dos reglas eran la clave de bóveda del sistema. La resolución del caso Aziz acabó con ellas y hoy en España resulta prácticamente imposible ejecutar una hipoteca. Casi 6 años después de que todo se pusiese en cuestión, no está clara cuál va a ser la respuesta del legislador. Los tribunales, en una lucha encarnizada y fratricida, tratan de imponer su criterio, aun a costa de poner en duda cuestiones tan elementales como si, ante un incumplimiento esencial, cabe resolver un contrato de préstamo hipotecario, conforme al artículo 1124 CC. La naturaleza convencional de los contratos de préstamo que hoy habitan el tráfico económico debería estar fuera de toda duda. Mientras, el problema habitacional en España sigue sin estar solucionado. La apuesta parece seguir siendo promover la adquisición de viviendas en propiedad, a pesar de que los salarios de la población siguen siendo bajos y ante la más mínima recesión, el alto endeudamiento de los hogares se traducirá de nuevo en impagos que, de uno u otro modo, empujarán a una nueva oleada de lanzamientos. La culpa de ello, sin embargo, no la tendrán –ni la tuvieron antes– el vencimiento anticipado o un procedimiento de ejecución más o menos sumario. Si la ejecución se entorpece, como ya hemos mencionado, cabe esperar que los préstamos se encarezcan. Ahora bien, si la subida de precios no es disuasoria (como todo apunta) y no se ofrecen otras vías que garanticen el derecho a la vivienda, habremos perdido todos. El negocio hipotecario será menos competitivo y rentable. La población seguirá endeudándose y pagará más por sus préstamos. Y, a pesar de todo, volveremos a ver mucha gente perdiendo sus casas cuando el ciclo económico no sea favorable. El problema de las ejecuciones hipotecarias, sin embargo, sigue siendo más procesal que sustantivo y cabe esperar que no cause un daño irreparable al derecho de obligaciones y contratos. Después de que se haya pronunciado el Tribunal Supremo, veremos qué tiene que decir el TJUE.
Mientras persistan estas situaciones, lo que seguirá sufriendo es la reputación de las entidades financieras. Solo en este contexto, se explica la incomprensible litigiosidad que han generado las cláusulas suelo, pero también los swaps. Detrás de ambos fenómenos, se esconde un mismo reproche: Los bancos predijeron una caída de los tipos de interés como la que ha tenido lugar y se lo ocultaron a sus clientes y aprovecharon para asegurarse una rentabilidad injusta a costa de ello. Esta afirmación, además de esconder un sesgo retrospectivo de manual, da muestra de la falta de cultura financiera que existe en España. Se discute todavía si el estallido de la crisis fue o no un cisne negro, de lo que no cabe duda es que las consecuencias que ha traído consigo lo son. Especialmente, la caída de los tipos hasta umbrales negativos durante un periodo tan largo de tiempo. Si los bancos previeron este riesgo, fue precisamente porque en eso consiste su negocio. Ahora bien, es evidente que cubrirse frente a una eventualidad no implica dar por seguro que sucederá. Si verdaderamente la evolución de los tipos de interés hubiese sido tan previsible, los efectos de la crisis, de haberse producido, no habrían sido tan devastadores para el propio sector financiero.
En el plano jurídico, el reproche se ha formulado en términos de transparencia. Un concepto jurídico más propio del derecho público y que en el ámbito privado parecía ser accesorio de la buena fe, pero que ahora mismo pretende erigirse como elemento regenerador del derecho de obligaciones y contratos. En términos generales, se considera que las cláusulas suelo son abusivas porque se incluyeron en contratos de adhesión de forma poco transparente. Como consecuencia de ello, el deudor que creía estar obligándose a devolver un préstamo a tipo variable, ha acabado pagando un tipo fijo muy alejado del interés vigente. La litigación en materia de swaps responde al mismo esquema. Los tribunales consideran que, en la mayoría de los casos, quien contrató un derivado de cobertura prestó un consentimiento viciado puesto que al convertir su financiación variable en una financiación a tipo fijo, no fue advertido de forma transparente de la naturaleza de la obligación que estaba contrayendo y los riesgos que ello implicaba. En otras palabras, creyó estar contratando una cobertura frente a las subidas de los tipos de interés sin saber que con ello renunciaba a beneficiarse de una eventual caída como la que ha acabado produciéndose.
Planteada la cuestión en estos términos, parecería claro que uno y otro caso se solucionasen de la misma forma. En concreto, ambos podrían dar lugar a una anulación (total o parcial) del contrato por concurrir un vicio en el consentimiento de quien suscribió una cláusula suelo o contrató un swap en esas condiciones. Sin embargo, no ha sido así. Mientras que la litigación en materia de swaps se ha conducido por esta vía, las cláusulas suelo han emprendido su propio camino, aparentemente, al margen de la doctrina clásica sobre vicios en el consentimiento. En su lugar, se ha aprovechado una defectuosa transposición del artículo 4.2 de la Directiva 93/13 para poner en cuestión el modelo de contratación por adhesión a través del alumbramiento de un tertium genus –el control de transparencia– que vive entre la acción de anulabilidad por vicio en el consentimiento y la de nulidad por abusividad. Esta solución es criticable por su artificialidad. Se explica mejor aquí, aquí y aquí. Lo cierto es que los límites son tan difusos que incluso el Tribunal Supremo se ha visto obligado a tratar de deslindarlos de una forma un tanto forzada. Al parecer, la gran diferencia radica en que el control de transparencia tiene un componente de objetividad que no está presente en el enjuiciamiento de un vicio del consentimiento. En pura teoría, tendría sentido que ello fuese así puesto que la eventual abusividad de una cláusula debería poder determinarse de forma abstracta. Sin embargo, la abusividad por falta de transparencia se ha configurado como un control de comprensibilidad real. Algo que se compadece mal con el enjuiciamiento abstracto y la objetividad. Ontológicamente, la comprensibilidad real de un contrato o una disposición contractual dependerá de circunstancias subjetivas y, por tanto, diferentes en cada caso concreto. Así lo reconoce el propio Tribunal Supremo en el siguiente párrafo de la misma resolución. Aun así, esta aparente contradicción podría tratar de salvarse si el elemento de comparación con el control de transparencia fuese la jurisprudencia clásica sobre el error, sin embargo, lo cierto es que hoy en día los parámetros de enjuiciamiento de vicios del consentimiento en la contratación de productos de inversión se han quasiobjetivado. El error en el consentimiento se presume en caso de incumplimiento de los deberes de información (falta de transparencia). La carga de la prueba le corresponde a la empresa de inversión, que debe acreditar el cumplimiento de los deberes o el perfil experto del inversor puesto que de contrario el error se presume excusable (heteroinducido). La artificialidad de la distinción entre uno y otro remedio queda al descubierto en la jurisprudencia que se ha generado en materia de hipotecas multidivisa. En su primera sentencia al respecto, el Tribunal Supremo enjuició el supuesto de hecho desde la óptica de los vicios del consentimiento, por considerar que la hipoteca multidivisa constituía un producto de inversión. Después, tras un pronunciamiento del TJUE que aclaraba su naturaleza de producto bancario, el Tribunal Supremo ha sido capaz de mantener exactamente la misma argumentación pero desde la óptica del control de transparencia y las cláusulas abusivas. En fin, si (la falta de transparencia) tiene rabo, cuatro patas y maúlla, me cuesta pensar que no sea un gato (vicio del consentimiento). Determinar si el control de transparencia es un control de consentimiento o de legalidad no responde a un interés meramente dogmático. La posición que se adopte lo configurará como un remedio de anulabilidad o nulidad radical, con las consecuencias que ello comporta en materia de prescripción y caducidad o posibilidad de confirmación del contrato, entre otras.
Aunque creo que, de lege lata, aplicar la doctrina sobre vicios del consentimiento es la solución más ortodoxa que prové nuestro ordenamiento jurídico para resolver la problemática que se plantea en casos de comercialización con falta de transparencia, de lege ferenda, no creo que sea la solución a la que debamos aspirar. La experiencia nos demuestra que una configuración subjetivista del control de transparencia favorece el sesgo retrospectivo, tiende a plantear estándares probatorios inalcanzables y no ofrece seguridad jurídica. No es ni realista ni justo afirmar que casi el 100% de los hipotecados que tienen una cláusula suelo en su contrato, no entendieron qué implicaba limitar las variaciones de su tipo de interés. Del mismo modo, rechazo que el 90% de los inversores que contrataron un swap para convertir sus financiaciones a tipo variable en financiaciones a tipo fijo no comprendiese las implicaciones que ello tenía. La magnitud de las cifras les confiere una comicidad grotesca.
La obligación de transparencia se ha configurado en términos tan amplios y tan abstractos que, en lo sustantivo, la determinación del régimen jurídico aplicable a cada caso no depende del momento en que se produjo la contratación. Rige el mismo estándar de transparencia tanto en comercializaciones previas a la transposición de MiFID, como en las posteriores (aquí y aquí). Las entidades financieras están obligadas a prestar información, clara, concreta y comprensible. Determinar qué debe entenderse por tal exige un análisis caso por caso y se vincula a la idoneidad de la información facilitada para asegurar la comprensión real del inversor. Por eso, el cumplimiento formal de las obligaciones que impone la LMV no determina la satisfacción de los deberes de información (aquí y aquí). Lo mismo sucede en el caso de las cláusulas suelo. El contenido de las órdenes ministeriales sobre transparencia en la contratación de préstamos hipotecarios ha sido de facto derogado y el proceder errático del propio Tribunal Supremo impide tener claro en qué circunstancias una cláusula suelo es transparente (aquí, aquí, aquí y aquí).
Esta configuración abstracta del control de transparencia y los deberes de información, además, ha favorecido la presencia de sesgos retrospectivos en las decisiones judiciales. Por ejemplo, en materia de swaps y cláusulas suelo, cuando se impone a las entidades financieras haber informado de la posibilidad de que se diese un escenario de caída de los tipos de interés como el que ha tenido lugar. A este respecto, aunque es cierto que el Tribunal Supremo ha afirmado en varias ocasiones y de manera expresa que el deber de información no implica tener que adivinar la fluctuación de los tipos (aquí y aquí), esta aseveración se diluye cuando en otras sentencias trata de restarle valor probatorio a escenarios o advertencias que se facilitaron en fase precontractual (aquí, aquí y aquí). En efecto, decir que un escenario no es realista porque no ha plasmado una caída de los tipos tan relevante como la que ha acabado produciéndose o que la mera ilustración de lo obvio no representa una verdadera advertencia de riesgos equivale a imponer la carga de adivinar el futuro.
La aspiración de mejorar la transparencia en la contratación bancaria es tan razonable como necesaria, dada la asimetría informativa que existe entre las partes. No obstante, esta meta no debería justificar el sacrificio de la seguridad jurídica. El control de transparencia tiene que ser objetivo, como afirma el Tribunal Supremo. Y debería proyectarse sobre cualquier contrato de adhesión, con las matizaciones correspondientes en función de las condiciones subjetivas del adherente. Para ello, las obligaciones de información deberían ser formales, estandarizables y estar tasadas. Con ello se favorecería tanto el cumplimiento por parte de los predisponentes, como un control más efectivo y eficiente a través de remedios de actuación colectiva, que exigen un análisis abstracto incompatible con la actual configuración del control de transparencia como test de comprensibilidad real.
En contra de lo que pudiera parecer, cuando hablo de objetivar y formalizar la fase precontractual, no defiendo una mayor burocratización. Las iniciativas legislativas que han tomado esta dirección están equivocadas (aquí y aquí, en la página 13) y parten de una premisa errónea. En España, la falta de consciencia por parte de los inversores y usuarios de servicios bancarios de los riesgos asociados a sus inversiones y su política de endeudamiento no ha venido motivada –salvo en casos excepcionales– porque no recibiesen suficiente información en el momento de la contratación. Sin negar que la fase precontractual es mejorable, el principal problema al que nos enfrentamos para asegurar la comprensibilidad real de los contratos financieros en España no es la falta de transparencia, sino la falta de cultura financiera, incluso en los estratos más educados de la sociedad. Desde los años 60, el crecimiento económico del país ha sido significativo. Con la economía en su conjunto, también ha crecido enormemente la riqueza de una ciudadanía que, una vez cubiertas sus necesidades básicas, demanda soluciones de inversión a las que destinar su excedente de capital. Como respuesta, la oferta de productos de inversión ha crecido de manera sustancial. Sin embargo, todo ello no ha venido acompañado de una mayor capacitación financiera por parte de la población, que tiene hoy casi los mismos conocimientos en esta materia que hace cuarenta años. España aparece retratada de forma recurrente por diversos estudios nacionales e internacionales como un país con bajos niveles de cultura financiera (aquí y aquí). Una politización desafortunada de la cuestión, sigue manteniendo las finanzas fuera de las aulas. A pesar de que la sociedad española está altamente bancarizada y muestra unos niveles de endeudamiento superiores a los de nuestro entorno, la mayoría de ciudadanos siguen sin entender conceptos tan básicos como un simple tipo de interés. Esta infrapresencia de la educación financiera en las aulas no solo se da en la educación básica, también en la superior. En la carrera de derecho, la formación en materia económica es francamente insuficiente. La judicatura española tampoco recibe formación especializada en esta materia ni se exigen conocimientos financieros para desempeñar la labor jurisdiccional. Cabe lamentar que se hayan creado unos juzgados especiales –que no especializados– para resolver demandas frente a la banca, sin que los titulares de esos juzgados acrediten una especial capacitación en la materia ni hayan recibido formación específica. El adherente medio seguirá teniendo dificultades para comprender la gran mayoría de contratos financieros, por mucha documentación precontractual que se le entregue, igual que el juzgador medio seguirá teniendo dificultades para interpretarlos, si antes no comprenden los riesgos que dichos contratos distribuyen entre las partes (crédito, mercado y liquidez). Además, la burocratización de la contratación es contraria al signo de los tiempos. Hoy el mercado impone inmediatez y simplicidad en la contratación. La tecnología ha marcado esa tendencia y la vuelta atrás parece imposible. El futuro pasa por dar menos y mejor información a unos adherentes mejor preparados para entenderla.
Desgraciadamente, ni el legislador ni la jurisprudencia apuntan en esa dirección. El discurso revanchista frente al sector financiero sigue vigente. Todo está en cuestión. El legislador está paralizado y no parece tener una visión clara de cómo afrontar el problema de forma global. El Tribunal Supremo es incapaz de aportar seguridad jurídica puesto que cada tribunal de primera instancia se ve en la necesidad de sentar su propio criterio y pedir auxilio al TJUE en caso de que lo que se resuelva desde instancias superiores no le convenza. El TJUE resuelve las cuestiones prejudiciales que se le plantean de forma quirúrgica, sin apenas análisis de contexto y partiendo de interpretaciones de la Directiva 93/13 acordes con el derecho civil alemán. En el ámbito de la abogacía, demandar a entidades financieras se ha convertido en un negocio tan lucrativo que ha impulsado a despachos inexistentes hace pocos años a copar las primeras posiciones por volumen de facturación en España facturación en España. Este modelo de negocio se ve alimentado por un anacrónico e ineficiente sistema de costas procesales. La factura social de esta situación es inmensa. De no romper la dinámica, las consecuencias pueden ser muy desagradables. El colapso en los tribunales empieza a ser evidente. Ello redundará en una justicia mucho más lenta o fomentará la industrialización de la labor jurisdiccional, algo tan o más indeseable que lo anterior. La falta de seguridad jurídica perjudicará tanto a las empresas, como a los consumidores e inversores, que acabarán soportando el coste de la incertidumbre y la litigiosidad. Nuestras instituciones jurídicas se empobrecerán y en algún momento ello permeará más allá del sector financiero.
Es momento de reivindicar y recuperar el valor de lo sólido.


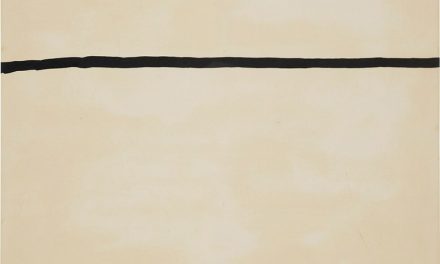





Excelente análisis. Querría someterle una última cuestión: el incremento de la cultura financiera general, aunque necesario y especialmente en entre los profesionales jurídicos, pienso que no es tampoco la solución al problema, que las más de las veces no es de comprensión aproximada de lo que se firme, sino que el comportamiento del consumidor obedece más bien a una situación de necesidad de financiación y la ausencia de real de alternativas financieras. Por más que se pretenda la libre competencia en la oferta de financiación, las condiciones de posibilidad de obtener un préstamo son relativamente homogéneas, tanto más, cuanto más descapitalizado está el solicitante. En realidad, el único consentimiento indiscutible del prestatario es el de la obtención de financiación (como el que tiene sed y le muestran un vaso de agua, no piensa en lo que cuesta, sino en que lo necesita y luego Dios dirá). Pienso que la solución no puede enfocarse por la vía de la transparencia y de la información, sino por el control de los precios de los contratos de préstamo y la regulación de las condiciones. También Europa necesita resolver sus contradicciones y perfilar casos que no se contemplen como ataque a la libre competencia, sino como sectores precisados de intervención pública. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Gracias.
Excelente y acertado resumen de lo que está pasando y de lo que puede pasar si no se le pone coto al voluntarismo y subjetivismo en sede judicial.