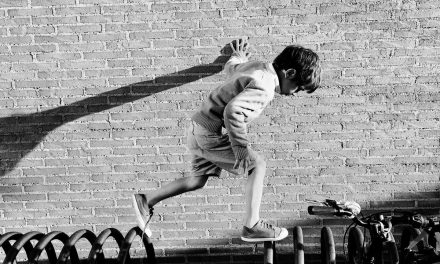Por Alfonso García Figueroa
Cuando el discurso del populismo pretende construir un pueblo en sociedades plurales, necesita perentoriamente mantener la cohesión de demandas muy diversas (feminismo, indigenismo, defensa del colectivo LGTBI, etc.), elevadas por sus correspondientes clases (e.g., mujeres, indígenas, homosexuales, etc.) y de ahí que suelan ofrecerse a la opinión pública agrupadas en un pack inseparable, a la manera de los yogures del supermercado que no se pueden comprar por unidades. Se trata de una estrategia explotada con éxito incluso por nuestras autoridades internacionales, con su notoria afición por las “agendas” estructuradas en packs que o se toman o se dejan. Pues bien, actualmente, el populismo atraviesa una fase hiperclasista (Russo apud Aránguez), en el sentido de que el discurso populista somete las heterogéneas causas de sus múltiples clases al liderazgo de una de ellas que gobierna, prima inter pares, a las restantes. Desde este punto de vista, las diversas clases llamadas a configurar el pueblo (siempre en sentido populista) son dirigidas por una “clase pívot” (Karsenti), que se erige meritocráticamente en rectora del resto. Por acudir a una imagen marina, tal clase pívot se mueve entre los movimientos sociales como el escualo, a cuyo ritmo se agitan sus rémoras. De tal manera, la reivindicación o causa que lidera al resto funciona entonces como el “leader of the pack”, algo así como el jefe de la manada de demandas inseparables del pueblo y, por supuesto, tal reivindicación debe ser lo bastante sexy a los ojos del resto, como lo era el malote de aquella vieja canción de las Shangri-Las: The Leader of the Pack. Pues bien, al menos en España, no es aventurado afirmar que entre los movimientos sociales la clase de las mujeres ha representado hasta hoy esa clase pívot, mientras que su causa correspondiente, el feminismo, ha obrado como el leader of the pack de los movimientos sociales de hoy. Sin embargo, en el actual contexto de populismo hiperclasista —y he aquí mi pronóstico— el discurso feminista está dando muestras de un agotamiento, que anuncia el final de su liderazgo a favor de otra demanda: la causa ecologista. Por tanto, el ecopopulismo representa un discurso político que anuncia esta transición dentro de la fase hiperclasista que atraviesa el populismo.
Sostengo que estamos asistiendo hoy a un incipiente desplazamiento del centro de gravedad en los movimientos sociales desde el feminismo hacia el ecologismo, bajo el presupuesto de que uno y otro han funcionado como religiones políticas o cuasi-religiones y es necesario ser cauto con el recurso a estas viejas divinidades en el discurso del ecologismo. En este libro me he detenido especialmente en tres diosas y en los riesgos que acarrea su invocación: Gaia, la anónima deidad agazapada en la Ley 19/2022 del Mar Menor y Pachamama.
Gaia surge del ámbito científico (Lovelock) y ha sido considerada aquí como un instrumento retórico para tratar de suturar el abismo lógico que existe entre la ciencia y la política, entre los juicios descriptivos del mundo de las ciencias naturales y los juicios prescriptivos y prácticos de ciertas ciencias sociales, específicamente, de aquellas que aspiran a guiar nuestra conducta y evaluarla éticamente. De tal manera, Gaia representa un recurso retórico que se apoya sobre la intensa dimensión mítica de nuestro lenguaje y nuestro pensamiento para acomodar el discurso de la ciencia a tres discursos respectivamente: el de la moral, que le dice a cada cual cómo actuar; el de la política, que nos dice cómo debemos actuar en comunidad; y, en fin, el del Derecho, que nos dice cómo actuar en el marco intensamente institucional de los ordenamientos jurídicos.
La Ley estatal del Mar Menor, aprobada en España, se ciñe a un ecosistema en concreto (aunque de manera no del todo precisa) para reconocerle derechos a partir de la iniciativa legislativa. Más allá de sus buenas intenciones, esta Ley incurre al menos en tres falacias, a las que me he referido, respectivamente, como la falacia de la eficacia, la falacia naturalista (sensu largo) y la falacia del último grito. La Ley incurre en la falacia de la ineficacia, porque sostiene que la ineficacia de las normas que protegen algún bien representa un argumento para reconocer derechos a tal bien, lo cual no es aceptable y puede ser fácilmente reducible al absurdo (e.g., por las mismas deberíamos reconocer derechos a los bienes inmuebles que son okupados u okupables ante la ineficacia de las normas que protegen al propietario). Incurre en la falacia (jus)naturalista, en el sentido de que deriva normas a partir de la naturaleza, en clara infracción de la Ley de Hume, lo cual tampoco es aceptable; e incurre, finalmente, en (llamémosla así) la falacia del último grito, cuando el preámbulo de la Ley invoca una presunta ‘vanguardia’ internacional para revestir de autoridad al resto de falacias. Después de todo, que algo sea considerado novedoso o vanguardista no es de por sí un argumento en favor de nada.
Finalmente, el caso de Pachamama ha sido, en fin, muy relevante porque lleva hasta sus últimas consecuencias un cierto clima espiritual, para reconocer a toda la naturaleza en su conjunto (y no sólo a una parte de ella) derechos constitucionales con el trasfondo de un ethos indigenista. Hay dos fundamentos posibles del reconocimiento de derechos a la naturaleza: un fundamento pragmatista y un fundamento ecoteológico. Reconocer primacía al argumento ecoteológico (religiosidad verde) supone en última instancia la abierta reconfesionalización de unos Estados constitucionales, que habían fundado sobre su aconfesionalidad uno de los basamentos del pluralismo político y de la libertad religiosa. Desde este punto de vista, la fundamentación ecoteológica resulta evidentemente regresiva, salvo que se logre una adecuada traducción de tal fundamento a un lenguaje público susceptible de ser comprendido y compartido por cualquier ciudadano. Por otro lado, la fundamentación pragmatista no resulta mucho más fructífera, porque nos remite a un examen de la utilidad de tal estrategia que difícilmente supera un cierto test de razonabilidad. Desde este punto de vista, no se sostiene aquí un irreflexivo o prejuicioso rechazo de la posibilidad de reconocer derechos a la naturaleza, sino que no resulta razonable, porque no es una medida proporcionada en relación con los fines que persigue.
Y en efecto, el reconocimiento de derechos y personalidad jurídica a la naturaleza en su conjunto o a partes de ella, así como la coherente sustitución de un paradigma jurídico antropocéntrico por otro biocéntrico, parecen medidas desproporcionadas, en el sentido de que no son ni idóneas, ni necesarias, ni ponderadas para conseguir preservar el medio ambiente. No son idóneas, porque tales medidas no se han revelado particularmente eficaces y sí en muchos casos incluso contraproducentes a la hora de detener políticas extractivistas. No son necesarias, porque para preservar el medio ambiente existen otras medidas menos lesivas del estatus de los seres humanos. Singularmente, conviene precisar que, si lo que se desea es convertir la defensa de la naturaleza en asunto de derechos y sujetos para aprovechar la fuerza retórica de la cultura de los derechos, entonces cabe subjetivar tal protección de la naturaleza anudándola a la protección de los derechos fundamentales de las personas físicas. Y, en fin, la medida de personificar la naturaleza y reconocerle derechos es una medida mal ponderada, porque el tránsito a un paradigma biocéntrico puede redundar en una afectación demasiado onerosa de nuestro sistema de libertades y derechos. El ansioso discurso de la ampliación de derechos no es, como a veces parece sugerirse, a coste cero para nuestros derechos y libertades.
Desde este punto de vista, si el recurso a Gaia puede resultar legítimo en la medida en que sirva a los fines de una persuasión consustancial a la actividad política, en cambio la constitucionalización de la Pachamama en la ecuatoriana Constitución de Montecristi de 2009 presenta al menos cuatro graves riesgos que deben ser ponderados: banalización, instrumentalización, radicalización y desproporción. La banalización de un problema surge irremediablemente cuando a las grandilocuentes declaraciones jurídicas no les siguen consecuencias realmente sensibles. La instrumentalización se manifiesta en la espuria y ecopopulista utilización de las reivindicaciones ecologistas por parte de gobernantes y dirigentes políticos con fines electoralistas y partidistas. Su radicalización ya se advertía en tiempos en el llamado “ecofascismo” y más recientemente en las corrientes que propugnan la autoextinción de la humanidad por un supuesto bien del planeta. En cuanto a la desproporción, se verifica, en fin, en la sustitución en nuestros sistemas jurídico-políticos del paradigma antropocéntrico por uno biocéntrico, cuya consumación supone necesariamente una relativización de los derechos humanos.
Con la perspectiva que dan los siglos, no deja de ser significativo, en fin, que lo primero que los romanos arrebataran a sus enemigos fueran sus deidades mediante la fórmula imprecatoria de la evocatio. Y eso fue precisamente lo que hicieron los romanos con Ceres, la Pachamama europea, cuya estatua en berilo se trasladó para su culto al Palatino (Pancorbo). Cuando observamos la sobreactuada defensa de conceptos teológicos como la Pachamama o Gaia por parte de movimientos populistas, resulta tentador pensar que no estamos sino ante la nueva apropiación indebida de deidades por parte de ciertos estrategas de la política. Con las reservas precedentes, cabe afirmar que nos ha llevado mucho tiempo zafarnos en alguna medida de falsos ídolos, pero apenas logramos librarnos efectivamente de políticos populistas. La apropiación y la instrumentalización del mito es estrategia demasiado tentadora para el populista y es necesario precaverse frente a ella.
Extractos de García Figueroa, A., Ecopopulismo. La desforada retórica de Gaia, Pachamama y el Mar Menor. Tirant lo Blanch, Valencia, 2025, 302 páginas.