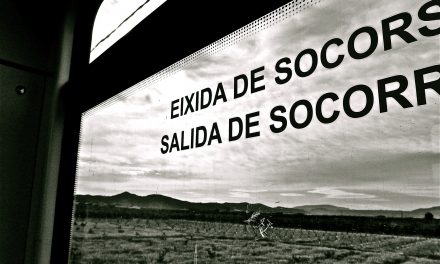Por Gonzalo Quintero Olivares
El tema de la determinación legal y judicial de la pena imponible no ha tenido en la doctrina española la atención que merece. Tal vez el estudio de las circunstancias atenuantes y agravantes ha ocupado en exclusiva un espacio problemático en el que se concentraba todo lo que había que decir sobre el tema.
Es cierto que en la doctrina ha sido habitual y frecuente el interés por establecer cuál era la razón de ser de esas circunstancias y, concretamente, su correspondencia con un incremento o reducción de la antijuricidad o de la culpabilidad, pero no se ha llegado nunca a conclusiones compartidas porque cada posición dogmática mantiene su propia teoría acerca de cuál es el fundamento de cada una de ellas.
Quiere ello decir que, de acuerdo con una manera de entender la culpabilidad, la presencia de una determinada circunstancia atenuante o agravante reduce o aumenta el nivel de la culpabilidad. Pero también puede suceder que, para otra opinión, el fundamento de una circunstancia no esté en la culpabilidad. Por ejemplo, algunos autores sostienen que la agravación de la pena por reincidencia obedece a un aumento de la culpabilidad mientras que otros entienden que la agravación por reincidencia solo se explica por necesidades de prevención general y especial.
La conclusión que se puede extraer es bastante sencilla: la antijuricidad y la culpabilidad son categorías que constituyen parte de la teoría del delito, pero su significación depende de las diferentes opciones doctrinales y, además, no pueden ser valoradas cuantitativamente, de manera que se pueda hablar de mayor o menor cantidad de antijuricidad o de culpabilidad, lo cual pasaría por la condición previa de la existencia de un concepto único de antijuricidad y de culpabilidad.
Es normal, en la doctrina penal española, afirmar que la culpabilidad debe limitar la gravedad del castigo que se impone. Pero esa idea no se corresponde con la realidad de nuestro derecho. La culpabilidad es un concepto dogmático, parte fundamental de la teoría del delito, pero que carece de reconocimiento expreso en la legislación penal como criterio rector de la fundamentación y determinación de la pena imponible. Es cierto, claro está, que para que se pueda pronunciar un fallo condenatorio es preciso que no concurra circunstancia alguna de exclusión de la responsabilidad criminal y, entre esas circunstancias, la doctrina ha asignado a algunas la naturaleza de ”causa de exclusión de la culpabilidad”, y lo mismo se dice acerca del fundamento de alguna circunstancia atenuante, pero de ello no puede derivarse que la culpabilidad juegue un papel “autónomo” en la fundamentación determinación de la pena imponible que, por supuesto, requiere que no concurra causa alguna de inimputabilidad ni de exculpación. Pero no existe una apreciación de ausencia o presencia de la culpabilidad al margen de las circunstancias y esa es la razón, también, por la que no prosperó el art. 3º del Proyecto de Código penal de 1980 (que declaraba expresamente “no hay pena sin culpabilidad”).
La reiterada idea de que la culpabilidad es imprescindible para imponer una pena puede ser aceptada, pero no así la consecuencia paralela que se añade, a saber: que la pena ha de expresar la medida de la culpabilidad, lo cual no es admisible porque la pena que se impone puede derivar de diferentes motivos, sin que entre ellos esté ninguno relacionado con la culpabilidad (en el negado supuesto de que hubiera un concepto único de culpabilidad).
Con esta pequeña introducción quiero traer a escena una reciente Sentencia, que aun no es firme (SAP de Barcelona, Sección 6ª, 394/2025), en la que se afirma que la pena ha de reflejar la medida de la culpabilidad, sin perjuicio de que se corresponda con las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. En el caso enjuiciado el Tribunal había apreciado la concurrencia de dos circunstancias atenuantes y, por lo tanto, tenía que decidir, de acuerdo con lo que dispone el art.66-1-2º CP, si reducía la pena en uno o dos grados. Cierto que formalmente parece una cuestión discrecional, pero abundante jurisprudencia constitucional ha señalado el ineludible deber de motivar. Y es en ese punto donde se inserta la decisión que considero rechazable: el Tribunal decide reducir la pena solo en un grado porque solo así se reflejará la medida de la culpabilidad. El Tribunal razona así:
“este Tribunal opta por imponer la pena la extensión de tres años de prisión (sin reducirla en dos grados, aunque podía hacerlo) … atendiendo a varias circunstancias: en primer lugar, porque el acusado se trataba del jefe de la denunciante, la cual tenía dependencia jerárquica… lo que … supone la existencia de una situación de superioridad, que si bien no se aprecia como agravante si puede ser valorado como merecedora de mayor reproche culpabilístico…”
Sin entrar en el fondo del asunto, es evidente que se aprecia algo “similar” al abuso de superioridad, lo cual equivale a construir una circunstancia agravante por analogía, lo cual está prohibido, aunque en este caso se haga no para castigar más, sino para no castigar menos pudiendo hacerlo. Pero no es ese el punto que interesa, sino el paso previo, esto es, la invocación de la «medida de la culpabilidad» para no descender en dos grados y es ahí donde la Sentencia da el paso de recurrir a la «medida de la culpabilidad” para no reducir la pena en dos grados.
El resultado es un constructo jurídico-penal en cuya virtud parte de la pena depende de las circunstancias concurrentes y otra parte de la “medida de la culpabilidad”. Así, para el Tribunal hay dos fuentes normativas para disciplinar tan importante materia: las reglas para la aplicación de la pena que establece el Código penal (básicamente en su art. 66) y, por otra parte, un criterio doctrinal/dogmático según el cual la cantidad de pena se ha de corresponder con la medida de la culpabilidad.
De la relación entre la cantidad de pena y la medida de la culpabilidad nada dice el CP español, a diferencia de lo que sucede en el CP alemán, cuyo artículo 46 sienta el principio de que la culpabilidad del autor constituye el fundamento para la fijación de la pena, idea sólidamente acogida en la doctrina germana y que, sin duda, ha influido en la literatura penal española, sin reparar, muchas veces, en que el Código español se rige por un sistema cerrado de agravantes que, en unión de las atenuantes, marca el camino de la determinación de la pena.
La única regla de nuestro Código que guarda un lejano parecido con el sistema alemán es la que obra en el art.66-6ª CP, que dispone que los Tribunales
“cuando no concurran atenuantes ni agravantes aplicarán la pena establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho”.
Quien quiera entender que por “circunstancias personales del delincuente” se puede entender una referencia a la culpabilidad con otras palabras puede hacerlo, pero en modo alguno servirá para sostener que nuestro derecho también consagra la regla de que la pena se corresponde con la medida de la culpabilidad.
La culpabilidad en abstracto no puede invocarse como razón o fundamento de la pena y tampoco puede decirse que la culpabilidad sea la garantía de que el castigo no excederá del marco legal de pena asignado al correspondiente delito pues eso es, simplemente, una consecuencia del principio de legalidad, y es gratuito afirmar, como hacen algunos, que la magnitud punitiva señalada a cada delito expresa la medida de la culpabilidad, pues no hay base alguna para suponer que el legislador se ha guiado por un razonamiento culpabilístico al señalar la pena aplicable. En nuestro derecho la culpabilidad, doctrinalmente entendida, anida en la base de instituciones como el estado de necesidad o el error de prohibición o la exigibilidad de otra conducta en los delitos omisivos, pero, por sí sola, no puede servir ni para fundamentar la pena ni para limitarla.
Más allá del caso concreto y de la Sentencia impuesta, lo que tiene mayor interés, en mi opinión, es el problema, nunca abordado en España con rigor, de las ventajas del sistema de circunstancias obligatorias, característico de nuestro derecho penal, que inexorablemente fuerza a reconocer que el legislador impone una importante parte de la pena, en detrimento del arbitrio judicial (tradicionalmente denostado).
Hubiera sido posible otro sistema, como establecer unos máximos legales – sin necesidad de mínimos – y unas reglas de medición que dejasen a su vez un campo razonablemente amplio a la medición concreta a realizar por el juez. Pero los legisladores españoles siempre quisieron ser ellos los que fijaran las circunstancias que necesariamente se tienen que apreciar. Para algunos ese es un modo de reforzar la certeza del derecho, pero para otros solo es una demostración del afán por interferir en la libertad de criterio de los jueces. Y en cuanto a no marcar límites mínimos hay que decir que eso (que un delito pudiera no ser castigado, fuera de los casos de concurrencia de una eximente) sería inconcebible para el legislador español. Criterios como el de oportunidad, conveniencia, necesidad de afirmar el derecho, han sido siempre despreciados, y lo seguirán siendo.
La desconfianza de los gobernantes hacia los jueces – y la correlativa resistencia a ampliar el arbitrio judicial – estaba inspirada en la convicción de que serían demasiado benévolos, y eso explica los esfuerzos legislativos para, por ejemplo, asignar penas que necesariamente comportaran el ingreso en prisión. En sentido similar, el sistema de circunstancias, tan caro al legislador español, se amplía con los catálogos de circunstancias específicas (por ejemplo, las que se pueden apreciar en los hurtos robos y defraudaciones), muchas de las cuales carecen de sentido.
Lo cierto es que el sistema de circunstancias se ha acomodado en la praxis penal española con fuerte inercia, pero jurídicamente empobrece el debate forense y encorseta la medición de las penas tanto en lo que respecta a las circunstancias generales como a las específicas Pero, por otra parte, el sistema no se podría cambiar por la libre medición de la pena en función de la culpabilidad, sobre cuyo significado no hay acuerdo y, en segundo lugar, porque el derecho a la seguridad jurídica impone la necesidad de conocer cuáles puedan ser los criterios principales para la medición de la pena. Otra cosa es que el actual sistema de medición no deba ser profundamente revisado y que un debate en profundidad se impone.
Por último quiero referirme a la relación entre la decisión sobre la pena a imponer (la determinación) y las garantías constitucionales. Si, realmente, la medida de la pena está sometida a unos criterios legales obligados, su infracción debiera dar lugar a una desviación inconstitucional. Pero lo cierto es que la medida de la pena y la culpabilidad solo pueden llegar al TC cuando supongan una infracción del principio de legalidad, esto es, cuando se infrinja el art.25.1 de la CE, lo que sucederá cuando la pena impuesta supere al máximo de la legalmente establecida, que nada autoriza a decir que ese máximo expresa la magnitud mayor que puede tener la culpabilidad. Por lo mismo, tampoco tiene sentido decir que la pena finalmente decidida es la proporcional al hecho, pues eso es olvidar cuántos factores intervienen en nuestro sistema en orden a la fijación cuantitativa del castigo.
Y no está de más recordar que, en la tradición del TC, el principio de proporcionalidad (y su relación con la culpabilidad) cumple una función meramente simbólica o retórica.
Imagen: Birmingham Museum Trust en Unsplash