Por Segismundo Álvarez
La jurisprudencia y la mayoría de la doctrina consideran que los socios tienen un deber de lealtad con los demás socios y con la propia sociedad. Aunque a diferencia de lo que sucede con los administradores (art. 227 LSC) este deber no está reconocido en la ley, sería una manifestación del principio de buena fe consagrado con carácter general en el art. 7 CC, para el ámbito contractual en el art. 1258 CC y que en el ámbito societario se radicaría en el concepto de interés social (reconocido en los arts. 190. 196 y 204 LSC).
Sin embargo, algunos autores (Sáez Lacave, Carrasco Perera) consideran esta idea equivocada y negativa para nuestro derecho de sociedades. Señalan que el deber de lealtad de los administradores se justifica porque existen unas importantes asimetrías de la información entre estos y los socios, lo que hace imposible que los socios puedan controlar adecuadamente a estos últimos; además, la propia esencia de la administración implica que los administradores han de tener un amplio margen de discrecionalidad, lo que dificulta los controles ex ante en estatutos o pactos de socios. Para las relaciones entre los socios, en cambio, nada impide establecer reglas para los posibles conflictos, y por ello la LSC se limita a establecer unas reglas mínimas de control de conflicto de intereses en el art. 190, sin que el socio esté obligado a más.
Esto sería lo más eficiente, pues es muy costoso otorgar a los tribunales la posibilidad de controlar ex post la “correcta” actuación de los socios y porque el juez no está mejor preparado que los socios para determinar cual es la decisión económica más conveniente para la sociedad. El mercado –señala Carrasco- lo soluciona mejor: por ejemplo, si es necesario el voto de un minoritario para adoptar un acuerdo de aumento de capital, necesario para la continuación de la empresa, el mayoritario no puede alegar abuso pues puede solucionar el problema comprando su participación al minoritario: si no lo hace es porque tampoco valora suficientemente la posibilidad de que la empresa continúe. Esto es, además, lo más respetuoso con la libertad contractual: si se había establecido esa norma de mayoría reforzada que otorga ese poder al minoritario es porque este habrá tenido que ceder algo (entregar una contraprestación) para conseguir ese derecho. Puede por tanto comerciar con él, y no cabe expropiárselo alegando un genérico deber de fidelidad que no ha sido reconocido en la Ley.
La conclusión es que el deber de lealtad impondría a los socios un deber de subordinar sus intereses al interés de la sociedad, lo que es ineficiente y contrario al principio de libertad de contratación y a la Ley. Generaría inseguridad tanto por la dificultad de definir el interés social como por la imposibilidad de los jueces para determinar la decisión más adecuada en cada caso.
En realidad las diferencias entre ambas posturas no son tan grandes (como pueden comprobar en el animado debate sobre este post de IRIBARREN en este mismo blog): los que entienden que existe un deber de lealtad (Recalde Iribarren, Alfaro, Paz-Ares) no defienden una subordinación del interés del socio al interés social como interés superior, ni que el juez pueda entrar a juzgar lo que es mejor para la sociedad desde un punto de vista económico. Los que lo niegan también admiten que la buena fe actúa como un elemento de integración del contrato, lo que incluye la prohibición de ir contra los propios actos y por tanto el carácter contrario a la buena fe de estas actuaciones.
Sin embargo, la distinción no es simplemente nominalista. Algunos ejemplos de los trabajos citados revelan que sí existe una diferencia que termina siendo sustancial. Carrasco niega que pueda existir ningún caso ilícito de extorsión cuando sea necesario el voto del minoritario, ni siquiera cuando exige una contraprestación desproporcionada por dar su voto o por vender su participación. Considera que si el minoritario obtuvo ese derecho de veto, debe poder libremente negociar con él, sin que en ningún caso pueda hablarse de extorsión. Del mismo modo, si tiene un derecho de separación, podrá ejercerlo con independencia de los efectos que esto pueda producir sobre los demás socios o sobre la supervivencia de la sociedad.
La cuestión nos recuerda a algunos casos plateados por Michael Sandel en su obra “Justice”: el primer dilema que plantea en ese libro es si tiene sentido limitar los beneficios extraordinarios que pueden obtener ciertos proveedores (reparadores de tejados, vendedores de hielo) en casos de catástrofes naturales (huracanes) a través de aumentos desorbitados de precios en ese contexto (price-gouging). Muchos los consideran lícitos con argumentos semejantes a los esgrimidos por los enemigos del deber deber de lealtad del socio: la eficiencia y la libertad. La eficiencia económica exige permitir esos aumentos, pues provocarán un aumento de la oferta de esos servicios o bienes cuya demanda ha aumentado. El respeto a la libertad impone respetar los acuerdos a los que llegan las partes. Las dificultades de determinadas personas menos ricas para acceder a esos servicios podrán parecer chocantes pero son efectos colaterales inevitables para el funcionamiento de la economía y el respeto de la libertad. Sin embargo, el autor plantea si tiene sentido tener en cuenta el sentimiento moral de justicia que hace que la mayoría de las personas considere inmoral ese aprovechamiento.
A mi juicio no es imprescindible acudir al argumento ético para defender la existencia de un deber de lealtad de los socios. Frente a la idea de que las partes lo pueden resolver todo mediante las previsiones ex ante o la negociación ex post, hay razones para defender su aplicación, siempre con el carácter excepcional con que la jurisprudencia aplica la doctrina del abuso de derecho.
Desde el punto de vista de la eficiencia, no parece que estos autores tengan en cuenta el coste que tiene la negociación previa. Sin duda es conveniente que los socios regulen ciertas relaciones básicas ex ante –y los notarios deberíamos prestar más atención a esa cuestión-, pero no parece eficiente que tengan que prever todas las situaciones excepcionales que puedan derivar en supuestos de extorsión. Actuar así cambiaría nuestro sistema de contratación: pasaríamos de contratos sencillos (que han de integrarse con el principio de buena fe) a regulaciones extraordinariamente detalladas, a semejanza de los contratos de tipo anglosajón, lo que implica grandes costes en tiempo y en asesoramiento jurídico. Los principales beneficiarios de este sistema serían sin duda los asesores jurídicos, mientras que es dudoso que disminuyera la litigiosidad. Es previsible que este sistema favorezca con carácter general al socio con más medios, que es quien tendrá mejores asesores jurídicos y mayor capacidad de para proponer e introducir cláusulas, cuyo examen detallado y consiguiente negociación no compensa al socio menos sofisticado.
Tampoco parece contrario al principio de libertad contractual interpretar el contrato de la forma usual, es decir de acuerdo con lo que se considera el ejercicio normal del derecho (art. 7.2 del Código Civil). Aunque el concepto de normalidad no es sencillo de determinar, de lo que no hay duda es que a falta de pactos o actos que revelen una voluntad distinta, interpretar el contrato de acuerdo con su concepción ordinaria es totalmente conforme a la voluntad de las partes.
Nuestro derecho positivo acoge claramente la interpretación basada en el sentimiento general de lo que es correcto. La utilización de términos como buena y mala fe, buenas costumbres, abuso o ejercicio normal del derecho, revela que nuestro legislador quiere que los jueces realicen esos juicios que remiten a una concepción ética generalizada. Otra cosa es que solo se deben limitar los derechos cuando sea clara (manifiesta, como dice el art. 7.2 del Cc) la desviación de la actuación normal. No se trata de juzgar el precio ni las valoraciones de cada transacción sino de juzgar actitudes de los participantes. Como señala Paz Ares, los jueces no están capacitados para los juicios eminentemente económicos, pero sí para valorar conductas.
Finalmente y volviendo al planteamiento ético de Sandel, tiene una indudable ventaja para la sociedad en su conjunto que el ordenamiento no proteja comportamientos que se consideran claramente reprobables. En sociedades complejas como la nuestra, si el sistema ampara situaciones que se perciben generalmente como injustas, se produce una indignación (Sandel habla de “outrage” ) que genera desconfianza en el sistema, a la postre mucho más perjudicial para la seguridad jurídica que la que se deriva del reconocimiento del deber de lealtad correctamente entendido.
Foto: Ravenna, Juan Claudio de Ramón




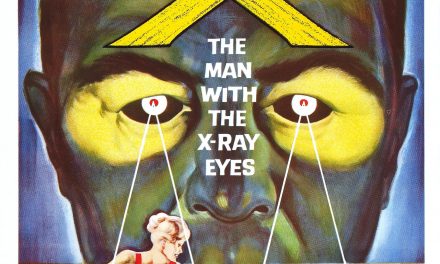



Trackbacks/Pingbacks