Por Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz
Pocas existencias tan representativas de la vida alemana del último siglo, con sus grandezas y sus tragedias, como la de nuestro biografiado. Para empezar, por las cuatro ciudades en las que residió: su Nuremberg natal y de la infancia; la Munich de su época de estudiante universitario y de joven docente; la Berlín de los primeros años sesenta donde llegó como Catedrático y encontró su media naranja; y, en fin y sobre todo, la Colonia -capital histórica de Renania- del milagro económico y también de las tensiones derivadas de la ola de inmigrantes sirios a partir de 2015.
Veamos cada uno de los cuatro lugares (y períodos) con la atención que merecen, porque, aunque desde fuera se ve a Alemania como una unidad coriácea, la realidad, analizada de cerca (o de dentro), muestra una variedad similar a la de los países más plurales.
En enero de 1932, a la República de Weimar le quedaba apenas un año de vida. Y un año además que fue muy movido, con el famoso golpe del Canciller Federal, von Papen, contra la Prusia de la socialdemocracia, y la consiguiente Sentencia del Tribunal “del Estado” (así se llamaba), con sede en Leipzig. En 1933 sube Hitler al poder y allí permanece hasta abril de 1945, los últimos tiempos (desde 1939) en guerra contra el mundo. Y si hubo una ciudad relevante fue la histórica Nuremberg, en Franconia, la parte más al norte de Baviera, donde se celebraban los multitudinarios Congresos del partido y donde, nada más al terminar la guerra, y estando ubicada en la zona americana de ocupación, tuvo lugar el juicio a los jerarcas. Pues bien, fue precisamente allí donde Klaus Stern había nacido, hijo de un médico con gotas de sangre judía (el apellido, en español Estrella, lo delataba), y donde pasó sus primeros diecisiete años de vida, hasta 1949. Nadie le tenía que contar lo horroroso que fue todo aquello.
1949, sí, un año clave. Las tres zonas occidentales, aun permaneciendo (hasta 1955) ocupadas, se dotan en abril de una Constitución, la llamada Ley Fundamental de Bonn -la pequeña ciudad que, salvo que había nacido Beethoven, no tenía más historia-, que acuña el concepto de derechos fundamentales y coloca la dignidad humana en el centro del debate: nunca más podría repetirse el espanto del nazismo. La sociedad alemana se vio puesta ante el espejo: muchos intelectuales, entre ellos los juristas (de los empresarios mejor no hablar) habían sido cómplices y la realidad es que con muchos de los mismos había que seguir contando para la reconstrucción. En Munich (la ciudad del Putsch de la cervecería de 1934), también en Baviera aunque en la zona más montañosa, la cara norte de los Alpes, la llamada Alta Baviera, esa contradicción estaba particularmente presente y, si había que personalizarla en alguien, ese era Thedor Maunz, el afamado profesor de la Facultad de Derecho, que pasó de escribir libros donde el principio de legalidad se identificaba con la voluntad del Führer (así, tal como suena) a convertirse en el comentarista primero, y además con el entusiasmo del recién llegado, del nuevo orden jurídico liberal y democrático. Pues bien, fue allí y bajo ese magisterio donde Klaus Stern, ya un joven de provecho, pasó los años cincuenta, estudiando la Licenciatura y luego dando los pasos posteriores de la carrera académica hasta llegar, sin haber cumplido los treinta, a la cima: ser Professor. Una década verdaderamente aprovechada.
Berlín, tercera etapa, entre 1960 y 1964. Una ciudad también partida en cuatro (aunque lo suyo se llamaban sectores) y encajada en plena zona soviética. Fue en 1961 cuando tuvo que erigirse el muro -las fugas hacia Occidente eran un flujo incontenible- y poco después cuando Kennedy se personó para expresar su solidaridad: Ich bin ein Berliner. Pues bien, Stern eligió ese contexto para la siguiente fase de su existencia, la de joven Catedrático. Y, por cierto, conoció a Helga, sin la que no se entiende nada de lo que vino después.
1964, Colonia, la ciudad de la que había sido Alcalde Adenauer, que a la sazón aún regía la Cancillería Federal, situada precisamente en Bonn, a pocos kilómetros. Allí se instaló el joven matrimonio Stern y en su Universidad pasó a desempeñar las mayores responsabilidades, primero Decano de la Facultad de Derecho y luego, en plena resaca del sesenta y ocho, Rector. Aunque prefirió vivir en las afueras, entre las colinas del Bergischgladbach, que de alguna manera le recordaban el paisaje de su Baja Baviera natal. Una casa por cierto amplísima, entre otros motivos porque la biblioteca ocupaba un espacio que parecía el de un lugar donde pudieran estar estudiando muchas personas al mismo tiempo.
Sin esa circunstancia no se entiende la que fue la gran decisión de Stern, ya en los años setenta, una vez liberado de las responsabilidades del gobierno del mundo académico: sistematizar la jurisprudencia y la bibliografía (para entonces, ya ingentes) a que había dado lugar la Ley Fundamental de Bonn -a los comentarios artículo por artículo, empezando por el de Maunz, se habían unido las aportaciones de la generación del propio Stern, como un Böckenförde, un Lerche o un Badura y también un Roman Herzog, que con el tiempo llegó a ser Presidente de la República- para escribir su monumental Staatsrecht, hoy una verdadera enciclopedia, cuyo primer tomo apareció en 1977 y que, por supuesto, puso el foco en los derechos fundamentales. Los españoles tenemos la suerte de contar con una traducción, a cargo de Javier Pérez Royo y Pedro Cruz Villalón: una labor de chinos, como suele decirse, porque sólo las notas a pie de página llenan muchísimas páginas.
Pero fueron los años ochenta cuando nuestro hombre alcanzó su plenitud. Para empezar (y dejando al margen el dato importantísimo del acceso a la Cátedra de sus discípulos directos, como Peter J. Tettinger y Michael Sachs), por su enorme capacidad de atracción de investigadores de toda Europa (Diana Urania Galetta, de Milán, merece una cita nominativa) y por el entusiasmo que puso en organizar, en abril de 1989, los actos del cuarenta aniversario de la Ley Fundamental de Bonn. Pero lo mejor estaba por llegar en noviembre de ese mismo año: la caída del muro de Berlín y la consiguiente reunificación alemana (formalmente, una fusión por absorción, dicho en terminología societaria), tarea ingente en lo jurídico y en la que Stern se empleó a fondo y con sus mejores fuerzas. ¡Cómo se enorgullecía, años después, hablando de la Germania restituta!
No es de extrañar que en 2012, cuando cumplió ochenta años -ya formalmente jubilado desde había tiempo, aunque aún intelectualmente muy activo-, sus colegas de medio mundo le ofrecieran un libro homenaje, cuya presentación pública en el Aula Magna de la Universidad de Colonia (en Albertus-Magnus Platz, que se dice pronto) constituyó todo un acontecimiento. Esa noche en su casa se celebró una concurrida cena, que los asistentes recordaremos siempre como uno de esos momentos estelares de los que habló Stefan Zweig.
Pero los días de vino y rosas estaban, ¡ay!, cerca de su final, porque unos meses más tarde Helga sufrió un ictus que la dejó muy debilitada, para fallecer finalmente en agosto de 2013. Klaus Stern dejó de ser el mismo en los casi diez años que le quedaban de vida. Lo recuerdo en una cita académica en el otoño de 2016 en Potsdam, otro lugar emblemático de la historia alemana, tanto para bien -Federico el Grande de Prusia, Sans Souci, el molinero, los jueces- como para mal, la conferencia del Cecilien Hof del verano de 1945. El maestro (tradicionalmente, un hombre de apariencia impecable y con un cuerpo curtido en el deporte, sobre todo el tenis y el esquí) había pasado a ser otro en lo físico y más aún en lo intelectual. Desde entonces hasta su muerte el 5 de enero de 2023 (por cierto, el mismo día que nuestro Gaspar Ariño: hay fechas auténticamente aciagas), poco antes de cumplir los noventa y uno, su existencia -ya en la prórroga, que suele decirse- se fue consumiendo en un asilo, ya del todo desconectado de su entorno. La SIPE, Societas Iuris Publici Europaei, que él había fundado, se sigue reuniendo todos los años (dentro de unos meses en Lisboa, por ejemplo), pero con su importante hueco.
Fue, en suma, un gran alemán, sin cuya contribución intelectual al ámbito jurídico, en particular en lo que hace a los derechos fundamentales, no se entiende la República Federal, antes y después de la reunificación de 1990. Si lo germánico supo reconstruir su soft power después del Holocausto y el colapso de 1945 (algo particularmente visible en España, porque nuestra Constitución de 1978 es hija, tardía pero hija, de la Ley Fundamental de Bonn de 1949) se debe a personas como él. Compararlo, por la estatura y la irradiación de su pensamiento, con su casi contemporáneo y paisano Joseph Ratzinger (1927-2022) no resulta forzado.
Y bien que hizo en España el Ministerio de Justicia, en diciembre de 2017 (sobre todo, por la sensibilidad de su Subsecretaria, Áurea Roldán) de dispensar al grupo hispano-alemán que él lideraba, y que tenía a Christian Pielow a su pieza central, y a Luciano Parejo, Borja López-Jurado y Mariano Bacigalupo, por citar sólo a unos pocos, sus referentes en nuestro país, la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. Un gesto que honró a Stern (y a todos sus discípulos, de aquí y de allá) en esa última etapa de su vida pero que, más aún, honró al propio Ministerio. El diálogo entre los dos países ha tenido y sigue teniendo, sí, otros interlocutores (la mención a Antonio López Pina y Christian Tomauschat, o a Francisco Balaguer y Peter Häberle resulta innecesaria por obvia), pero eso lo único que acredita es que estamos ante una corriente intelectual de mucha enjundia, entre otras razones por lo mucho que el propio Stern aportó.

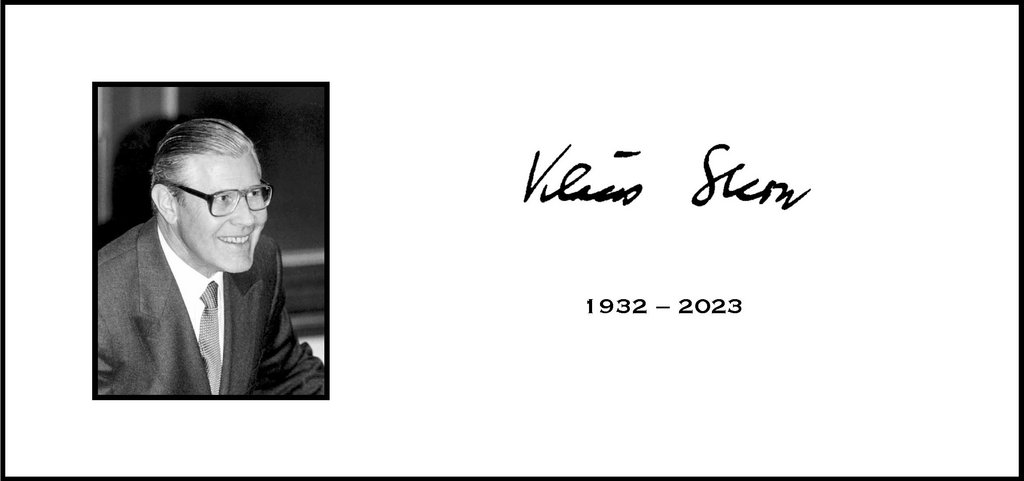






Trackbacks/Pingbacks