Por Gabriel Doménech Pascual
Nuestros gobernantes le están cogiendo el gusto a dictar decretos-leyes con el fin de «blindar» medidas controvertidas frente a la posibilidad de que los afectados las impugnen ante los Tribunales y éstos las declaren contrarias a Derecho. Y no sólo eso sino que, además, se están aficionando a «restregárselo por la cara» a las personas interesadas, a manifestar abiertamente, con descaro y sin ambages, que utilizan la forma del decreto-ley con el objeto de impedir que éstas puedan ejercer el derecho fundamental que el artículo 24 de la Constitución les reconoce. Sirvan tres ejemplos.
En virtud del Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, el Gobierno modificó la legislación vigente con el fin de exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Esta medida había sido anunciada pocos días antes a bombo y platillo. Radio Televisión Española, un medio poco sospechoso de ser crítico con el Gobierno, informaba que la exhumación se «[haría] mediante un decreto ley que [modificaría] la Ley de Memoria Histórica con el fin de “evitar demandas judiciales” [en comillas en el original] que retrasasen su desarrollo. Así lo [habían] confirmado fuentes del Ejecutivo a Efe y Europa Press».
El Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley de ordenación de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, establece que las licencias de VTC ya no permitirán realizar transportes urbanos, lo que supone, de facto, expropiarlas. A modo de «indemnización», se les permite seguir prestando servicios urbanos durante cuatro años, ampliables por otros dos como máximo. En otro lugar hemos sostenido que esta medida es inconstitucional por restringir de manera arbitraria, discriminatoria y desproporcionada la libertad de empresa, así como por no venir acompañada del justiprecio indemnizatorio constitucionalmente debido (véase aquí). Sin embargo, en la rueda de prensa celebrada para presentar en sociedad el Decreto-ley, el Ministro de Fomento José Luis Ábalos «aseguró que la norma sobre VTC [estaba] “blindada jurídicamente”, de forma que [evitaba] cualquier recurso ante el Tribunal Constitucional o una cascada de reclamaciones de propietarios de licencias, si bien [daba] por hecho que se [producirían]».
Hace un par de semanas, la Generalitat de Catalunya anunciaba la aprobación de varias medidas que harían prácticamente imposible que los VTC siguiesen prestando servicios urbanos, lo que eliminaría de facto la «indemnización» prevista en el citado Real Decreto-ley 13/2018. Se preveía, por ejemplo, el establecimiento de un periodo mínimo de varias horas que debía mediar entre la solicitud del servicio y la prestación efectiva del mismo, así como la obligación de que los VTC volvieran a su base operativa después de cada carrera. La Autoritat Catalana de la Competència (en adelante, ACCO) reaccionó de inmediato publicando una nota de prensa en la que se advertía que esas medidas eran discriminatorias, introducían una restricción ineficiente de la libre competencia, reducirían el bienestar de los usuarios e incrementarían la congestión del tráfico y la polución atmosférica. La ACCO apuntaba, también, que, en el caso de que finalmente se aprobaran, llevaría a cabo las «acciones apropiadas con el fin de defender y promover la competencia en el mercado, de conformidad con la misión que [tenía] encomendada».
Pocos días después, y tras una reunión celebrada en Madrid entre representantes del Ministerio de Fomento y de las Comunidades Autónomas, la Generalitat ha anunciado que las restricciones en cuestión se aprobarán mediante un decreto-ley. Ello impediría, obviamente, que los ciudadanos afectados, la ACCO y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pudieran recurrirlas. La prensa ha notado que sólo podrían ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional, lo cual resulta complicado, cuando menos porque, en la antedicha reunión, «los representantes del ministerio también dejaron claro que el Gobierno jamás se personaría para intentar tumbar en los tribunales un decreto-ley aprobado por una comunidad en este frente». Además, la tramitación del correspondiente procedimiento judicial sería más compleja y llevaría mucho más tiempo que si del caso conocieran los Tribunales ordinarios.
Una práctica manifiestamente contraria a la Constitución española
Los decretos-leyes constituyen una anomalía en una democracia parlamentaria. Es anómalo que un órgano gubernamental compuesto por unas pocas personas cuya legitimidad democrática es indirecta pueda adoptar, a través de un procedimiento sumamente expeditivo y opaco, normas jurídicas con el mismo valor jurídico que las aprobadas, a través de cauces muy plurales, participativos y transparentes, por el órgano en el que se integran los representantes directos del pueblo. Es anómalo que el Gobierno pueda derogar lo dispuesto por el Parlamento. De ahí que en la mayoría de las democracias occidentales no exista semejante posibilidad. De ahí, también, que el artículo 86 de nuestra Constitución la contemple con carácter excepcional y condicione su utilización al cumplimiento de muy estrictos requisitos.
Sin embargo, y como todo el mundo sabe, lo que sobre el papel es extraordinario y excepcional se ha convertido en la práctica en un cauce ordinario de producción legislativa. Gobiernos de todos los colores han usado y abusado profusamente del poder que les confiere el citado precepto constitucional, hasta el punto de que hoy en España se están dictando más decretos-leyes que leyes. La práctica está tan normalizada que los miembros del partido mayoritario de la oposición apenas reprochan ya al Gobierno de turno sus abusos, conscientes de que ellos hicieron lo mismo y volverán a hacerlo en cuanto tengan oportunidad.
En esta práctica ha tenido mucho que ver el estrepitoso fracaso de nuestra justicia constitucional. Durante sus primeras décadas de andadura, el Tribunal Constitucional se mostró extremadamente complaciente a la hora de juzgar si concurría el presupuesto habilitante del artículo 86 CE, es decir, si existía una «situación de extraordinaria y urgente necesidad» para dictarlos, lo que propició que el Gobierno estirara el ya anchísimo margen de apreciación que se le dejaba e interpretara de manera excesivamente amplia este concepto. Posteriormente, cuando los excesos comenzaron a adquirir proporciones notoriamente inaceptables, el Tribunal Constitucional rectificó en cierta medida y empezó a anular algunos decretos-leyes por falta de aquel presupuesto. Pero no ha servido de nada a los efectos de atajar esta mala praxis, seguramente porque nuestros gobernantes se han dado cuenta de que los beneficios políticos que les reporta adoptar decretos-leyes de cuestionable conformidad con la Constitución superan con frecuencia a los costes que les puede ocasionar una eventual anulación al cabo de varios años.
Puede comprobarse fácilmente que casi todos los decretos-leyes dictados para blindar regulaciones carecen del referido presupuesto habilitante (en relación con el Real Decreto-ley 13/2018, véase en este sentido lo que decimos aquí). La explicación es bien sencilla. El propósito que anima al Gobierno a utilizar la forma del decreto-ley para aprobar las medidas cuestionadas, en lugar de llevarlas al Parlamento o darles rango reglamentario, no es hacer frente a una situación de extraordinaria y urgente necesidad, sino impedir que puedan ser impugnadas y revisadas por los Tribunales.
Nótese que las regulaciones así blindadas incurren en una doble infracción inconstitucional. Por un lado, vulneran el artículo 86 CE y, a la postre, reducen la legitimidad democrática y la calidad de las regulaciones aprobadas por este cauce. Por otro, lesionan el derecho a la tutela judicial efectiva, al restringir de manera muy sustancial e injustificada las posibilidades de que los ciudadanos recaben la tutela judicial efectiva de sus derechos o intereses legítimos afectados.
En efecto, el «blindaje» elimina la posibilidad de que los afectados recurran directamente las correspondientes medidas. Éstos sólo podrán hacerlo «indirectamente»: tendrán que esperar a que se les apliquen; por lo general, necesitarán que a su amparo se dicte algún acto administrativo para poder impugnarlo aduciendo que se basa en una norma inconstitucional. Ello debilita enormemente su posición, por varias razones. En primer lugar, es posible que las normas blindadas les ocasionen perjuicios, a veces de difícil o imposible reparación, antes incluso de ser formalmente aplicadas (v. gr., el RDL 13/2018, desde el momento de su publicación, ha podido provocar que las empresas de VTC comiencen a experimentar dificultades para obtener financiación y expandir su actividad). En segundo lugar, a fin de obtener la plena tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos, los afectados deben agotar la vía administrativa, interponer luego un recurso-contencioso administrativo y lograr que el órgano jurisdiccional competente eleve una cuestión ante el Tribunal Constitucional, y que éste, después de un procedimiento que seguramente se prolongará durante varios años, declare la invalidez de la regulación cuestionada. Declaración que tal vez llegue demasiado tarde, especialmente si la aplicación de la regulación cuestionada les ha ocasionado en el ínterin daños irreparables.
Cómo proteger judicialmente a los ciudadanos frente a los decretos-ley dictados para dejarlos indefensos
Los Tribunales ordinarios deberían apurar las posibilidades que les deja el ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos e intereses legítimos afectados por decretos-leyes dictados con el propósito de obstaculizar la revisión judicial. De un lado, porque así lo exige, como fácilmente puede comprenderse, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución, cuya observancia real no puede quedar al albur del Gobierno. Los Tribunales deben interpretar y aplicar el ordenamiento de manera que se minimicen, hasta donde sea fáctica y jurídicamente posible, las restricciones de los derechos fundamentales. De otro lado, si se tolera que el Gobierno logre su propósito de dejar desprotegidos a los afectados, se está alentando y propiciando que futuros Gobiernos sigan incurriendo en esta intolerable práctica. Adicionalmente, debe tenerse presente que, hasta la fecha, la ulterior, complaciente y tardía intervención del Tribunal Constitucional se ha revelado manifiestamente inútil para prevenir dicha práctica, así como insuficiente al objeto de proteger efectivamente a los ciudadanos afectados. A ello han contribuido también las reticencias que éste ha mostrado a la hora de suspender cautelarmente, con efectos generales, la eficacia de las disposiciones sometidas a su juicio (véase, por ejemplo, el ATC 90/2010).
En el momento de juzgar su conformidad con la Constitución o el Derecho de la Unión Europea, los Tribunales ordinarios no deberían mostrar frente a los decretos-leyes la misma deferencia con la que suelen tratar a las leyes, sino una muy inferior.
«Los actos o las normas que emanan de poderes legítimos disfrutan de una presunción de legitimidad, que… [es] tanto más enérgica cuanto más directa es la conexión del órgano con la voluntad popular y llega por eso a su grado máximo en el caso del legislador, que lo es, precisamente, por ser el representante de tal voluntad» (STC 66/1985).
La razón principal que justifica que los Tribunales se auto-restrinjan cuando enjuician leyes es que éstas han sido elaboradas por el órgano que mejor representa al pueblo, a través de un procedimiento público y en el que pueden participar y deliberar ampliamente todas las fuerzas políticas, incluidas las minoritarias, lo que reduce significativamente el riesgo de que se adopten regulaciones arbitrarias y desequilibradas. Ninguna de las dos circunstancias concurre en el caso de los decretos-leyes, que son aprobados por un órgano que posee menor legitimidad democrática y mediante un cauce todavía menos transparente y garantista que el utilizado ordinariamente para dictar simples reglamentos administrativos.
Los Tribunales, en segundo lugar, pueden y deben inaplicar por su propia autoridad –sin necesidad, en principio, de elevar una cuestión prejudicial– los decretos-leyes que a su juicio violen algún principio o disposición del Derecho de la Unión Europea. No es descabellado pensar, por ejemplo, que algunas de las medidas anunciadas por la Generalitat para el sector de los VTC constituyen restricciones discriminatorias y desproporcionadas de la libertad de prestación de servicios.
Finalmente, en el caso de que los Tribunales estimen que el decreto-ley considerado «sólo» vulnera la Constitución, tendrán que elevar una cuestión de inconstitucionalidad y aguardar su resolución. Y en el ínterin podrán y, en su caso, deberán adoptar las medidas cautelares que resulten adecuadas, necesarias y proporcionadas para proteger efectivamente los derechos del recurrente, en especial frente al riesgo de que la ejecución inmediata de las actuaciones administrativas impugnadas ocasione perjuicios que una ulterior sentencia estimatoria no pueda reparar plenamente. Así lo establecen, por ejemplo, los artículos 129 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En el ámbito público, la decisión cautelar por antonomasia es la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, pero también cabe adoptar medidas de otro tipo necesarias para «asegurar la efectividad de la sentencia». Los Tribunales pueden disponer, por ejemplo, que se permita al recurrente seguir desarrollando una determinada actividad, o que la parte demandada venga obligada a prestar determinados servicios.
Conviene resaltar que la mera circunstancia de que la actuación administrativa impugnada se haya realizado al amparo de un decreto-ley no quita que pueda ser suspendida, ni tampoco que se adopten otras medidas cautelares proporcionadas para salvaguardar efectivamente los derechos de los recurrentes. La prohibición que pesa sobre los Tribunales ordinarios de resolver el pleito inaplicando por su propia autoridad una norma con rango de ley no les impide privar de efectos, con carácter cautelar, a decisiones o situaciones jurídicas concretas surgidas en aplicación de esa norma.
Entender lo contrario supondría que los recurrentes quedarían absolutamente privados de uno de los contenidos nucleares del derecho a la tutela judicial efectiva: el derecho a la tutela cautelar, que con frecuencia resulta imprescindible para que aquélla sea realmente efectiva. A falta de una disposición constitucional que prescriba semejante privación, no cabe aceptarla. La conclusión contraria no viene impuesta por el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, donde puede leerse que «la admisión de un recurso o de una cuestión de inconstitucionalidad no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la ley, de la disposición normativa o del acto con fuerza de ley, excepto en el caso en que el Gobierno se ampare en lo dispuesto por el artículo 161.2 de la Constitución para impugnar, por medio de su Presidente, leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas». Este precepto debe ser interpretado de conformidad con la Constitución. Por de pronto, es dudoso que el mismo prohíba categóricamente al Tribunal constitucional suspender cautelarmente la aplicación de una ley. No resulta irrazonable estimar que lo que el legislador ha querido establecer aquí es, simplemente, que la mera admisión de un recurso o cuestión no determinará automáticamente tal suspensión, sin excluir la posibilidad que ésta sea acordada excepcionalmente por aquel Tribunal (véase el voto particular del Magistrado Javier Delgado Barrio al ATC 90/2010). En cualquier caso, no resulta admisible entender que el artículo 30 LOTC prohíbe, además, que se suspendan cautelarmente los actos dictados en aplicación de las disposiciones cuestionadas. Si se interpretara en este sentido extensivo, sería inconstitucional, por las razones expuestas. Debe concluirse, por consiguiente, que lo que este precepto dispone es que la admisión del recurso o cuestión no conlleva la suspensión, con efectos generales, de la aplicación de la norma considerada, sin perjuicio de que los actos dictados a su amparo sí puedan ser objeto de medidas cautelares, según lo exigido por el artículo 24 CE.
Téngase en cuenta, asimismo, lo dicho anteriormente: la imposibilidad de adoptar medidas cautelares contra los actos dictados en aplicación de la ley no sólo menoscabaría seriamente el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas afectadas, sino que alentaría la perniciosa e inconstitucional práctica que estamos considerando.
En el Derecho de la Unión Europea, la cuestión se plantea en términos análogos y no admite dudas desde hace décadas. En su Sentencia de 21 de febrero de 1991 (Zuckerfabrik, C-143/88 y C-92/89), el Tribunal de Justicia dejó sentado que, aunque los órganos jurisdiccionales nacionales no puedan inaplicar las normas comunitarias derivadas (v. gr. reglamentos) que estimen contrarias al Derecho originario de la Unión, sí pueden suspender cautelarmente la ejecución de actos administrativos dictados en ejecución de aquéllas. Según el Tribunal, el artículo 189 del Tratado [el equivalente del artículo 163 CE, que obliga a los Tribunales españoles a elevar una cuestión de inconstitucionalidad] «no puede obstaculizar la protección jurisdiccional derivada para los justiciables del Derecho comunitario». La tutela judicial frente a los reglamentos comunitarios «implica el derecho de los justiciables a impugnar, por vía incidental, la legalidad de estos reglamentos ante un órgano jurisdiccional nacional y a dar lugar a que éste plantee cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia». «Este derecho se pondría en peligro si, en espera de una sentencia de este Tribunal de Justicia, único competente para declarar la invalidez de un reglamento comunitario… el justiciable, siempre que se den determinados requisitos, no pudiera conseguir una resolución de suspensión que permitiera paralizar, en lo que a él se refiere, los efectos del reglamento impugnado».
Finalmente, ha de señalarse que, con arreglo a la legislación vigente y una consolidada jurisprudencia, para juzgar la procedencia de la medida cautelar solicitada, los Tribunales ordinarios deberían ponderar varios factores: (i) el periculum in mora, es decir, el riesgo de que la adopción de la medida cause al recurrente daños de imposible o difícil reparación; (ii) los costes y beneficios que para otros intereses legítimos implicados puedan derivarse de la medida; y (iii) el llamado fumus boni iuris, es decir, la probabilidad de que el recurrente obtenga una sentencia estimatoria de sus pretensiones. A la hora de efectuar esta ponderación, los Tribunales deberían mostrar escasa deferencia hacia lo dispuesto por normas gubernamentales que constituyen una seria anomalía en una democracia parlamentaria, máxime si apestan a inconstitucionalidad y sus artífices han proclamado que les han dado forma de decreto-ley para burlar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas afectadas.
Foto: @thefromthetree

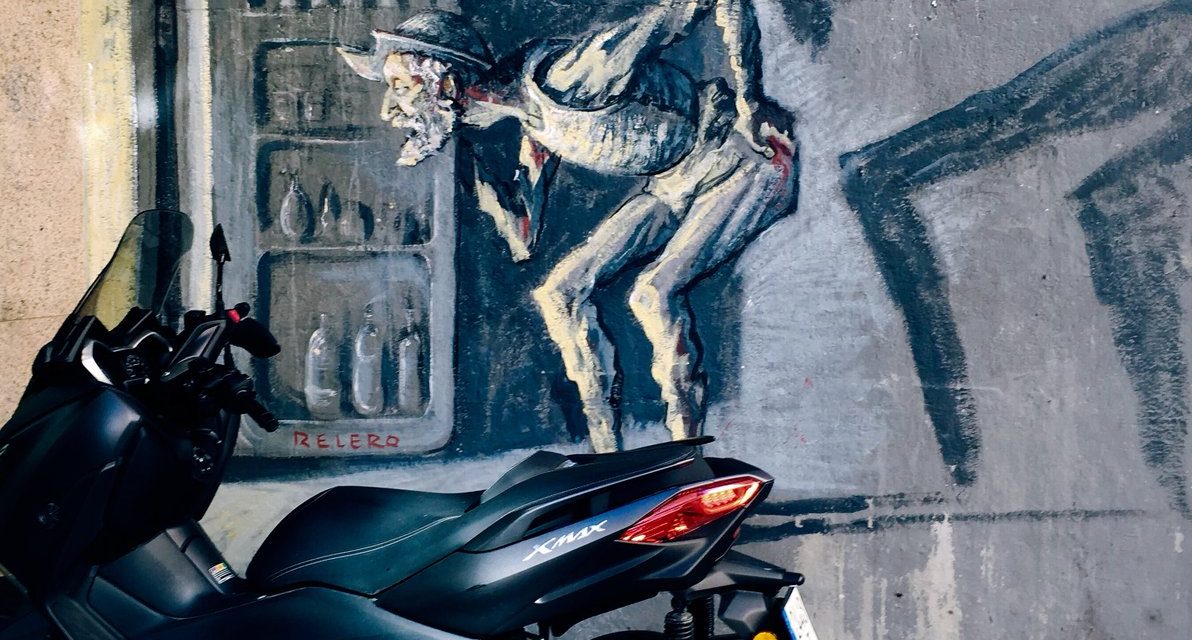






Enhorabuena Gabriel por este sugerente y oportuno artículo. Me permito hacer dos puntualizaciones al hilo de tu comentario. Por un lado, hay que tener en cuenta que el TS en la sentencia 221/2017, de 31 de enero, reconoce que cabe impugnar indirectamente en vía contencioso-administrativa una disposición con rango de ley, mediante el recurso contra un acto de aplicación, alegando la infracción de la Constitución y del Derecho de la Unión. Por otro lado, hay que tener en cuenta la jurisprudencia del TS -sentencias 5080/2015 y 5081/2015, de 14 de diciembre-, aplicable en los supuestos que comentas, sobre el papel… Ver más »
Muchas gracias, Pedro. Dos referencias jurisprudenciales muy pertinentes. La primera, la conocía. La segunda, no.
Buenas noches, perfecto análisis de la situación, pero dais por hecho la existencia de Tribunales competentes, formados por jueces con vocación y ánimo de impartir justicia. Sin embargo, esos tribunales hace tiempo que desaparecieron en este país, ahora se copian sentencias, se omiten datos en las mismas causando indefensión a los ciudadanos, no existe un derecho al recurso con lo que si el TSJ de turno se equivoca en su resolución, te aguantas, porque el Tribunal Supremo está en otra y, a pesar de preparar un recurso conforme a la nueva regulación no merece que por dicho alto tribunal se… Ver más »
Enhorabuena por esta entrada, con la que es imposible no estar de acuerdo. Es lamentable el abuso que los Gobiernos de todo signo hacen del decreto-ley, en una tendencia que va a más y que pone de manifiesto el nulo respeto de los ejecutivos por la Constitución (cuyo artículo 86 habla de extraordinaria y urgente necesidad, lo que se obvia sistemáticamente) y, sobre todo, por el Tribunal Constitucional (estoy convencido de que se aprueban decretos leyes a sabiendas de su manifiesta falta de presupuesto habilitante y a despecho de la anulación por el TC años después, lo que por cierto… Ver más »
Enhorabuena por la clarividente exposición!
Nur Mut, und langes Leben für diese Web-Seite.
Plas, plas, plas… Este post es recurso docente ipso facto
Cinco comentarios telegráficos: 1) Buen trabajo de Gabriel (no es novedad). 2) Nada que añadir sobre el abuso generalizado del Real Decreto-ley, y más -si cabe- cuando se utiliza para impedir que regulaciones que podrían adoptarse mediante normas de rango infralegal puedan ser objeto de control jurisdiccional pleno por la jurisdicción ordinaria contencioso-administrativa (aunque no existe “reserva reglamentaria” en nuestro sistema constitucional). 3) No obstante, es sabido que en el momento actual el uso del RD-L no obedece, en la inmensa mayoría de los casos, a tal finalidad, sino al bloqueo de la tramitación parlamentaria de las iniciativas legislativas del… Ver más »
Muchas gracias por tus excelentes comentarios, Mariano, que me permiten matizar y ampliar algunos de mis argumentos sobre los puntos críticos del problema. 3) Creo que, en efecto, el «bloqueo parlamentario» (provocado por el filibusterismo de la mesa, la situación catalana, la fragmentación parlamentaria, la debilidad del Gobierno, etc.) puede explicar en cierta medida la explosión de decretos-leyes que estamos viviendo, pero de ningún modo la justifica. Estamos de acuerdo, me parece. Por lo demás, el filibusterismo de la mesa tiene una buena solución democrática: el Presidente del Gobierno puede convocar elecciones y tratar de ganarlas. 4) En mi opinión,… Ver más »
Muchas gracias por tu respuesta, Gabriel. A mi juicio, tu tesis sobre la suspensión cautelar debida (por imperativo del art. 24 CE) de los actos de aplicación de normas de rango legal cuya constitucionalidad se dilucida en la jurisdicción constitucional implica, de facto, que el “monopolio de rechazo de la ley” (inconstitucional) atribuido a la jurisdicción constitucional (Verwerfungsmonopol) sólo constriñe al juez ordinario de fondo, pero no al juez cautelar ordinario. Se aduce el paralelismo con el Derecho de la UE, pero sucede sencillamente que desde Simmenthal no existe monopolio de rechazo de la ley incompatible con el Derecho comunitario.… Ver más »
Gracias, Mariano. En efecto, mi tesis es que el «monopolio de rechazo» del TC para resolver sobre el fondo no impide al juez ordinario «rechazar» cautelarmente la aplicación de la ley inconstitucional al caso concreto. Creo que el paralelismo con el Derecho de la UE es válido, pero no en lo que se refiere al rechazo de las leyes nacionales contrarias al mismo (ahí llevas toda la razón: desde Simenthal sabemos que aquí el TJUE no ostenta el monopolio de rechazo sobre el fondo; los Tribunales nacionales pueden inaplicar esas leyes por su propia autoridad; el problema no es análogo),… Ver más »
Un post interesantísimo, con el que estoy sustancialmente de acuerdo. Gabriel, no sé si llego demasiado tarde al debate, pero tengo una duda que me gustaría formularte. Entiendo que la procedencia de la medida cautelar (en caso de que concurrieran el resto de presupuestos que justificaran su adopción, naturalmente) se mantendría lógicamente tras la convalidación por el Congreso “en bloque” del decreto-ley (en atención, entre otras cosas, al déficit democrático al que aludes). ¿Pero qué ocurría con la medida cautelar –en la inmensa mayoría de los casos, la suspensión del acto administrativo de aplicación- si posteriormente se tramita como Proyecto… Ver más »
Gracias por tu comentario, Arturo. Planteas una cuestión muy interesante y pertinente, en la que no había pensado. Me vendrá muy bien, porque quiero ampliar la entrada y convertirla en un artículo. De hecho, ya tengo un borrador medio escrito: https://www.academia.edu/38263759/Tutela_judicial_efectiva_frente_a_medidas_gubernamentales_blindadas_por_decreto-ley Entiendo que, en efecto, el hecho de que la norma cuestionada acabe convertida en una ley es relevante en el sentido que apuntas. Los Tribunales, tanto el ordinario que haya adoptado la medida cautelar y que vaya a decidir si eleva o no una cuestión de inconstitucional como el Constitucional, deberían tener en cuenta esa circunstancia para incrementar su… Ver más »
Muchas gracias, tanto por el enlace, como por la respuesta. Un abrazo,
Continúo dándole vueltas, pero me sigo preguntando si la tesis según la cual el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva exige que el control (incidental) de constitucionalidad de los reales decretos-leyes solo sea “concentrado” (reservado al TC) respecto del juicio de fondo, pero sin embargo “difuso” (asequible al juez ordinario) en sede cautelar, no roza la mutación constitucional (por más que pretenda apoyarse en una extensión analógica al ámbito del Derecho constitucional interno de la doctrina Zuckerfabrik sobre el alcance del monopolio de rechazo de las normas de derecho derivado de la UE).
Gracias por el comentario, Mariano. No lo creo así. El problema que estamos considerando debe resolverse no sólo teniendo en cuenta lo que dice el art. 163 de la Constitución, sino también las exigencias derivadas de derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el art. 24 CE. Por razones parecidas, el art. 163 ya se ha flexibilizado en otros supuestos con toda normalidad (v. gr. leyes preconstitucionales: no hace falta elevar cuestión de inconstitucionalidad para inaplicarlas por su contradicción con la CE; o leyes autonómicas sobrevenidamente contrarias a la legislación básica estatal). Reitero que la cuestión en el Derecho… Ver más »