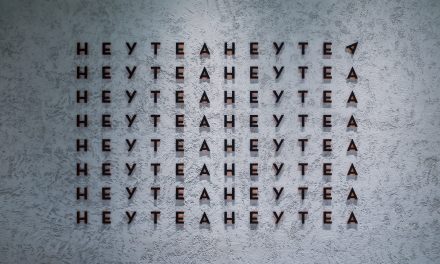Por Gonzalo Quintero Olivares
En el Derecho Penal, como regla, se castigan los delitos consumados, y como excepción, en algunos casos – sin entrar en cuáles son o debiera ser esos – se castigan también los delitos intentados. Consumación e intento son y deben ser exteriorizaciones de una decisión de un sujeto. Fuera del ámbito de lo punible quedan, en principio, los pensamientos o planes que una persona pueda tener, incluyendo la posibilidad de que esos procesos mentales giren en torno al proyecto de cometer un delito. Sobre esa dimensión interna de la conducta humana rige desde antiguo la máxima, atribuida a Ulpiano, cogitationis poenam nemo patitur, esto es, los pensamientos no se pueden castigar.
Esa regla es de relativa validez, pues si un acto externo revela el pensamiento – por ejemplo, el deseo de aumentar el dolor – por supuesto que eso podrá ser penalmente valorado, pero es necesario que se haya dado ese acto externo. La exclusión del castigo de los pensamientos está condicionada a que esos procesos mentales no sean conocidos por nadie, lo cual no quita la posibilidad de que pueda conocerse el proyecto criminal de otra persona, pero no porque esa persona lo haya comunicado expresamente a otros, sino por cualquier otra razón, y eso no generaría responsabilidad para esa persona, pero, bajo ciertas condiciones, y en relación con una serie de delitos, podría generar la responsabilidad penal de quien conociendo el plan delictivo de otro no hiciera nada para impedirlo, pudiendo hacerlo.
Si un plan delictivo es conocido por otras personas, por voluntad del que lo ha ideado o por ser varias las personas que lo proyectan, se podrá decir que el propósito se ha exteriorizado. Con lo cual ya no es algo que se limite al pensamiento de un sujeto, y, según se ha estimado en el derecho penal, la concurrencia en el conocimiento de un proyecto de esa clase por otras personas puede y debe dar lugar a la intervención del derecho punitivo.
Esa es la idea que subyace en la incriminación de los llamados actos preparatorios punibles, que, como es sabido, en nuestro derecho son la conspiración, la proposición y la provocación a delinquir. Cada una de esas figuras se justifican, a su vez, con una explicación diferente. Así, de la conspiración se dice que es justo y adecuado intervenir antes de que los conspiradores pasen a la acción. De la proposición se dice que, gracias a la invitación a otros para que se sumen a un plan criminal, ese plan es descubierto y no hay razón para aguardar a comprobar si se lleva a cabo o no. Y de la provocación se dice que encierra el peligro de dar lugar a que quien no pensaba delinquir determine hacerlo a causa de la incitación recibida.
En resumen, los actos preparatorios tienen la condición de parte (primera) del proceso de exteriorización de un delito doloso, y eso justifica la intervención del derecho penal, y así lo han estimado, y siguen haciéndolo, los legisladores españoles durante mucho.
En mi opinión (que comparto con muchos) ese “inconmovible» criterio debe ser revisado y superado.
Que los actos preparatorios sean los primeros «actos externos» que pueden determinar consecuencias jurídico-penales no significa, sin más, que sea correcta su punición. Adelanto que aplicar la represión donde no hay acto externo alguno dirigido contra un bien jurídico entraña un grave riesgo para las libertades individuales, además de que queda en una nebulosa cuál ha de ser el momento de la exteriorización relevante, lo que afecta directamente a la razonabilidad político-criminal.
Lo que es preparatorio solo lo sabe el que va a cometer un delito. El número de los actos preparatorios, en sentido vulgar o material es incalculable y depende del plan de cada sujeto, por eso el Código opta por unas descripciones (en el caso español, arts.17.3 y 18.2 CP, las de la conspiración, la proposición y la provocación). A su manera, esa es su “tipicidad” y su forma de cumplir con el principio de legalidad.
En suma: la misma técnica que se sigue con la incriminación de la tentativa, pero con una diferencia: que en el caso de los actos preparatorios se advierte que solo se castigarán cuando expresamente la Ley lo diga.
Seguramente el legislador creyó que advirtiendo esa condición (la específica previsión de la punición) bastaba para acallar cualquier crítica a la existencia misma de la incriminación de los actos preparatorios, pero no es así. En primer lugar, porque esa ‘especial previsión’ alcanza a un número muy amplio de delitos. En segundo lugar, porque la censura a la punición de actos preparatorios no deriva de razones cuantitativas.
Es fácil convenir que un sistema penal que realmente respete las libertades públicas no debiera reprimir a un grupo de personas por el solo hecho de que se han reunido y han estado planeando la comisión de un delito, si ese propósito no pasa de ahí. El argumento basado en el peligro de que hubieran podido hacerlo, aunque se limitara examinando la capacidad real de llevar a cabo el plan, no deja de ser un modo de justificar la imposición de una pena (que en el derecho español puede ser la misma que se impone al delito efectivamente comenzado a ejecutar) sin base en una ofensa producida o inminente para un bien jurídico.
El problema no es nuevo. Históricamente, la incriminación de los actos preparatorios ha estado influida por razones políticas, como era el afán por perseguir complós y conspiraciones, y así se comprueba observando que los Códigos “liberales” (1848, 1870, 1932, y el de 1995) fueron benevolentes en esta materia. Los pertenecientes a períodos más autoritarios (1850, 1928, 1944) establecieron la punición general de los actos preparatorios. Pero ni unos ni otros se inspiraron en razonamientos jurídico-penales, sino solo en opciones políticas más o menos represoras.
Por supuesto que la oposición a la incriminación de actos preparatorios que aquí defiendo no está vinculada a razonamientos políticos, ni tampoco de índole práctica, pues es importante destacar que en la persecución real de los actos preparatorios es casi nula, lo que permite a algunos prescindir de la censura argumentando que se trata de normas inoperantes. Pero la poca probabilidad de que un hecho se castigue, o de que se produzca, o de que se descubra, no es razón que justifique su presencia o ausencia en el Código penal, en el que hay delitos que nunca se han cometido, afortunadamente, lo cual no significa que sobren o que esa sea una razón válida para suprimirlos o para decir que es indiferente mantenerlos, porque eso no es verdad.
Cuestión distinta es que no se trate solo un problema de técnica legal sino que haya comportamientos que exigen una respuesta del derecho penal incluso en los casos en que no se ha iniciado la ejecución del proyecto. Tradicionalmente se citaban, a este respecto, algunos delitos contra la seguridad del Estado o los que anticipan futuras actividades terroristas. Pero en los tiempos recientes hemos podido contemplar numerosos actos de deslealtad constitucional que exceden al legítimo derecho a las libertades de opinión y manifestación. Sin necesidad de entrar ahora en el grave problema de la amnistía acordada por el actual Gobierno, es evidente que la protección del orden constitucional puede requerir la incriminación de conductas que objetivamente no ofenden ni ponen en peligro bien jurídico alguno.
Pero el mantenimiento de la punición de los actos preparatorios en nombre de la necesidad de contar con esas reglas para fundamentar la reacción punitiva no es en modo alguno un argumento atendible. Por ejemplo: la llamada a cortar el paso de un ferrocarril o a impedir el acceso a un aeropuerto, se lleguen o no se lleguen a producir esos hechos, bajo determinadas condiciones de verosimilitud y posibilidad de que se produzcan, debe dar lugar a una reacción punitiva, por más que se dijera que tan solo se trataba de una incitación (provocación) a delinquir, pues eso no afecta a su condición de acto de carácter terrorista, que no puede justificarse en nombre de una supuesta y legítima ‘lucha política’. Para responder a esos sucesos es preciso contar con tipos específicos, y no podría ser una solución, ni técnica ni político-criminal admisible, la formulación de delitos de resultado y, vinculados a ellos, remitir el problema a la incriminación de los actos preparatorios, pues se trata de graves ataques directos al orden constitucional con su propio contenido, externo e interno, de injusto.
En estos momentos de desbarajuste político y jurídico en que nos encontramos es difícil saber cual será la respuesta penal a los actos encaminados a alterar el orden constitucional. Hoy por hoy, como hemos comprobado sobradamente, no se vislumbra intención alguna de entrar en ese problema. Pero eso no quiere decir que el problema no exista.
Señalaré, finalmente, a título de ejemplo, tres argumentos suficientes contra la pervivencia de la punición de actos preparatorios, s
En primer lugar, que no en importancia, hay que recordar la gran cantidad de conductas tipificadas que técnicamente son solo la antesala de la comisión de delitos, como son, por ejemplo, las diferentes clases de ‘tenencias’ (de medios para inutilizar programas informáticos o para cometer delitos contra la seguridad colectiva, de moneda falsa, de explosivos, de útiles para falsificaciones, etc.). Por alguna razón, en todos esos casos el legislador no creyó oportuno dejar la persecución de esas acciones o hechos al albur de su calificación como actos preparatorios, especialmente porque en todos los actos preparatorios es necesaria la concurrencia de más de una persona, mientras que esos hechos de tenencia los puede llevar a cabo una sola persona. Pero lo cierto es que si esas conductas son imputables a más de una persona no se abandonará el ámbito de la tipicidad específica para volver a las reglas generales de los arts. 17 y 18 CP, y no será porque el legislador entienda que se trata de conductas que tienen un contenido de injusto diferente del que corresponda al delito al que se orientan – lo cual es imposible – pero el resultado es una superposición de normas que se resuelve por la preferencia de la especialidad, que desplaza la aplicabilidad de las reglas generales de incriminación de actos preparatorios.
En otro orden de consideraciones se inscribe lo absurdo de algunas previsiones, como son la de la persecución de todas las modalidades de actos preparatorios en relación con los delitos de blanqueo de capitales (art.301-2 CP) uso de información privilegiada (art. 285b quater CP) o los delitos contra la Administración pública (art. 445 CP), y son solo ejemplos. Se trata de incriminaciones destinadas a no ser aplicadas nunca (como así ha sucedido con muy pocas excepciones) o, mucho peor, de ofrecer alguna vía para reprimir conductas que no tienen cabida en ninguna de los tipos de esos diferentes grupos de delitos por más que se recurra a la interpretación extensiva. Y solo eso bastaría para cancelar esa posibilidad en base a la obligada racionalidad de la ley penal y su sometimiento al principio de seguridad jurídica o certeza del derecho.
Queda, en fin, un último argumento, en el que habitualmente no se repara: los actos preparatorios están sometidos al régimen de incriminación específica, cierto, y también es cierto que en algunos casos solo solamente se prevé el castigo de la conspiración y la proposición, pero no el de la provocación. Pero en todo caso se prevé que la pena imponible sea la inferior en uno o dos grados a la correspondiente al autor del delito consumado, y, por lo tanto, la misma pena que se puede imponer a la tentativa de delito. Resulta así que una conducta en la que no existe ni lesión ni peligro de ella para el bien jurídico protegido (recordemos que el acto preparatorio no es ni ha de ser inmediatamente previo al paso a la ejecución) puede ser castigada con la misma pena que el efectivo intento de ejecutar el delito, lo cual, por sí solo constituye una prueba de la desconexión entre el principio de ofensividad y el castigo de los actos preparatorios.
En conclusión: si se estima que algunas conductas que preceden a la ulterior comisión de delitos deben ser autónomamente castigadas, hágase, pero cumpliendo con las exigencias propias de un derecho penal racional y garantista, esto es, solo cuando tenga sentido jurídico y político-criminal y siempre a través de tipificaciones expresas.
Nuestro vapuleado derecho penal saldría ganando.