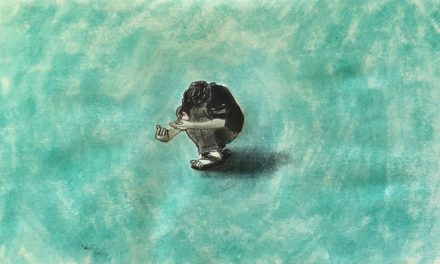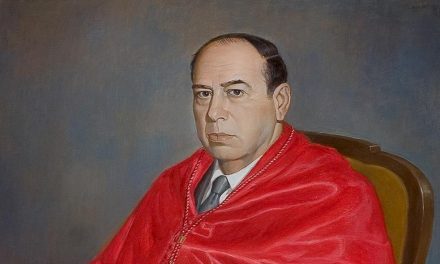Por Gabriel Moreno González
Escribo estas palabras movido por la sincera preocupación de quien da clases a diario a jóvenes adolescentes que acceden a la Universidad y con la intención de trasladar la inquietud que hemos compartido mutuamente los profesores en estos días de evaluaciones y exámenes. El descenso del nivel medio del alumnado y sus pobres resultados académicos se llevan viendo ya desde hace años en la Universidad española, pero quizá estemos actualmente ante un empeoramiento acentuado, que se manifiesta en carencias notables de comprensión lectora, expresión escrita, conocimientos generales y de capacidad de entender problemas mínimamente complejos. La sensación de muchos que imparten clases en los primeros cursos, es que nunca, en los últimos años o décadas, hemos encontrado tan malos resultados generales como en las evaluaciones actuales.
Una parte considerable de alumnos no muestra interés alguno por las materias que está estudiando ni por los ámbitos sociales, culturales, políticos o de diversa naturaleza que rodean dichas materias. Apenas conocen nada de su entorno, de la realidad política de su municipio, de su región, de su país o de Europa; no siguen la actualidad ni tienen intención de informarse por cauces de calidad; desconocen el pasado y la historia de nuestras comunidades de copertenencia y suelen carecer de referentes históricos, éticos o culturales. No es infrecuente encontrar barbaridades en los exámenes escritos, en los que son incapaces en demasiadas ocasiones de entender las preguntas que se formulan o de redactar frases coherentes y legibles. Casi todos mis compañeros han renunciado a mandar como tarea la lectura de textos, ni siquiera de textos cortos y sencillos, ante el desinterés o la falta de comprensión lectora de un estudiantado que no lee. Y aunque pueda parecer mentira o una hipérbole, en la universidad española ya casi no se lee.
Por supuesto, este somero diagnóstico no afecta a los alumnos por igual. Hay un grupo de estudiantes que alcanza niveles de excelencia, lo que lo hace especialmente ‘sobresaliente’ a los ojos del profesorado. Pero es una proporción que, habiendo sido siempre pequeña, parece haberse reducido en los últimos años. Entre medias está, claro, el grupo de alumnos que aprueba de manera satisfactoria, aunque no excelente, las asignaturas, pero se trata de un grupo que también se ha mermado considerablemente. Una proporción, cada vez mayor, del alumnado presenta las carencias que denunciaba y no es capaz de llegar a un mínimo de exigencia formativa. El peligro de que este último grupo termine siendo el mayoritario es cada vez más cierto y quizá ya se ha verificado para los estudiantes que ahora cursan los primeros años de la carrera.
¿Por qué se ha llegado hasta esta situación? Lamentablemente el debate al respecto en España brilla por su ausencia. Porque algo hemos tenido que hacer mal, rematadamente mal, para que un estudiante llegue a primero de carrera sin entender lo que se le pregunta. Primero hay que analizar la viga en el propio ojo, por supuesto. El profesorado universitario apenas se coordina para impartir en cada curso sus respectivas asignaturas y los consejos de departamento y demás órganos de representación y toma de decisiones son meras instancias de gestión burocrática y no foros donde se trasladan las preocupaciones docentes de los profesores. El PDI (Personal Docente e Investigador) vive casi siempre, con notables excepciones (como en todo), ensimismado en la progresión de su carrera académica, cada vez más exigente en cuanto a publicaciones, estancias, proyectos, ponencias… La docencia se ve, en ocasiones, como mero lastre para el burocrático cursus honorum. A lo que hay que sumar, cómo no, la precariedad en sus primeros niveles, con ayudantes doctores cobrando salarios indignos para su profesión y para el tesón, tiempo y dedicación que han demostrado, y con plantillas a menudo saturadas de sustituciones e interinidades ajenas a todo horizonte de estabilidad y certeza.
Sin embargo, el problema del bajo nivel del estudiantado es profundo y estructural. Quisiera a continuación centrarme en seis grupos de problemas que, creo, están en la raíz de las carencias de los jóvenes universitarios.
Primero, nuestro sistema económico, social y cultural gira en torno a la inmediatez y a una lógica individualista de coste-beneficio. Esto genera un bombardeo constante de estímulos digitales que satura a los jóvenes. Como consecuencia, desarrollan una necesidad permanente de novedades e interacción online, incompatible con la concentración que exige el aprendizaje verdadero. Adquirir conocimientos requiere esfuerzo, estudio sereno y lectura profunda, pero hoy vivimos en una realidad fragmentada, líquida y digitalizada que prioriza la velocidad y la hiperconexión. Esto choca directamente con las condiciones necesarias para aprender.
Segundo, como señala la profesora Sherry Turkle, la conversación auténtica está desapareciendo. Cada vez es más difícil encontrar espacios y momentos para conectar presencialmente con quienes nos rodean. Este tipo de encuentros —que requieren empatía y cercanía física— son ahora escasos. La mayoría de mis estudiantes prefieren comunicarse por mensajería instantánea y redes sociales: les da más seguridad y evita la incertidumbre del contacto cara a cara, el lenguaje no verbal o las posibles discrepancias. Este hábito representa un grave problema para su socialización básica y, en consecuencia, para su desarrollo académico, ya que debilita su expresión oral, el trabajo en equipo, la participación en clase y el necesario intercambio de ideas.
Tercero, observamos un aumento del narcisismo y el ensimismamiento en muchos estudiantes. Les cuesta aceptar críticas o malos resultados, probablemente porque se han formado en entornos digitales que exaltan la imagen, la estética y un individualismo extremo. En estas condiciones, valores como fraternidad, solidaridad, sacrificio o compromiso difícilmente calan en las aulas universitarias. Los referentes actuales de los jóvenes son frecuentemente youtubers e instagramers de calidad cuestionable, figuras que refuerzan dinámicas neoliberales deshumanizadoras y un nihilismo preocupante.
Cuarto, el mundo construido durante siglos a través de la palabra escrita (la ‘galaxia Gutenberg’) —con sus símbolos, historias y referencias culturales— se desvanece ante el dominio de lo audiovisual. La baja comprensión lectora de los estudiantes no se debe a incapacidad innata, sino a su exposición constante a imágenes y videos breves. Este flujo incesante no solo erosiona su concentración, sino también su capacidad para entender la complejidad que solo el texto transmite. No es igual leer Anna Karénina que ver la película, ni comprender un análisis profundo del conflicto palestino-israelí que consumir píldoras informativas en Instagram, TikTok o Facebook. Si bien existen divulgadores serios en redes que crean contenido valioso adaptado a estos problemas, son excepciones en un universo digital sin control ni conciencia de sus riesgos.
Quinto, los estudiantes son víctimas de un sistema educativo preuniversitario deficiente (como también lo es el universitario). Reconozco el esfuerzo heroico de muchos profesores de primaria y secundaria, pero el problema es estructural. Los planes de estudio, sistemas de evaluación y el diseño educativo se han visto pervertidos por jergas pedagógicas vacías promovidas por ‘expertos’ alejados del aula real. Estos gurús, obsesionados con tecnologías y metodologías de moda (clases al revés, gamificación), priorizan novedades sobre calidad, degradando los contenidos y trivializando la educación. Este modelo lleva consigo, a menudo, la pérdida de autoridad docente, la reglamentación asfixiante de la evaluación, la reducción drástica de contenidos y la utilización impuesta de jergas pedagógicas inútiles.
Un ejemplo concreto: un profesor de Historia me confesó su impotencia al no poder restar puntos por faltas de ortografía, porque los criterios de evaluación oficiales no lo contemplan. Así se explica que las estadísticas mejoren: si apenas se suspende a nadie en secundaria y la Selectividad no selecciona (hasta este año permitía elegir de qué partes examinarse), los datos son engañosos.
El resultado en la universidad es dramático: alumnos con 50 faltas de ortografía en un examen y lagunas abismales en literatura, historia o geografía. Esta es la cruda herencia de un sistema que ha traicionado su función.
Sexto y último, herramientas como ChatGPT y otros modelos de lenguaje (inteligencia artificial) están mermando las capacidades básicas de los estudiantes. Su dependencia de respuestas automatizadas debilita la expresión escrita, la memoria y la retención de información, fomentando la ilusión de que todo se resuelve con un clic. Esta sobrexposición tecnológica genera una grave carencia: la pérdida del pensamiento complejo y la reflexión crítica. Ya observamos sus efectos en trabajos universitarios finales, lo que exige replantear urgentemente cómo evaluamos el aprendizaje real.
¿Hay solución?
Creo que alguna puede pergeñarse.
- Necesitamos una Universidad más volcada en los alumnos, con un profesorado mejor coordinado y más centrado en la docencia que en la gestión burocrática y el ombligo académico. La reducción drástica de la carga burocrática del profesorado es posible gracias a las nuevas tecnologías y, por eso, debe ser asumida por el Personal de Administración y Servicios si queremos evitar que nuestra Universidad se reduzca a una infernal máquina kafkiana de producción de papeles.
- Los sistemas de acreditación y de reconocimiento de tramos docentes e investigadores deberían armonizarse y, sobre todo, reducir cualitativamente su nivel de exigencia documental, puesto que el profesorado actual destina una parte nada desdeñable de su tiempo (incluido el tiempo libre) a trabajar para obtener o cumplimentar sexenios, quinquenios, complementos autonómicos de docencia y de investigación, acreditaciones ante la ANECA, programas de evaluación docente, encuestas, informes, etc., teniendo muchas veces cada acción o convocatoria un modelo diferente de currículum y una documentación ingente que hay que entregar (mucha de la cual, por cierto, obrante ya en la propia administración que las solicita).
- Al tiempo, necesitamos dotar de un horizonte de certeza a la carrera académica, sobre todo en sus primeros estadios, mejorando sustancialmente las retribuciones de los profesores ayudantes doctor y reduciendo los tiempos de tránsito entre las diferentes categorías profesionales. No podemos tener una Universidad de calidad si se sigue maltratando de esta forma a quienes forman parte de ella y a quienes deberían convertir la docencia en su cometido esencial y primario.
- Debemos reducir al mínimo el uso de tecnología e internet en las aulas. Si la hiperconexión daña la concentración, ¿cómo combatir el problema profundizando en sus causas? Colegios y universidades deberían ser espacios libres de la tiranía digital: lugares donde los estudiantes dialoguen cara a cara, debatan ideas y cuestionen sus prejuicios (familiares, sociales, mediáticos) para formarse como futuros ciudadanos democráticos. Mi experiencia lo confirma: desde que prohibí ordenadores y móviles en clase, la atención y participación han mejorado sustancialmente. Esto no significa rechazar toda tecnología, sino usarla con criterio: en momentos específicos, con objetivos pedagógicos claros, y siempre alertando sobre sus riesgos, especialmente el uso indiscriminado que ya hacen fuera del aula.
- Por otra parte, es inexcusable recuperar la cultura de la palabra escrita y la lectura de textos extensos que han de ser comentados en el aula, rescatando los relatos y metáforas que han venido acompañando al ser humano desde la Antigüedad. Nuestra cultura, la europea, la occidental, la universal, no puede dejarse de lado, hay que seguir transmitiendo el fuego de nuestra tradición, de sus grandes ideas y teorías. No podemos permitirnos que alguien llegue a la Universidad e incluso salga de ella sin saber nada de la Ilíada o de la Biblia, sin que sepa identificar una corriente artística o sin que conozca, aunque sea mínimamente, el canon occidental. No hay mejor ariete contra el nihilismo descorazonador de estos tiempos individualistas que la conciencia de nuestras raíces, como diría la gran Simone Weil, es decir, la perpetuación y transmisión del sentido de nuestras comunidades de copertenencia.
- Igualmente, se hace indispensable la identificación de los medios de información de prestigio y autoridad para que el alumnado sepa guiarse en el pluralismo informativo y, sobre todo, en el maremágnum de las redes. Con sumo cuidado por el pluralismo y la libertad de expresión, sí, pero con valentía a la hora de denunciar la ausencia de mínima calidad de “medios de comunicación” que no son tales, el docente y la comunidad educativa debería concienciar al alumnado de la pertinencia de que sea un ciudadano informado, bien informado, y de que sepa distinguir entre noticias y fuentes de información, precaviéndolos del uso de las redes sociales con dicha finalidad.
- Por último, hay que rediseñar algunas de las tareas tradicionales vinculadas al aprendizaje, como la elaboración de trabajos o de prácticas en casa, puesto que hoy es casi imposible, para el profesorado, detectar el verdadero origen de lo escrito. Ante el chatGPT, la IA y las innumerables páginas y empresas que ofrecen sus espurios servicios al alumnado perezoso, no nos queda otra que recuperar el trabajo escrito a mano y en el aula, y las exposiciones orales ante el profesor o ante tribunales, si queremos que la evaluación siga teniendo sentido y sea justa y equitativa.
Una sociedad en la que la educación ocupa un plano secundario, como en España, y que ha permitido el deterioro de todos sus niveles de enseñanza, no tiene futuro. No se le puede seguir prometiendo a nuestros estudiantes que este sistema les proporcionará los instrumentos suficientes como para afrontar la vida y el trabajo, porque les estamos mintiendo. No los estafemos, no permitamos esta degradación continua y recuperemos la esencia y el valor de la educación. Por el bien de ellos, sí, pero también por el de todos nosotros.