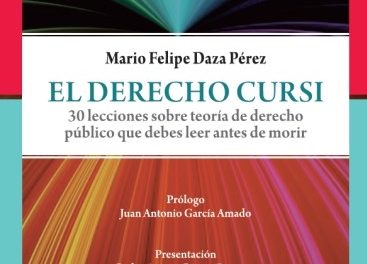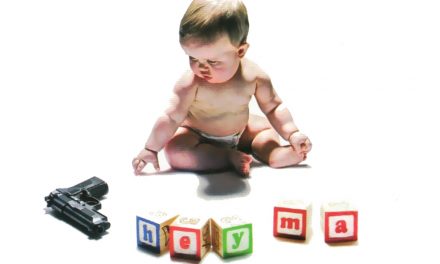Por Miguel Ruiz Muñoz*
“Al final de su vida, Smith fue colmado de honores y respeto. Burke viajó a Edimburgo para verlo; fue elegido lord rector de su vieja Universidad de Glasgow; vio La Riqueza traducido al danés, al francés, al alemán, al italiano y al español. Sólo Oxford lo ignoró y jamás se dignó a concederle un título honorífico. En una oportunidad en la que Pitt hijo, a la sazón primer ministro, se reunión con Addington, Wilberforce y Grenville, se invitó a Adam Smith a que asistiera; cuando el viejo filósofo entro en la habitación, todos se pusieron de pie. <<No se levanten, caballeros>>, dijo Smith. <<No, -replicó Pitt- permaneceremos de pie mientras usted no se siente, pues todos somos sus alumnos>>”
[tomado de Heilbroner, R. L., Los filósofos terrenales (1953, 7ª ed. 1999), tr. esp., Alianza Editorial, Madrid, 2015, pág. 110].
Introducción
Se puede decir que algunas de las ideas de I. Kant las vemos en cierto modo anticipadas en la obra del padre del liberalismo económico: Adam Smith. Ciertamente no fueron expuestas por este con el nivel de abstracción con el que las dio a conocer el filósofo alemán. Pero, no obstante, si uno se aproxima a su obra en su conjunto, nos referimos a sus dos obras más relevantes, La Riqueza de las Naciones [1776] y La Teoría de los sentimientos morales [1759, sexta edición 1790], nos encontramos con que existe una notable aproximación entre ambos pensadores. De hecho, se habla por algunos autores contemporáneos de la más que probable influencia de la obra de A. Smith en algunos aspectos del pensamiento kantiano (A. Sen, M. Nussbaum, Rodríguez Braun, etc.). Al igual que en el alemán, el escocés separa los planos moral y económico, de manera que la moral no puede integrarse en los negocios que se caracterizan claramente por el interés. Los comportamientos morales solo pueden estar presentes allí donde brille el desinterés, donde la acción solo esté guiada por un deber moral sin otros impulsos que la motiven.
Smith desarrolla en la primera de sus dos grande obras una teoría de la racionalidad emocional y lo hace con el recurso a la figura hipotética del espectador imparcial o el espectador juicioso: el hombre ideal dentro del pecho. Un paradigma de la racionalidad pública tanto para el dirigente como para el ciudadano, que, al decir de M. Nussbaum, está destinado a modelar el punto de vista moral racional: una perspectiva racional del mundo. Un espectador porque no participa personalmente en los hechos que presencia, aunque se interesa por los participantes como un amigo preocupado. E imparcial porque escruta la escena que tiene delante con cierto distanciamiento. Pero la identificación compasiva con las partes no es suficiente para la racionalidad del espectador. Para Smith el cultivo de las emociones apropiadas es importante para la vida ciudadana, pues estas son útiles porque nos muestran lo que podríamos hacer, además de poseer su propio valor moral, y pueden motivar una acción adecuada. Ahora bien, para ser una buena guía de actuación entiende que la emoción debe cumplir dos requisitos. Ante todo, la emoción debe estar informada: los datos del caso, su significación para los actores y todas las dimensiones de su sentido o importancia. Y, por otro lado, debe ser la emoción de un espectador, no la de un participante. Lo que significa, además de evaluar reflexivamente la situación para verificar que los participantes la han comprendido correctamente y han reaccionado de modo razonable, que se debe omitir esa parte de la emoción que deriva de nuestro interés personal en nuestro propio bienestar. Esto es, para Smith se trata de personas apasionadas por el bienestar por los demás, pero que no se insertan desmedidamente en el cuadro que contemplan.
Das Adam Smith Problem
No obstante, es cierto que, a Adam Smith, se le reprochó cierta incoherencia, especialmente en la Alemania del XIX, bajo el apelativo del Das Adam Smith Problem, por la incompatibilidad del autor de La Teoría con el de La Riqueza. Dicho de otro modo, por la incompatibilidad de los planteamientos morales de la primera (simpatía por los demás – moralidad) con la persecución del interés propio en la sociedad comercial (materialidad) de la segunda. Pero estas dudas parecen superadas hace algún tiempo (Heilbroner, Galbraith, Paolo Prodi, M. Nussbaum, Stiglitz, C. Rodríguez Braun, Markus Gabriel, etc.). Lo que sucede, a nuestro juicio, y lo vemos con más detalle en los párrafos que siguen, es que los planteamientos economicistas de La Riqueza en favor del propio interés absorben los criterios morales desarrollados previamente en La Teoría. En palabras de Paolo Prodi, la nueva ciencia económica suplanta a la ética como ideología universalista. Se podría decir que el fenómeno tiene sus antecedentes; mutatis mutandi, se presenta a lo largo de la Baja Edad Media tanto en la relación entre el comerciante y el bien común, como en la relación entre las cuestiones morales y la Lex Mercatoria, entendida esta en su sentido medieval y moderno: la ley era un puente entre la actividad mercantil y la salvación del alma (H. J. Berman; B. Clavero; P. Prodi). Que mucho más tarde se consolida, con el doble tamiz del iusnaturalismo escolástico y racionalista, con la codificación, donde la moral pasa a integrarse en la normativa de los códigos decimonónicos: se produce la fusión del derecho y la moral en el derecho positivo (P. Prodi). Y esto, como es natural, sin perjuicio de que la moral en su proceso evolutivo pueda seguir desplegando su influencia en el desarrollo del nuevo Derecho (Robert Alexy).
La relevancia de los aspectos materiales
Para verificar lo que decimos sobre A. Smith lo hacemos, de nuevo, de la mano de M. Nussbaum. Básicamente se puede decir que el profesor de Glasgow tiene en mente en toda su obra, y en particular en La Riqueza, el respeto por la dignidad humana propia de la tradición estoica: la dignidad humana estriba en una serie de capacidades para las relaciones racionales y recíprocas. Algo que está en la base del desarrollo de la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos: todos los seres humanos son dignos de igual respeto. Smith lo hace siguiendo los planteamientos estoicos, de los que era un profundo conocedor (Cicerón, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio), pero con un matiz importante: le añade los aspectos materiales, que para los estoicos era obligatorio desdeñar, como el dinero, la categoría social y el poder, porque los consideraban factores innecesarios para el florecimiento humano (entendían que la capacidad moral estaba ya completa en sí misma). Pero esto no es cierto, como es bien sabido y recuerda M. Nussbaum porque, en los términos del movimiento moderno de los derechos humanos, el ejercicio de los <<derechos de primera generación>> (como la libertad religiosa y la libertad política) requiere que se protejan antes los <<derechos de segunda generación>> (los derechos económicos y sociales: salud, educación, etc.): la mente y el alma son aspectos de un cuerpo vivo que necesita alimentación, atención sanitaria y otros bienes materiales. Lo que añade Smith a la tradición estoica es de una enorme trascendencia: considera que las relaciones contractuales y de intercambio son expresión de valores nucleares de la dignidad. Las relaciones materiales no son inferiores y vulgares, como en el mundo clásico se tendía a pensar: cosas de esclavos y de mujeres, sino que son más bien formas de una racionalidad mutuamente respetuosa. De los diferentes tipos de propiedad, la de la propia fuerza de trabajo constituye la base fundamental de las demás propiedades, la más sagrada e inviolable. De ahí que Smith rechace las restricciones a los trabajadores de usar su propia mano de obra, no solo por constituir una violación de los derechos de propiedad, sino también por ser una ofensa a su humanidad y una inobservancia de la justicia básica: una manifiesta usurpación de la justa libertad tanto del trabajador como de los que podrían estar dispuestos a emplearlos. De ahí que J. K. Galbraith haya podido decir de Adam Smith que
“advirtió con gran claridad las contradicciones, la obsolescencia y, por encima de todo, el carácter socialmente restrictivo de las motivaciones individuales del viejo orden. Y si bien fue profeta del nuevo, más todavía era enemigo del antiguo”.
En este sentido, las críticas de Smith están referidas a la institución del aprendizaje obligatorio, que restringe la entrada de trabajadores en los oficios y limita la posibilidad de que los jóvenes tengan libertad de elección; del mismo modo, a la práctica del registro en parroquias, que impide que los trabajadores puedan moverse de un lugar a otro en busca de un empleo apropiado a sus cualidades; o, en fin, las críticas a las prácticas restrictivas del comercio, especialmente respecto a los monopolios coloniales que impiden a los colonos negociar con cualquiera que quiera comprar sus productos. En definitiva, para Smith, la libre elección de ocupación y la libertad de movimiento y de asociación son derechos humanos básicos requeridos por la idea misma de la dignidad humana pero que, sin embargo, eran libertades vulneradas a diario.
Smith conoce con detalle la realidad de la vida de la clase trabajadora de su época, la influencia de las costumbres y la educación, y que los sistemas legales y económicos desempeñan un papel crucial a la hora de permitir que las personas desarrollen sus capacidades humanas innatas. Es cierto que defiende el libre mercado y el libre comercio, y que pone el énfasis en la eficiencia de las medidas que recomienda (libre movimiento de la mano de obra, el fin de la figura del aprendiz y la liberalización del comercio), pero separa muy bien las cuestiones de justicia de las cuestiones de eficiencia (Nussbaum). Presta atención a la educación pública, critica el colonialismo y el patriotismo irracional, está a favor de abolir el comercio de esclavos, aboga por un salario mínimo (el mínimo coherente con la existencia humana) y reclama la intervención del Estado en aspectos básicos de la organización del mercado. Fue muy consciente de que, detrás de la armonía del hombre decente que busca su interés propio, existen notas disonantes, porque la división del trabajo, que tanto alaba por su eficiencia, hace que la tarea de cada trabajador sea simple y provoca que los obreros sean “estúpidos e ignorantes” (N. Kishtainy). Y entiende que institucionalizar -normativizar- las reglas morales recomendadas por la conciencia es bueno, porque tales instituciones facilitan la convivencia y el respeto mutuo.
Interés propio y lucha por la dignidad humana
En resumidas cuentas, se puede decir que Adam Smith no debe ser visto como el apóstol del mero interés propio, porque desarrolla todo un sistema económico, efectivamente basado en el interés propio de la sociedad comercial, pero con la finalidad de sacar a los seres humanos de las graves penurias materiales a las que están sometidos. Y lo hace por respeto a la dignidad humana y al igualitarismo moral, a lo que dedica más de seiscientas páginas en La Teoría, pero que está presente en la visión de la sociedad expuesta en La Riqueza. En su principal obra queda patente que las relaciones contractuales y de intercambio son casos paradigmáticos de la reciprocidad humana y son una muestra muy palmaria de la diferencia entre la vida humana y la vida animal. Y que el modo de remover los obstáculos de las sociedades precomerciales, especialmente la salida de las situaciones de pobreza y de servidumbre en la que viven la gran masa de la población, es elevar la eficiencia en el funcionamiento de la nueva organización comercial que propugna. En particular, en su plan liberal, además de la igualdad en la posición social y la igualdad en la justicia, Smith deseaba la libertad igualitaria, que toda persona tuviera el derecho económico de abrir una tienda de comestibles o, en especial, de desarrollar una ocupación. Le indignaba la exigencia de licencias, de pasaportes y otras muchas restricciones que impedían que un trabajador utilizara sus capacidades de manera inofensiva o, de hecho, de manera útil (D. N. McCloskey). Por eso, como dice Nussbaum, quienes creen que un buen nivel de vida para las personas pobres supone un imperativo moral deberían interesarse también por elevar la eficiencia.
“No es la benevolencia del carnicero….,…sino la consideración de su propio interés”
No parece que quepan muchas dudas de que Adam Smith parte del <<egoísmo o de la persecución del propio interés>> como causa de la riqueza, lo deja claro en el célebre párrafo de La Riqueza cuando alude a que “No es la benevolencia del carnicero….,…la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No hay aquí alusión al deber moral o a los posibles comportamientos desinteresados. Ahora bien, no significa eso que no los reconozca o que no los admita, sino que los separa de los actos interesados, como ya lo había puesto de relieve diecisiete años antes en La Teoría de los sentimientos morales, cuando desde su inicio habla de la existencia en el hombre de unos principios que le hacen interesarse por la suerte de otros. De este modo distingue primero, por un lado, el plano moral descontaminado de egoísmo. Y más tarde, por otro, el plano económico, presidido por el interés. Pero bien entendido, y probablemente aquí está la clave de la armonía entre ambas obras, que con ese famoso pasaje de La Riqueza no está queriendo decir que todo el comportamiento humano esté motivado por el interés propio, sino que lo que está afirmando, en realidad, es que esas formas de intercambio y cierre de tratos están impregnadas de un carácter particularmente digno y humano, un carácter que las hace expresivas de nuestra humanidad (Nussbaum).
Ya en la primera obra podemos comprobar que no realiza ninguna condena del egoísmo, bien cuando se refiere a las motivaciones de la conducta o bien a las virtudes y nos habla de que
“[E]s indudable que por naturaleza cada persona debe primero y principalmente cuidar de sí misma, y como cada ser humano está preparado para cuidar de sí mejor que ninguna otra persona, es adecuado y correcto que así sea. Por tanto, cada individuo está mucho más profundamente interesado en lo que le preocupa de inmediato a él que en lo que inquieta a algún otro hombre”.
O también, cuando anticipa su idea sobre la sociedad de personas distintas como la de los comerciantes, regida por la utilidad y no por el amor o el afecto mutuo. Una idea que luego reitera en La Riqueza, como hemos visto, y donde además añade que es falsa la pretensión de comerciar por razones de interés público:
“Jamás he sabido que hagan mucho bien aquellos que simulan el propósito de comerciar por el bien común. Por cierto, que no se trata de una pretensión muy común entre los mercaderes, y no hace falta emplear muchas palabras para persuadirlos de ella.”
O cuando nos presenta al comerciante como un sujeto peligroso:
“Las gentes del mismo oficio pocas veces se reúnen, aunque sea para divertirse y distraerse, sin que la conversación acabe en una conspiración contra el público o en algún arreglo para elevar los precios”.
Esto permite entender que las alabanzas al libre mercado del profesor de Glasgow no sean porque sirva especialmente a los empresarios (“capitalistas”), sino porque sirve al bien común, ya que estimula la creatividad, la audacia y el esfuerzo, y, además favorece los salarios altos, los precios bajos y las ganancias relativamente pequeñas. Esto es, por resultados que beneficiarían a la mayor parte de la población: los trabajadores asalariados y los consumidores (O. Höffe). Y de ahí que se pueda sostener que la comunidad saca provecho del lucro de los empresarios, si bien es cierto que no siempre de manera voluntaria, sino en parte de manera forzada por el Estado, porque de este lucro individual es de donde una comunidad inteligente y bien organizada, mediante el desarrollo de unas condiciones marco ventajosas para los empresarios prósperos, obtiene a través de los impuestos los recursos necesarios para los proyectos comunes. Y esto es algo de lo que era plenamente consciente Smith: la necesidad de una autoridad -el Estado- que sirva de contrapeso a las fuerzas del mercado y se oponga a las distorsiones de la competencia que de otro modo conducen a los oligopolios y a los monopolios, en beneficio y dominio de unos pocos y la explotación de muchos (Höffe, Wallwitz). El propio Kant, como recuerda Höffe, aboga por una competencia fuerte, porque de esta manera se evita que las fuerzas creadoras del hombre se adormezcan.
Adam Smith apunta el distanciamiento entre lo moral y lo económico, de manera que deja claro en La Teoría de los sentimiento morales que la aprobación moral no tiene nada que ver con el egoísmo (Méndez Baiges), y lo hace especialmente para combatir las tesis utilitaristas más perturbadoras, como son las representadas por Mandeville [también de Hobbes e incluso de Locke] en su obra La Fábula de las abejas (o Los vicios privados hacen la prosperidad pública) [1729], que relacionaban claramente ambas cosas (M. Polanco). Probablemente es cierto que en lo económico no existieran grandes diferencias entre el pensamiento de Smith y el de Mandeville, pero en lo moral sí que existe una clara diferencia, porque hay un gran esfuerzo en el primero por justificar moralmente lo que es bueno económicamente que le lleva a distinguir entre las pasiones exageradas e inmorales y las moderadas y permisibles. Y no se puede descartar que esto lo aproxime algo a la visión escolástica (Santos Redondo), pero refleja más la influencia de los pensadores de su época como Hutcheson (A. O. Hirschman), de quien fue discípulo, con sus apreciaciones sobre el sentido moral y sobre que la acción buena es desinteresada, unos pensamientos que están en la raíz común de la ética de la Ilustración y de lo que el propio Kant se hace eco (N. Bilbeny) .
Un sistema económico moderno despojado de las pasiones
Con todo, hay que decir que posteriormente, en La Riqueza, como hemos visto, Adam Smith se aparta de esa aparente visión de la economía como un caso de su teoría de la simpatía moral, para sentar el distanciamiento entre el interés y los sentimientos morales. De manera que a la teoría económica le basta con describir los actores, las acciones, los objetos, interacciones, la propiedad, el capital, margen crediticio, precios, etc. Esto es, bastaba, lo cual al parecer irritaba a K. Marx, con hacer un balance de los costes de los materiales, del precio del dinero y de los costes laborales para saber si una empresa, bajo unas determinadas condiciones de mercado, iba a resultar rentable o no (N. Luhmann). De manera que la ética o la moral no jugaban un papel relevante. Dicho de otro modo, nos configura ya el sistema económico moderno despojado de las pasiones (R. L. Heilbroner; A. O. Hirschman), amoral se podría decir (Comte-Sponville) y, por tanto, y probablemente esto es lo más relevante, distanciado de los anteriores planteamientos de la segunda escolástica (P. Prodi; N. Sánchez Albornoz; A. García García). Y en esto último sí que se puede decir que coincide con el autor de La Fábula de las abejas, que representa realmente un punto de inflexión, pues en palabras de Paolo Prodi se trata de una parábola que ilustra cómo se ha emancipado la conducta económica del dogma religioso. Mientras que Adam Smith lo que hace es recurrir a una metáfora (probablemente, en palabras de Galbraith, la más famosa metáfora de la economía: la mano invisible, que sirve de guía al interés propio en pro del bien común), con su apelación al interés propio no pretende incitar a las personas a comportamientos despiadadamente egoístas, porque, como hemos visto, nada más lejos de su pensamiento; tan sólo venía a decir que, en el mercado, mediante los intercambios (libertad de comprar y vender cosas), cualquier tendencia de las personas decentes (honestas y de fiar) a preocuparse de sus familias y de sí mismas puede funcionar para el bien de todos (S. Pinker; N. Kishtainy). Al decir de Galbraith, la mano invisible de Smith no tiene nada de místico o espiritual, como a veces se le ha entendido, sino que, como hombre de la Ilustración, no trató de buscar para sus argumentos ningún apoyo sobrenatural. Como asunto puramente secular, el paso que dio Smith fue realmente enorme:
«Hasta aquel entonces, la persona dedicada a enriquecerse había sido objeto de duda, sospecha y desconfianza, sentimientos que databan no sólo de la Edad Media, sino de tiempos bíblicos y de las Sagradas Escrituras mismas [“De nuevo os digo: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos” (Mateo, 19, 24)]. En cambio, ahora al cultivar su propio interés, se convertía en benefactora pública. ¡Qué redención, qué transformación extraordinaria! Nunca en la historia se había prestado semejante servicio a la inclinación personal. Y este favor sigue vigente en la actualidad» (Galbraith).
Con todo, lo cierto es que no se trató de un salto en el vacío, sino que vino precedido de la desvinculación de los principios del derecho natural de la ley divina (Pufendorf, Locke y Thomasius).
* Este texto forma parte de otro más amplio y debidamente documentado pendiente de publicación
Foto: Art Institute Chicago en unsplash