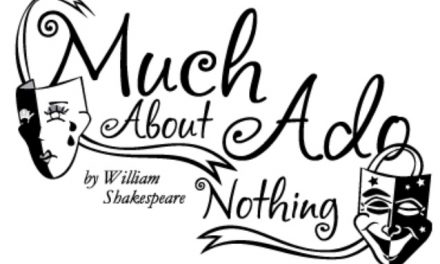Por Kai Ambos y Gustavo Urquizo
Antecedentes
El 13 de agosto de 2025, la presidenta peruana Dina Boluarte promulgó la Ley 32419, con el respaldo de partidos políticos de derecha, entre ellos, “Fuerza Popular”, el partido liderado por la hija del expresidente Alberto Fujimori. En este contexto, vale la pena recordar que la misma Boluarte ha sido duramente criticada e incluso investigada por las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023 contra su gobierno (aunque el Tribunal Constitucional (TC) peruano ha suspendido esta y otras investigaciones hasta el final de su mandato, considerando una posible interferencia en el ejercicio de sus funciones, v. aquí). Por lo tanto, esta Ley de Amnistía es considerada por algunos (v. aquí, minutos 28:46-31:00) como una medida destinada a preparar el terreno para una legislación similar que impida la investigación y la persecución adecuados de la violencia estatal durante las mencionadas protestas de 2022/2023. También cabe recordar que en agosto de 2024 se aprobó en Perú la Ley 32107, que estableció la prescripción de los delitos contra la humanidad y los crímenes de guerra cometidos antes del 1 de julio de 2002.
Aunque la Ley 32419 es una ley breve de dos artículos, tiene graves implicancias para la investigación y persecución de las violaciones de derechos humanos. Ella concede una amnistía total a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como a los antiguos miembros de los denominados Comités de Autodefensa (es decir, organizaciones que, de conformidad con el art. 2 de la Ley 31494, realizan actividades de autodefensa de su comunidad) por los delitos cometidos en la “lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000” (art. 1.1.). La amnistía solo está excluida si estas personas son denunciadas o imputadas por delitos de terrorismo o corrupción (art. 1.2.). Además, el art. 2 concede una amnistía a las personas mayores de setenta años por razones humanitarias (v. también art. 3 del Proyecto de Ley 7549/2023-CR), a menos que hayan sido condenadas por terrorismo o corrupción.
El contexto histórico de los delitos abarcados por la amnistía es la “lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000”. Esta se refiere al conflicto armado librado entre el Estado peruano y varios grupos armados, especialmente Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) (v. Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Informe de la Comisión de la Verdad, Tomo I y II). De acuerdo con la CVR, este conflicto causó más de 60,000 muertes, ya sea por actos de los grupos armados o por las fuerzas estatales (v. CVR, Informe, anexo 2, p. 13). Como consecuencia de ello, fueron judicializados diversos casos emblemáticos, entre ellos, los asesinatos de Lucanamarca, que condujeron a la condena del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán (v. aquí y aquí), así como los actos relacionados con los casos de Barrios Altos y La Cantuta, que llevaron a la condena del expresidente Alberto Fujimori (v. aquí y aquí).
Otra ley de amnistía incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)
Aparte de las deficiencias estructurales del sistema judicial peruano (v. Ambos/Urquizo, Revista Penal n° 43, 2019, p. 7-9), la persecución de las violaciones de derechos humanos tuvo que enfrentar obstáculos fácticos y normativos. Uno de los ejemplos normativos más conocidos son las leyes de autoamnistía de 1995 (Ley 26479 y Ley 26492), adoptadas durante el gobierno de Fujimori. En el caso Barrios Altos vs. Perú, un importante precedente para la jurisprudencia posterior que trasciende las Américas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró que estas leyes son incompatibles con la CADH. Allí, la Corte sostuvo que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos” (párr. 41). Además, afirmó que “[l]as leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana” (ibíd., párr. 43) y, en consecuencia, que estas leyes “carecen de efectos jurídicos” (párr. 44). Aunque este criterio ha sido confirmado en otros casos ante la CorteIDH, entre ellos La Cantuta vs. Perú (párr. 152), la Corte también ha aclarado que no solo las autoamnistías, sino también las amnistías que abarcan en general violaciones de derechos humanos resultan incompatibles con la CADH (v. Gomes Lund vs. Brasil, párr. 175).
Por lo tanto, no es de extrañar que la nueva Ley 32419 haya sido criticada incluso antes de su promulgación por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que solicitó a los jueces peruanos que ejercieran un control de convencionalidad y la inaplicaran (v. aquí). Un pedido similar fue formulado por la Corte el 24 de julio de 2025 (v. aquí, párr. 1). Más aún, tras la audiencia del 21 de agosto de 2025 sobre la emisión de medidas provisionales (v. aquí), la Corte ordenó, en su decisión del 3 de setiembre de 2025 y como medida urgente, que la ley no fuese aplicada (v. aquí). Más allá del ámbito interamericano, en el marco del 60° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH), Volker Türk, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, calificó la ley como “un retroceso para la justicia y para la verdad” (v. aquí, minutos 27:16-27:23).
En el ámbito nacional, el Ministerio Público ha anunciado sus intenciones de plantear un proceso de inconstitucionalidad contra la ley. Además de ello, han sido presentados dos proyectos de ley dirigidos a derogar la norma. Mientras tanto, los jueces peruanos han comenzado a inaplicar la norma. Haciendo uso de sus potestades para ejercer un control concentrado y un control de convencionalidad, e invocando entre otras cosas la jurisprudencia de la CorteIDH, han declarado que la ley es incompatible con la Constitución peruana y con la CADH (ver aquí y aquí).
¿Una amnistía como solución a las deficiencias estructurales del sistema judicial peruano?
Los defensores de la Ley 32419 apuntan a las deficiencias estructurales del sistema de justicia peruano, especialmente la excesiva duración de los procesos penales. De hecho, la duración excesiva de los procesos (penales) podría violar la garantía del “plazo razonable” prevista en el art. 8(1) CADH (aunque este debe evaluarse caso por caso, v. CorteIDH, Genie Lacayo vs. Nicaragua, párr. 77 y CorteIDH, Suárez Rosero vs. Ecuador, párr. 72; seguido por el TC en Chacón Málaga, párr. 20). Una amnistía parecería hacerse cargo de este problema, ya que desde el principio impide cualquier investigación o persecución.
Sin embargo, tal y como establece la jurisprudencia de la CorteIDH mencionada anteriormente, una amnistía no debe renunciar a las exigencias de rendición de cuentas por violaciones graves de derechos humanos ni a los derechos de acceso a la justicia que corresponde a las víctimas. Incluso si un legislador muestra un interés genuino en abordar los problemas del sistema de justicia penal mediante una amnistía, no debe ignorar los estándares de los derechos humanos ni los límites a las amnistías absolutas establecidos en el derecho internacional (v. Ambos, Treatise International Criminal Law, tomo 2, 2ª ed. 2021, p. 546 ss.). Además, en lo que respecta a la duración de los procesos, hay que distinguir entre la posibilidad abstracta o teórica de una persecución y su realización efectiva y real. En otras palabras, una persecución potencial no es lo mismo que una persecución efectiva. La garantía de un plazo razonable solo se aplica a partir del momento en que se inicia dicha persecución, por ejemplo, con la detención del sospechoso (v. CorteIDH, Suárez Rosero vs. Ecuador, párr. 70) v. también TC, Chacón Málaga, párr. 28). Adicionalmente, la razonabilidad del plazo siempre debe evaluarse teniendo en cuenta las particularidades del caso correspondiente (la complejidad de los hechos, la legislación aplicable, los aspectos probatorios, etc.).
Sin embargo, la Ley 32419 no tiene en cuenta ninguno de estos problemas. Simplemente concede una amnistía para cualquier delito (excepto los delitos de terrorismo y corrupción) por un período de 20 años, con lo cual constituye una clásica amnistía absoluta. Ella tampoco contempla sanciones alternativas (como, por ejemplo, la Ley de Amnistía colombiana, adoptada en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, v. al respecto Ambos/Cote (eds.), Ley de Amnistía, 2019).
Ahora bien, ¿qué hay del supuesto carácter humanitario de la amnistía prevista en el art. 2 para las personas mayores de 70 años? Se podría argumentar que esta medida está motivada por la preocupación por el bienestar y la salud de los presos, generada por las deplorables condiciones del sistema penitenciario peruano (es decir, otra deficiencia más del sistema de justicia). De hecho, el Estado tiene el deber de proteger los derechos y la dignidad de sus prisioneros (v. CorteIDH, “Instituto de Reeducación Juvenil” vs. Paraguay, párr. 152-3). Sin embargo, como se ha mostrado en otro lugar, para evitar un ejercicio arbitrario del poder, no basta simplemente con invocar determinadas circunstancias (como la edad o las condiciones de encarcelamiento). Más bien, lo que se requiere es demostrar, al menos mínimamente, cómo estas circunstancias convierten la persecución penal en algo incompatible con la protección de la integridad, la salud o la dignidad de los prisioneros y más bien sugieren su liberación.
Conclusión
Si bien una ley de amnistía podría abordar problemas estructurales de un sistema de justicia penal (por ejemplo, la duración de los procedimientos y las condiciones inhumanas de las prisiones), ella debería ser mucho más detallada y sofisticada que la nueva Ley 32419 de Perú. De hecho, la razón principal, o incluso la única, de esta ley parece haber sido crear una impunidad generalizada para todos los delitos cometidos durante el conflicto armado en Perú, lo que equivale a una amnistía absoluta inadmisible. Si bien la también mencionada Ley 32107 se encuentra sometida a un proceso de inconstitucionalidad y su aplicación ha sido rechazada en al menos un caso (v. aquí), ella sirve también para mostrar claramente la intención del legislador actual de impedir básicamente cualquier rendición de cuentas por parte de las fuerzas del Estado. Al mismo tiempo, el legislador parece querer preparar el terreno para una posible nueva amnistía para los funcionarios del Estado por la represión violenta de las protestas contra el actual Gobierno entre 2022 y 2023 (v. aquí).
A pesar de las conocidas deficiencias del sistema de justicia penal peruano, los intentos de proteger a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos y posibles crímenes internacionales, o simplemente quejarse de una intromisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en asuntos internos (como ha hecho la presidenta Boluarte, v. aquí, minutos 1:18-2:08) y cuestionar la permanencia en ese sistema (v. la declaración de Perú en el marco del 60° período de sesiones del CDH aquí, 2:46:16–2:46:35) no fortalecen el sistema nacional de justicia penal ni contribuyen al cumplimiento del derecho internacional (de los derechos humanos) por parte de Perú. Por el contrario, indican una falta de voluntad para investigar y perseguir crímenes internacionales graves y, por lo tanto, podrían desencadenar la intervención (complementaria) de la Corte Penal Internacional.
* Actualizada a 11-IX-2025
Foto: Maribel Alarcón