Por Juan Antonio García Amado
El porqué de los jueces.
Dos individuos se disputan un trozo de tierra, un hijo, una vivienda o cualquier objeto o bien que a ambos interese mucho. Esa disputa se vuelve un conflicto cuando ambas partes se mantienen en su pretensión y están dispuestas a usar la fuerza o algún tipo de presión efectiva para vencer. Hay un riesgo alto de que tal conflicto desemboque en violencia, incluso con muertos y heridos, y muy especialmente cuando las fuerzas están parejas y ambas partes tienen expectativas de vencer en una lucha violenta.
Esos dos individuos normalmente no viven aislados, sino que son parte de una comunidad. Las comunidades humanas se mantienen siempre sobre una estructura o esqueleto normativo. Sin normas no hay comunidad. Y tales normas no son naturales, no son algo así como derecho natural, sino que son producto, deliberado o no, de la respectiva comunidad y normalmente son expresión también de relaciones fácticas de poder dentro de ella. Todo poder fáctico, inicialmente impuesto por la fuerza, dicta normas tendentes, por un lado, al mantenimiento de la comunidad como tal y, por otro, a la perpetuación de las vigentes estructuras de poder. Mas una comunidad no se mantendrá fiel al poder por el solo temor al uso de la violencia por el más fuerte o capaz y su grupo cercano, sino que el poder necesitará legitimarse, lo que significa que los sometidos interpreten su propia obediencia no como expresión de su particular debilidad o su miedo, sino como obligación política, como deuda con las normas mismas por su valor en sí o por su vínculo con algún elemento que trascienda al gobernante y que haga de este algo más que un puro dominador por la fuerza; cosas tales como la voluntad de los dioses, el espíritu de los antepasados, tradiciones, revelaciones, etc.
Las comunidades humanas se constituyen, pues, sobre un patrón de violencia o dominio por la fuerza, pero que se niega o se disfraza mediante mecanismos de dominación que se transmiten bajo forma de mitos, leyendas, textos sagrados, declaraciones de sacerdotes, profetas u otros intermediarios con el más allá, etc. Pero, así como esa violencia vertical es constitutiva de la comunidad, la comunidad corre peligro de disolverse por causa de la violencia horizontal, que no es la violencia que ejerce el gobernante sobre el gobernado para mantener su sumisión a las pautas comunitarias de reparto de poder, sino que es aquella violencia que ocurre entre miembros ordinarios de la comunidad y en cuanto tales, como conflicto violento entre individuos. Porque la violencia horizontal o en el acontecer ordinario de la vida comunitaria es disolvente, las comunidades tienen que reprimir la violencia horizontal mediante la amenaza o efectiva realización de la violencia vertical, la que los poderes comunitarios, o ciertos de ellos, ejercen contra el que se conduce violentamente para resolver los conflictos que surgen con la convivencia.
Lo anterior implica que han de regir normas sociales de dos tipos al menos: las que castigan que los miembros del grupo ejerzan la violencia por su cuenta para zanjar sus conflictos y pretensiones enfrentadas y las que dan la pauta para resolver dichos conflictos de manera pacífica y mediante la aplicación de normas comunes.
Y lo segundo que se requiere es que alguien ajeno a las partes mismas, un tercero, dirima el conflicto aplicando esas normas y, si es el caso, haga valer también aquellas otras que castigan al que trató de solventar su disputa mediante el recurso a su propia fuerza. En otras palabras, hace falta un tercero que aplique algún tipo de normas, estando él, al tiempo, legitimado por alguna clase de reconocimiento social que también se expresa en normas.
Así pues, los conflictos pueden ser resueltos mediante la lucha violenta de los propios contendientes, hasta que uno materialmente someta al otro o lo mate o deje “fuera de combate”, o pueden ser solucionados por un tercero que en virtud de alguna norma vigente en la comunidad posea tal competencia para decidir autoritativamente los enfrentamientos en el seno social. Ese tercero puede ser singular o plural: el propio gobernante, un órgano nombrado por él o elegido por los propios súbditos, ciertas personas especialmente reconocidas en la comunidad, como puedan ser los ancianos de la tribu o los sumos sacerdotes, etc.
No hay órgano encargado de resolver los conflictos en el seno de la sociedad sin una base normativa que lo legitime, tiene que existir, de una u otra manera, una norma socialmente conocida y reconocida que estipule que es precisamente ese órgano el competente para decidir tales o cuales conflictos. El grupo social puede reconocer a unos u otros la capacidad para mediar, conciliar, etc., pero si el acuerdo entre los enfrentados no surge por cualquiera de esas vías, hay que reconducir su solución al órgano socialmente asumido como competente, a partir de la norma que asigna tal competencia. Por eso no se tendrá por vinculante y normalmente no será eficaz la resolución que brinde un particular que no tenga tal reconocimiento o la capacidad para imponer por la fuerza sus resoluciones.
El que se impone gracias a su fuerza como competente para determinar cómo se han de dirimir los conflictos acabará explicitando de un modo u otro un sistema de normas para las que pretenderá aceptación social por su valor en sí o su presunta justicia, con independencia de la fuerza que hay detrás para hacerlas valer efectivamente, de hecho. Cuando un engranaje de poder está establemente asentado en un territorio, el que decida los conflictos no lo hará desde su pura voluntad, desde su libre parecer, sino, real o presuntamente, aplicando un sistema de normas que se pretenden válidas u obligatorias hasta por encima de su voluntad. Y esto será así aun cuando quien imparta justicia sea el propio titular del poder supremo, como el rey o el jefe de la tribu.
Mas, decida quien decida, es necesario que obre también algún mecanismo de delimitación del conflicto. Ese mecanismo de delimitación del conflicto acabará abarcando los siguientes elementos básicos: quiénes son las partes en disputa, qué es lo que se disputa, quién decide la disputa, con qué normas o pautas se debe decidir la disputa, cómo accede el llamado a decidir al conocimiento de los términos y pormenores de la disputa, cómo y cuándo se toma y se da a conocer la resolución, qué efectos tiene la resolución y cómo se impone dicha resolución en caso de que alguna de las partes no la asuma y obre en consecuencia. Sobre cada uno de estos extremos acabarán rigiendo normas, más complejas cuanto más complejas se vayan tornando, a su vez, las respectivas comunidades.
Imaginemos, en el seno de una comunidad, un conflicto importante entre los individuos A y B, importante ante todo por el riesgo de que las partes le otorguen una relevancia tal como para estar dispuestos a recurrir a la violencia a fin de imponer sus respectivas pretensiones. Y ahora pensemos en dos formas de resolución de ese conflicto. Conforme a la primera, C, un individuo más de esa comunidad, toma partido por la pretensión de A y dice que A tiene razón y que debe B cesar en la pretensión suya y abstenerse de toda nueva acción para hacerla valer. Eso normalmente significará tan solo que C ha sumado sus fuerzas a las de A y que ahora el conflicto va a darse entre A y C, por un lado, y B, por el otro. B no va a reconocer el juicio de C como decisivo y para él vinculante si C no está en condiciones de imponer su juicio sometiendo a B por las malas. B no acata el juicio de C porque ni considera a C competente para resolver ni ha dado su visto buen o previo a que sea C el que resuelva.
Ahora, sobre el mismo supuesto anterior, imaginemos que C es el más fuerte del lugar y que de hecho es capaz de imponer a B por la fuerza su resolución. En ese caso, lo que sucederá será que la decisión de C no sale de normas vigentes o que pretenden ser socialmente reconocidas, sino del puro ejercicio eficaz de la violencia por C. E, indudablemente, si C, dada su fuerza, está en situación de imponer sus decisiones a A, a B o a otros, las podrá sentar con cualquier contenido. Su voluntad será para cada caso la pauta suprema, su preferencia es ley para cada ocasión y sea esa preferencia la que sea.
En suma, y para concluir con las lecciones de ese primer supuesto, resulta que la resolución de un particular, en cuanto que tal particular, o es ineficaz porque ni los contendientes reconocen su competencia para decidir, o es eficaz en virtud de su fuerza; pero si lo habilita la fuerza, podrá ese particular imponer arbitrariamente y sin límite sus preferencias o sus propios intereses a la hora de poner paz en cualquier conflicto de los que él decide.
Vayamos al supuesto alternativo. Sobre el conflicto entre A y B no se pronuncia ahora con ánimo de solventarlo un particular que se inmiscuye porque quiere, C, y al que el perdedor no hará caso si no tiene fuerza para imponer su criterio. Quien ahora va a decidir el conflicto es el competente para ello, en razón de una atribución de tal competencia por parte de algunas normas del sistema jurídico-político en cuestión. Llamemos J a ese que así decide.
También en este segundo caso pueden pasar dos cosas. La primera, que quien en virtud de las normas del sistema es competente para decidir, J, decida como a él le guste y no como establezcan las propias normas del sistema en cuestión que sean aplicables a ese específico conflicto. Si J no es él mismo, al mismo tiempo, el gobernante que está respaldado por la fuerza efectiva, corre serio riesgo de recibir el castigo de ese gobernante, a no ser que el desconocimiento de las normas por parte de J se haga precisamente para favorecer al gobernante frente a los a él sometidos.
Pero si el que sentencia saltándose las normas “sustantivas” que vienen al caso es el propio gobernante o si el gobernante tolera esas desviaciones en los jueces, se producirá un problema de legitimación. Pues, en efecto, los miembros del cuerpo social reconocen tanto el poder del gobernante (y asumen esos individuos su obligación política frente al gobernante) como la obligatoriedad de las normas del sistema jurídico-político (y asumen esos individuos sus obligaciones jurídicas) en cuanto producto o efecto del mismo sistema de normas, del mismo sistema jurídico-político. Cuando quien gobierna o juzga (o gobierna y juzga) en razón de las normas del sistema que le dan tal legitimación o competencia, gobierna o juzga contra las normas del sistema, está socavando su propia legitimidad, su reconocimiento social, pues está haciendo ver que las normas que se presentan como obligatorias para todos (y entre ellas las que le confieren su legitimación como gobernante o juez) son para él disponibles. Y si esas normas son para alguien disponibles, es que ya no rigen para todos y puede cualquiera tener por igualmente disponibles las que otorgan el poder de gobernar o la competencia para juzgar.
Ese poder que, así, pierde legitimidad de base normativa, necesitará relegitimarse mediante otros procedimientos: o un más patente ejercicio de la violencia institucional que canjee reconocimiento social por temor y sumisión basada en el miedo, o mecanismos de manipulación que logren adhesión de los individuos al poder sobre bases no jurídico-normativas, sino ideológicas, míticas, religiosas, etc. Y, en consecuencia, cuanto mayor sea el grado de esa legitimación basada en la fuerza o basada en la manipulación de los sentimientos, mayor libertad tendrán los que deciden conflictos para hacerlo según sus preferencias o conveniencias.
Ahora pensemos en A y B, los dos sujetos enfrentados en el conflicto y, en principio, dispuestos a llegar a la violencia para imponer su pretensión respectiva. Lo primero que cabe preguntarse es qué razones pueden tener A y B para asumir que sea un tercero el que decida su caso y que se les imponga coactivamente tal resolución de ese tercero. Esas razones reflejarán una combinación de tres elementos: temor, reconocimiento y confianza.
El temor provendrá del riesgo para cada parte de recibir un castigo si se toma la justicia por su mano o si no acata la resolución del que juzgó e intenta sustraerse a ella o sustituirla por otra de otra fuente. El temor que las correspondientes normas sancionadoras provoquen ha de ser suficiente como para compensar los dos siguientes desequilibrios posibles:
a) Una de las partes en el conflicto es muchísimo más fuerte que la otra, con lo que son muy altas sus posibilidades de salir ganando si en lugar de someterse al juicio del tercero usa a su favor su propia fuerza. Esa ventaja en fuerza de una parte debe ser contrapesada con su temor a la fuerza que respalda la decisión del tercero, del juez.
b) Lo que en el conflicto está en juego puede tener para una de las partes o para las dos un altísimo valor, por lo que muy difícilmente estará dispuesto a darlo por perdido en virtud de la resolución del tercero, salvo que sea muy caro el precio que le toque pagar por su desacato a la resolución de tal juez.
Sin un sustento coactivo muy serio de las resoluciones judiciales de los conflictos, las mismas no serían efectivas, pues no cabe fiar el acuerdo sobre la resolución a las partes que no han sido capaces de alcanzarlo antes de la resolución. El perdedor nunca dará su brazo a torcer después de que quien juzga haya frustrado su pretensión, a no ser que pague caro por resistirse. Y, a la inversa, donde no opere la fuerza institucional los conflictos serán resueltos con base en la pura ley del más fuerte, ganará siempre la parte que pueda imponerse violentamente o que es más habilidosa para el engaño.
El reconocimiento opera como razón para asumir el resultado de la sentencia en cuanto que las partes en conflicto sí estén de acuerdo en que las normas jurídicas los vinculan y en que, por tanto, los conflictos deben decidirse por quienes las normas dicen y como las normas dicen.
La confianza se refiere a la común convicción de que el juez va a fallar según tales normas y no en razón de sus personales preferencias o convicciones y en que, al igual que su caso, cualquier otro posible también se va a dirimir aplicando ese sistema de normas por esos jueces. Si las partes piensan que el juez es venal, solo aceptarán someterse a él si se sienten en condiciones de comprarlo. Si creen que el juez no se guía por lo que las normas disponen, sino por sus personales preferencias, solo se someterán de buen grado a los jueces que compartan sus convicciones, entre ellas la que funda la pretensión en disputa.
En consecuencia, cuando los sujetos no reconocen el valor vinculante de las normas jurídicas buscarán otras vías para poner punto final a los conflictos y, antes que ninguna, pasará otra vez a primer plano la violencia, en especial para la parte que lleve las de ganar por ese camino. Y cuando los ciudadanos desconfían de que el juez sea imparcial o lo tienen por corrupto o arbitrario, o bien buscarán vías alternativas para manipular a ese juez o influir soterradamente sobre él, o bien, de nuevo, huirán de las sentencias y explorarán otros caminos para imponerse en la disputa.
Proceso. Un enfoque funcional.
El proceso es un conjunto de prácticas que desembocan en una decisión que un tercero toma sobre un conflicto entre dos partes y que se unifican pragmática o teleológicamente por su finalidad de poner fin al conflicto de un modo eficaz y en aplicación de normas jurídicas.
En el apartado anterior traté de dar una explicación funcional de por qué para los conflictos sociales son preferibles las decisiones tomadas por un tercero y basadas en la aplicación de normas vigentes por encima o al margen de la voluntad del que decide y de la de las partes. La idea de fondo es, resumo, que las partes en los conflictos han de encontrar motivación suficiente para abstenerse del recurso a la violencia privada como manera de zanjar la disputa y que esa motivación ha de apoyarse en tres elementos: temor al castigo por hacer justicia de propia mano, reconocimiento de la legitimación del juez u órgano decisor y de la validez de las normas que está llamado a aplicar, y confianza en que el fallo del juez estará basada en esas normas y no se erigirá el juez en favorable a una parte al margen o por encima de la calificación jurídica posible de la conducta de esa parte, no decidirá el juez con base en intereses o convicciones suyas; en otras palabras, me refiero al convencimiento social de que los jueces no van a ser parciales ni a favor de una de las partes ni a favor de sí mismos. Esto último sucedería, por ejemplo, si el juez viera en sus sentencias un medio para imponer a los demás el modelo de vida buena o de justicia social que a él personalmente le parece mejor, todo ello por encima de lo que las normas jurídicas dicen y de la finalidad que complementa el sentido de cada norma o conjunto normativo.
La relevancia del modelo funcional de explicación que propongo está en que puede ayudarnos a justificar determinada estructura del proceso y a entender el contenido básico de la idea de debido proceso sin meternos de bruces, de buenas a primeras, en consideraciones puramente valorativas, sin apelar de entrada a valores que sirven igual para un roto que para un descosido y que normalmente van a ser idénticamente invocados por los que proponen incompatibles modelos de convivencia social o heterogéneas alternativas sobre el mejor tipo de Estado y de sistema jurídico. Explicaciones como la que diga que el debido proceso es aquel que se estructura en consideración al supremo valor de la dignidad humana y para conseguir sentencias más justas en sus contenidos, son generalmente bienintencionadas, pero radicalmente estériles desde el punto de vista teórico. Viene a ser como cuando definimos el matrimonio como la unión de dos personas basada en el amor y con el fin de que los esposos alcancen de consuno su mayor realización personal y la plenitud de su vida en este mundo; o como cuando se caracteriza la familia como conjunto de personas emparentadas natural o socialmente y unidas por un vínculo de afecto y apoyo mutuo. Suena gracioso y como lírica no está mal, pero científicamente resultan naif y radicalmente inútiles tales definiciones. Y lo mismo si la pretensión es que nociones tan pueriles y gratuitas figuren como base para el tratamiento teórico y doctrinal de instituciones como esas que a título de ejemplo he mencionado, el debido proceso, el matrimonio o la familia.
Así pues, en el arranque mismo de toda explicación del proceso tiene que situarse la idea de que se trata de resolver eficazmente un conflicto en una sociedad que solo se mantiene si se decantan modos de resolución eficaz de los conflictos, y siempre hay que partir de que la resolución de un conflicto por un tercereo es alternativa a la resolución directa por las partes mediante el recurso a su fuerza o la de sus afines. Mas las partes que en el conflicto se juegan bienes que les interesan mucho, que tienen para ellas un alto valor material, simbólico o emotivo, no aceptarán por regla general la resolución de ese tercero si, como he dicho ya, no está ella misma respaldada por la fuerza del Estado (u organización político-social de que se trate) y si las partes y el conjunto social todo no confían en que el que decide es imparcial y en que decidirá según las normas que para todos rigen por igual y con idéntica intensidad.
En tanto que cemento social o factores que aglutinen a los ciudadanos bajo un sistema normativo y su correspondiente poder, la fuerza y el reconocimiento unido a la confianza son necesarios, pero no en igual medida, sino conforme a una relación dinámica y de compensación: cuanto más intensamente opera ese binomio de reconocimiento y confianza, menor será la proporción necesaria de fuerza y bastará su presencia a modo de amenaza teórica, de alternativa; y tanto más habrá que usar la fuerza cuanto menos sean el reconocimiento y la confianza de los integrantes de la sociedad. En términos más usuales y sencillos, si los ciudadanos confían en los jueces y el sistema de justicia, tanto más acudirán, y acudirán de buen grado, a los jueces para solventar sus pugnas, y no lo harán por temor al castigo si echaran mano de la violencia privada. El ciudadano, pues, necesitará fiarse del sistema judicial, y el grado de esa confianza dependerá ante todo de dos factores: de cómo el ciudadano perciba a los jueces, en función de su formación y sus conocimientos, sus actitudes, su ética, sus relaciones con poderes políticos, económicos, etc.; y de cómo perciba el proceso judicial en cuanto marco de prácticas en el que los jueces se formarán su opinión sobre el conflicto y sobre su mejor solución.
Pero el ciudadano sabe o intuye suficientemente que el sistema jurídico y jurídico-normativo bajo el que vive no solo se compone de aquellas normas y correspondientes prácticas que configuran el proceso, sino también de aquellas otras que marcan la pauta sobre cómo los jueces deben decidir sobre el fondo del conflicto. Cuanto mayor sea la legitimidad que la ciudadanía reconozca en tales normas y cuanto menor disonancia capte entre lo que las normas mandan y lo que personal o socialmente se tiene por más justo y beneficioso para el conjunto social, tanto mayor será la disposición del ciudadano para someter sus pretensiones y conflictos al veredicto del derecho, al veredicto de jueces que deciden en el marco de un proceso y conforme a lo que las normas sustantivas les marcan en cada caso.
En el fondo del sistema jurídico late el siguiente ideal o modelo regulativo: que todos los ciudadanos mínimamente razonables y en sus cabales estén inclinados a someter sus conflictos a la resolución judicial si el consenso no pudo alcanzarse en alguna etapa previa (negociación, mediación, conciliación…) y que esa disposición no obedezca ni a temor ni a manipulación, sino a la convicción efectiva de que, así, el conflicto va a ser decidido por los más capaces y mejor dispuestos para ese cometido, que se formarán su juicio en un marco procesal que procura adecuadamente la calidad del mismo y que aplicarán normas legítimas que rigen por igual para todos.
Si eso es así, estamos en condiciones de pasar a la mejor comprensión de lo que por debido proceso haya de entenderse.
Debido proceso. Una fundamentación funcional
Si tenemos medianamente claro lo que es el proceso, tal como en el apartado anterior se ha definido, toca preguntarse qué se añade a la noción con el calificativo de “debido”. Hay en la expresión resonancias normativas y la idea de debido proceso podemos abordarla desde una óptica intrajurídica, un óptica moral o una óptica funcional, que es la que propongo.
Bajo una perspectiva intrajurídica o jurídico-positiva, el debido proceso es aquel en que se respetan todas las prescripciones que en las normas jurídicas vigentes van dirigidas a regular ese conjunto de prácticas en que el proceso consiste. Debido proceso sería, por decirlo de modo rápido y bien simple, aquel que respeta plenamente todas y cada una de las prescripciones legales que vengan al caso. Debido proceso, pues sería el proceso plenamente legal, plenamente acorde con la ley procesal, por lo pronto.
Pero si debido proceso y proceso legal (en el sentido de plenamente respetuoso con las prescripciones jurídicas vigentes que regulen el proceso) son lo mismo, si esas dos expresiones son sinónimas, la noción de debido proceso pierde toda su potencia crítica y debido proceso será también el que se daría allí donde la tortura estuviera jurídicamente permitida como medio de prueba o donde el juez que decide pudiera legalmente ser el hermano o íntimo amigo de una de las partes, sin que contra eso hubiera recurso o alternativa para la otra parte, etc. Y todos nosotros, hoy, cuando usamos la expresión debido proceso lo hacemos para hacer ver un contenido normativo de esa noción, que la hace relativamente independiente de la pura regulación legal del proceso y que sirve, precisamente, para oponerse críticamente a dicha regulación cuando permite actuaciones o situaciones como las dos que a título de muestra acabo de mencionar, la tortura como medio de prueba o el juez con determinadas relaciones con alguna parte y que serían fuerte motivo para su parcialidad.
La segunda opción es la que nos brinda la óptica moral, de manera que por debido proceso entendamos proceso acorde a los requerimientos de la moral, de la justicia. Habría debido proceso allí donde las normas procesales sean en sí mismas justas y donde sirvan para procurar en lo posible una decisión judicial justa para cada caso. Por ejemplo, podremos decir que la tortura no es justa o es radicalmente inmoral en sí misma, se haga para lo que se haga, por lo que será contraria al debido proceso la norma que permita la tortura como medio probatorio en algún proceso; y seguramente estaremos muchos convencidos de que es injusto poner a las partes ante un juez parcial, que no va a decidir con ecuanimidad, según los merecimientos de cada uno (y en lo que sean compatibles con la ley, agregaríamos muchos) y la apreciación objetiva de la situación (por ejemplo, la apreciación objetiva del valor de las pruebas, en lo que sea posible dicha objetividad).
Cuando en la teoría ética o desde el punto de vista moral (sin pretender estar haciendo teoría) hablamos de decisión justa, presuponemos normalmente dos cosas: que para decidir bien no es admisible hacer ciertas cosas que en sí están mal (por ejemplo, torturar a alguien para tener más información y menos incertidumbre sobre las alternativas en juego: o espiar su intimidad o forzarlo a tomar alguna droga que le haga decir la verdad, etc.), y que quien decide ha de hallarse objetiva y subjetivamente en una situación que le permita dar su más ecuánime versión a los hechos y las normas del caso.
No es desdeñable sin más esa dimensión ética de la noción de debido proceso y en ella late su fuerte utilidad crítica. Cuando las constituciones de hoy aluden al debido proceso y sus garantías, presuponen una carga ética de este tipo, al menos en lo que se desprenda de determinados acuerdos morales básicos que están en el cimiento de las sociedades contemporáneas y del modelo de Estado de Derecho vigente en la que llamamos cultura liberal occidental, la que tiene su núcleo en los derechos humanos, entendidos, además, de cierto modo que sirve para radicalizarlos y ampliarlos. Por ejemplo, en el plano moral es muy grande el acuerdo social sobre la inmoralidad de la tortura como medio de prueba o como instrumento de control social, igual que muy grande es el acuerdo sobre la inmoralidad de la discriminación racial o por razón de sexo y cualquier sistema de reparto social que deliberadamente privilegie a los de una determinada raza o a los de un sexo.
El problema o la dificultad están en que esos acuerdos morales no son suficientemente densos como para proporcionar referencia segura para casos problemáticos. Pensemos que ciertamente todos estaríamos de acuerdo ahora mismo en que una norma jurídico-positiva que permitiera la tortura procesal o que impidiera que mujeres (u hombres) fueran jueces o que restringiera el valor en juicio del testimonio de una mujer, recibiría el calificativo unánime de contraria al debido proceso, calificativo que provendría de esa base del debido proceso en convicciones morales compartidas a día de hoy. Y ciertamente opuestas a las que estuvieron vigentes en otros siglos y que figuraron durante mucho tiempo en las correspondientes normas procesales, sin que tales regulaciones se tuvieran en ese tiempo por moralmente aberrantes, hasta que cambios en el sentir moral llevaron a la disonancia entre lo que el derecho permitía y lo que moralmente pasó a considerarse injusto en grado sumo. Pero los debates procesales suelen darse en la realidad a propósito de alternativas en las que la división de opiniones es grande, incluso en el plano moral. Pensemos, por ejemplo, si será o no contrario al debido proceso el rechazar la demanda o la contestación a la demanda que solo se excede un día o dos respecto al plazo marcado al efecto por la norma procesal, o sí resultará o no opuesto al debido proceso el que los jueces puedan hacer cosas tales como dictar medidas para mejor proveer, interrogar al acusado, si de un proceso penal se trata, etc., etc.
Que en estos supuestos los partidarios o detractores de lo uno o de lo otro empleen también argumentos morales, entre otros (por ejemplo, argumentos interpretativos, argumentos económicos, argumentos políticos, argumentos basados en el precedente judicial o en el derecho comparado, etc.), no quiere decir que la moral nos pueda brindar la pauta para saber cuál de esas prácticas procesales en debate es o no acorde con el debido proceso. Si es posible dar argumentos morales a favor de una alternativa y de la opuesta, sin desentonar de la moral vigente o de lo que se considere moral crítica y propia de cualquier persona razonable, es porque el problema admite un tratamiento moral o tiene connotaciones morales, pero sin que sea la moral, ni siquiera la moral positiva, la mayoritaria o socialmente vigente, la que pueda darnos razón de la preferencia de una u otra salida en dilemas como los que a título de ejemplo se han mencionado.
Tanto los que están a favor como los que están en contra de que el juez pueda flexibilizar los plazos procesales marcados por la ley o pueda (otro ejemplo en debate) invertir la carga de la prueba, o de que el juez disponga pruebas no solicitadas por las partes o pueda por sí interrogar al reo dirán que es su postura la acorde o la más acorde con el debido proceso. De ese modo, en lo que socialmente sea discutido y sobre lo que moralmente no haya un acuerdo mínimamente consistente, el contenido del debido proceso queda al albur del debate ético y metaético, y eso equivale a que, si solo tomamos en cuenta esta dimensión moral del debido proceso, estaríamos abocando al juez, y hasta al legislador, a algo más que a ser consciente de la dimensión ética o de justicia que subyace al proceso judicial, estaríamos llevándolos a convertirse en expertos en teoría ética y metaética antes de poder optar por una u otra regulación del proceso o por una u otra aplicación de las normas procesales. Que los argumentos morales sean dignos de consideración al hablar de debido proceso y que quepa dibujar un ideal moral de debido proceso no quiere decir que solo con la moral podemos aprehender y comprender los contenidos y las implicaciones de tal noción. Hace falta también, y muy destacadamente, el punto de vista funcional.
Bajo el prisma funcional cabe también el planteamiento crítico y la pretensión de fundar un modelo ideal de proceso, sin confundir debido proceso con proceso legalmente vigente. Pero la pregunta aquí no es sobre cuáles sean los requisitos de la moral o la justicia para el proceso, sino cuáles son las condiciones para que el proceso cumpla una función esencial, quizá la más esencial: que los sujetos estén en la mejor disposición posible para someterse a la decisión judicial en lugar de acudir a la violencia privada como manera de solventar el conflicto, y que esa disposición no resulte meramente del temor al castigo si usan la violencia o alguna otra argucia formalmente ilegal (por ejemplo, el chantaje), sino de la confianza en el que decide, en la legitimidad de las normas con las que de decide y en el modo como se ponen las condiciones para la formación del juicio de ese que va a decidir. Porque sabemos ya o podemos fácilmente estar de acuerdo en que si el único motivo para no embarcarse en la violencia como solución del litigio es el temor a la violencia que el Estado ejerce a su vez contra los violentos, la inclinación a buscar caminos alternativos a los del derecho seguirá siendo muy fuerte, lo que hará el orden social más inestable; y, además, quienes estén en situación más ventajosa para evitar la sanción estatal contra su violencia tendrán un escaso móvil para abstenerse de la misma.
Debido proceso es, desde este punto de vista capital, el que se configura de modo tal que las partes, sea cual sea su posición social o la correlación de fuerzas, ven un incentivo para someter a esa vía sus conflictos, más allá del temor al uso de la fuerza. Es la legitimación social del sistema procesal lo que lleva al reo violento a no ver en el juez o en el fiscal un enemigo al que ha de matar en cuanto le sea posible, sino alguien que cumple su función cabalmente y bajo unas normas que hacen creer a ese reo, consciente o inconscientemente, que no está siendo expuesto a la venganza de sus enemigos o a un abuso inmotivado o fuera de lugar, sino al veredicto imparcial de un sujeto que cumple una labor social y que aplicaría las mismas normas y del mismo modo a cualquier otro que hiciera lo que él hizo; o que le hiciera a él lo que él hizo a su víctima.
Desde este punto de vista funcional, no se dirá que la tortura procesal no cabe porque es inmoral, aunque, además, se piense sin dudar que es inmoral, sino porque es funcionalmente inconveniente, ya que provocará multitud de confesiones falsas. Por eso, o si se quiere, por las dos cosas unidas, la tortura procesal es incompatible con el debido proceso. Y no se rechaza el juez pariente o amigo de una de las partes porque eso haga en el caso más probable una sentencia no ecuánime, no acorde con una visión razonable de los hechos o las normas, sino porque el que el sistema procesal no descarte al juez pariente o amigo socava radicalmente la confianza del ciudadano en el sistema judicial y se vuelve acicate para que explore vías alternativas para su conflicto.
Desde aquí no se trata de preguntarse si es más o menos defendible moralmente que el juez esté autorizado a invertir la carga ordinaria de la prueba en ciertos casos en que una parte que puede tener razón, según sospecha el juez, tiene sin embargo serias dificultades para conseguir las mejores pruebas en su favor, o si es más o menos moralmente admisible, desde el punto de vista de la justica para las partes en el proceso, que el juez considere que vale igual que una parte realice al séptimo día la actuación procesal para la que solo contaba, según la ley, con cinco días y al precio de que decae su pretensión si se excede de tal plazo. No, aquí, desde el punto de vista funcional, lo que se mira es cómo puede el sistema procesal cumplir su tarea de una manera socialmente más conveniente, pacificando la sociedad en todo lo posible y generando en los ciudadanos la confianza necesaria, tanto para acudir a los tribunales cuando tienen litigios, como para realizar el respectivo cometido social de cada uno sin temor a un sistema judicial mal diseñado.
Foto: Miguel Rodrigo. Serie Espinho, Portugal


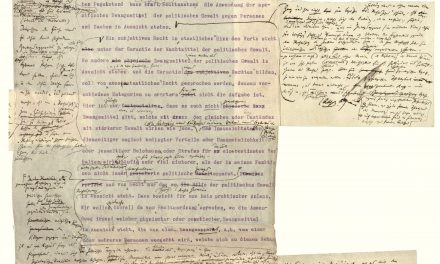





Excelente opinión