Por Joaquín Garrido Martín
De la gramática de soluciones a la arquitectura de conceptos
Introducción
¿Existió un “método pandectista” característico, propio de la Pandektenwissenschaft del siglo XIX, que justificara su imagen, acuñada a menudo de forma despectiva, de Begriffsjurisprudenz o “jurisprudencia de conceptos”, formalista y positivista? La tesis de partida no se limita a constatar la resonancia de la crítica de Jhering a finales del XIX contra una supuesta jurisprudencia de conceptos vacía: pregunta, más bien, si cabe identificar un modo de proceder común, verificable en la práctica dogmática, susceptible de ser descrito como técnica metodológica típica.
En la historiografía se habían ofrecido respuestas algo sesgadas: unas, de corte histórico-científico, con escasa atención a la dogmática; otras, de sesgo dogmático, desatendiendo el contexto intelectual y científico en que se movían los pandectistas. Frente a ello, se propone un enfoque de “historia de problemas” (Problemgeschichte): partir de un concepto jurídico, seguirlo en sus diversas capas de tratamiento (fuentes romanas, usus modernus y iusnaturalismo, sistemática general, relación con la praxis), y compararlo en la obra de autores clave —Savigny, Puchta, Jhering y Windscheid— para, desde ahí, reconstruir no solo la dogmática del concepto, sino el “modo de trabajo” que subyace a su construcción.
Como anclaje metodológico, hay que recordar, con Puchta, que la ciencia jurídica del XIX proclama la primacía de las fuentes y de la hermenéutica sobre reglas metodológicas prefabricadas: la ciencia es, ante todo, exégesis de un derecho esencialmente histórico (el romano), y su método viene determinado por el propio objeto. En este marco, el “método sin metodología” significa que, en la Pandektenwissenschaft, había una forma ordenada y coherente de trabajar (práctica sistemática): se interpretaba el derecho romano, se construían conceptos y se organizaban en un sistema. Pero esa forma de proceder no se plasmó en manuales ni reglas explícitas —no estaba sistematizada discursivamente—. En otras palabras, los juristas actuaban con un método implícito, aprendido en la práctica, sin convertirlo en una teoría metodológica formal. De ahí la perplejidad actual: en pleno siglo del positivismo científico, cuando las demás disciplinas asentaban con rigor sus métodos, la Pandektenwissenschaft pareció operar sin un camino metodológico claro. Con todo, el propio siglo asistió a un giro: a partir de mediados del XIX afloraron textos expresamente “metódicos” (Schmid, Jhering, Kuntze, Windscheid), que delatan la emergencia de una autoconciencia metodológica ligada a la modernización de la ciencia jurídica y a su orientación más práctica.
Para esbozar con cierta precisión este “método histórico-dogmático”, típico de la ciencia de las pandectas, es necesario reunir varios elementos: no solo las afirmaciones de los (pocos) textos que tratan expresamente el método, sino también su aplicación en el trabajo dogmático, en monografías y en los manuales pandectísticos. La realización del modelo científico solo puede reconocerse en el análisis de construcciones dogmáticas concretas. En ese contexto, este trabajo examina la hereditas iacens (herencia yacente) en el que están implicadas conceptos medulares del derecho privado pandectista (derecho subjetivo, sucesión, personalidad jurídica, ficciones, sistemática del patrimonio, responsabilidad del heredero).
La hereditas iacens
designa el patrimonio relicto desde la apertura de la sucesión hasta la adición (aditio) por parte del heredero, cuando, por efecto del principio de delación romano, transcurre un lapso en el que los sui heredes adquieren ipso iure pero los heredes extranei requieren una declaración de voluntad para convertirse en herederos. Traducir iacet como “está yaciendo” o “permanece” evita el equívoco de “herencia en reposo” o “ruhende Erbschaft”, término técnico que recibe en Alemania. Pero no se trata de un período de inacción jurídica del acervo, sino de un estado pendente conditione, en el que el caudal se comporta como un patrimonio con dinámica propia, “a la espera” del heredero.
La aproximación metodológica de los romanos
El derecho romano dotó de operatividad a la herencia durante la fase de pendencia. El caudal hereditario incrementaba frutos, percibía rentas y pensiones, incorporaba las crías de los animales del fundo, e incluso podía adquirir a través de la gestión de los esclavos integrados en el acervo. Ese funcionamiento exigía conceptualizar el estatuto jurídico del patrimonio iacens, y las fuentes muestran tres líneas no reductibles entre sí:
- Una primera línea presenta la hereditas iacens como res nullius. Esta caracterización, que servía para negar ciertas acciones (por ejemplo, configurar la sustracción de bienes de la herencia como furtum antes de la aditio solo en supuestos específicos), enfatiza la falta de un sujeto actual que concentre el haz de posiciones jurídicas.
- Una segunda línea, funcional, vincula el patrimonio bien a la persona del difunto, bien a la persona del heredero: al primero, cuando lo que está en juego es justificar actos que, en sentido estricto, requerían capacidad de obrar; al segundo, para explicar la adquisición de incrementos que, por economía del tráfico, se estimaban producidos directamente “para” quien iba a suceder universalmente.
- Una tercera línea, minoritaria y probablemente impactada por interpolaciones justinianas, personifica a la hereditas misma como una especie de domina capaz de ser titular de relaciones, con límites en actos que exigían factum personae.
El dato metodológico crucial es que, para la mentalidad romana, esa coexistencia de construcciones divergentes no resultaba contradictoria. No es que las fuentes sean incoherentes en sentido lógico: es que están resueltas casuísticamente, modulando el punto de imputación según la utilidad del caso y sin la necesidad de una unificación sistemática.
La ciencia pandectística
La “falta de sistema”—si por sistema se entiende una racionalización libre de contradicciones— es el telón de fondo frente al cual la ciencia pandectista decimonónica proyectó su empeño totalizador: someter términos históricamente flotantes a la unidad del sistema ahora sí “científico”, de modo que cada afirmación encuentre su “lugar lógico”. Precisamente en ese paso de una “gramática de soluciones” a una “arquitectura de conceptos” se juega gran parte de lo que aquí se entiende por método pandectista.
En la tradición del ius commune, desde la Glosa, se impuso una lectura que, a través de distintas formulaciones, atribuyó personalidad jurídica a la herencia yacente, con la salvedad de lo no susceptible de cumplir un factum hominis. El fundamento general no estaba tanto en pasajes sueltos cuanto en la teoría de la sucesión universal como continuación de la personalidad del causante en el heredero, que cristalizó en la idea de la unitas personae: el heredero y el difunto “cuentan como una sola persona” a ciertos efectos. Esa continuidad personal explicaba la responsabilidad del heredero por las deudas del causante, salvo límites por razón de la naturaleza personalísima de determinadas posiciones. Autores como Höpfner, Glück o incluso Hugo, pese a su escepticismo general frente al Usus Modernus, asumieron la continuidad heredero–causante como clave de bóveda del edificio sucesorio.
El XIX multiplica las monografías y manuales de Pandectas que reelaboran el estatuto de la herencia yacente. Muchos pandectistas mantienen, con matices, el núcleo heredado del ius commune —la personalidad del acervo—, pero lo reubican en una sistemática más consciente, que recodifica tanto el concepto de derecho subjetivo como el de patrimonio y el papel de las ficciones.
Savigny
El punto de inflexión es 1840, con el tomo II del System des heutigen Römischen Rechts de Savigny. El maestro niega que la fórmula de la persona jurídica sea adecuada para la herencia yacente en el “derecho romano vigente” reconstruido por la ciencia. La supuesta analogía con las corporaciones es solo un uso común de la ficción en ambos ámbitos, pero por razones y efectos distintos. Para Savigny, la “ficción de operatividad” que en Roma servía para facilitar adquisiciones (por la herencia yacente) a través de esclavos no es defendible en una sociedad sin esclavitud y, por tanto, debe ser depurada. Ello no significa prescindir de toda ficción, sino reorientarla: lo que propone es admitir de forma general una ficción de retroactividad por la cual, una vez que el heredero adquiere, se entiende que su derecho retrotrae al instante de la apertura, de modo que “nunca” hubo una herencia sin dueño. De este modo, el heres extraneus queda equiparado en el resultado al suus heres. Las modificaciones sufridas por el acervo en la fase intermedia se imputan al heredero como si ya fuese dueño desde el principio.
La clave metodológica de Savigny es buscar la solución “más simple y natural” compatible con las fuentes. Ese criterio “natural” no es naturalista, sino un modo de calibrar qué construcciones históricas han perdido su presupuesto social y deben ser “saneadas”. La ficción retroactiva evita el escándalo lógico de un derecho sin sujeto sin “reificar” la herencia como persona. Se inserta, además, en su noción de sucesión como continuidad inmediata de derechos, donde el formalismo de la cadena hereditaria cede ante la idea de un vínculo ininterrumpido entre el título antiguo y el nuevo.
Ahora bien, esta solución expone una tensión en el sistema de Savigny, cuyo centro de gravedad es el derecho subjetivo como expresión de la personalidad y cuya última base es la relación jurídica. Si el derecho y el patrimonio son, por definición, atributos de un sujeto, ¿cómo explicar que, tras la muerte del titular, el patrimonio permanezca uno, a la espera del heredero? Savigny no salva la unidad recurriendo a una personalidad ficticia del acervo, sino a la idea de que todo derecho positivo reposa en la totalidad orgánica del Estado, cuya “Señoría total” garantiza que los derechos no “vuelvan a la nada” cuando cesa su titular concreto. El individuo es partícipe de esa señoría general: al morir, su patrimonio no se desvanece, porque subsiste como objeto bajo la tutela del orden jurídico estatal, que asegura su continuidad y su destino conforme a reglas sucesorias. El desplazamiento metodológico es nítido: el objeto (el patrimonio) se convierte en “sustancia”; la persona, en “accidente”. La sucesión no es ya la afirmación de la “inmortalidad” conceptual de la persona del causante, sino el encadenamiento de relaciones objetivas que no se desarticulan por la muerte. Savigny, con ello, desidealiza la sucesión, prescinde de la metafísica de la identidad personal heredero–causante y reconstruye la eficacia del instituto sobre una base históricamente plausible y sistemáticamente sobria. Una depuración acorde con el programa de conservar lo verdadero y descartar lo espurio.
Puchta
reprocha a Savigny no haber mantenido la perspectiva de conjunto: sin el principio de que el patrimonio no existe sin sujeto, y de que ese sujeto —durante la pendencia— solo puede ser la persona jurídica del causante, no es posible un concepto coherente de derecho hereditario. El punto de partida de Puchta es su definición subjetiva de patrimonio. No hay “patrimonio” en sentido jurídico fuera de un sujeto que lo concentre: si el titular natural muere y aún no hay heredero, debe emerger un nuevo sujeto, y ese es, necesariamente, la personalidad jurídica del difunto “representada” en la masa. Esta tesis lleva a dos afirmaciones fuertes. La primera es que la “personalidad ficticia” no es un recurso puntual para salvar una laguna, sino “el pilar” de todo el aparato sucesorio: el heredero no recibe derechos individuales uno a uno, sino que entra en la “personalidad patrimonial” del causante. La segunda es que esa personalidad no se extingue con la adición, sino que, una vez asumida por el heredero, permanece en él como la forma jurídica que configura la herencia como patrimonio separado. De ahí que, para Puchta, sin la noción de Sondervermögen (patrimonio especial) el “propio concepto de heredero” sería impensable, y que sea errónea la idea de que el acervo se confunde por completo con el patrimonio personal del heredero; la separación jurídica subsiste aunque de facto se mezclen bienes.
Desde la óptica de Puchta, la “ficción” deja de ser un expediente histórico de conveniencia para convertirse en una exigencia conceptual del sistema de derechos subjetivos, cuyo rigor no tolera “derechos sin sujeto”.
La crítica que Windscheid formula —la tesis de Puchta “no es necesaria y confunde”— apunta a que esta arquitectura a priori produce soluciones contraintuitivas (por ejemplo, la “inmortalidad” jurídica del difunto en cadena hasta el primer padre). Puchta replica con una imagen elocuente: la ficción no es un “medio para que surja” la herencia, sino para que exista: como el cimentado de un edificio, no se retira al terminar la obra, porque sostiene su permanencia. Con ello, además, muestra una faceta central de su método: clasificar y subsumir conceptos bajo categorías elaboradas por la ciencia histórica, con pretensión de verdad y de necesidad, más que de conveniencia casuística. En su autocomprensión, el sistema no fabrica el derecho, sino que lo descubre y expone: la lógica es una forma de presentación de un producto histórico, no un programa de “ingeniería jurídica” ex nihilo.
Jhiering
En su primera gran intervención sobre la materia, en 1844, Jhering se sitúa entre Puchta y Savigny, pero con un giro propio que busca tanto la certeza conceptual como la conexión con la práctica. La finalidad del instituto es clara: asegurar la continuidad del ámbito patrimonial del causante, muy en particular para que los derechos de los acreedores no perezcan por la muerte del deudor. Para lograrlo, Jhering recurre a la ficción, pero la rediseña: postula la existencia de una “personalidad sustanciada” (substantiierte Persönlichkeit), que no es la “personalidad actual” ligada a la voluntad viviente del titular, pero que subiste como “precipitado” objetivo en el acervo, con capacidad productiva mediata, apta para servir de sujeto a efectos de imputación.
Esa personalidad “sustanciada” tiene, según la construcción de Jhering, una doble faz: por propiedades, pertenece al género de las personas (puede ser sujeto); por su “determinación” en el mundo jurídico —estar destinada a ser adquirida por el heredero—, se encamina a devenir “cosa” al momento de la aditio. En la fase de pendencia, no es simultáneamente persona y cosa, sino que aún no desempeña la función de objeto: su “tendencia” a ser cosa solo culmina con la aceptación. Con esta fórmula, Jhering “eleva” la dialéctica conceptual hasta una solución alternativa que pretende respetar la función del instituto sin caer en la metafísica de la identidad heredero–causante ni en el escándalo de un derecho sin sujeto.
Jhering disiente de Puchta en el punto temporal: para él, una vez producida la aditio, la “personalidad sustanciada” se extingue; el heredero no porta dos personalidades ni dos patrimonios; el acervo se integra jurídicamente en su patrimonio. La razón es doble: histórica —así rezan las fuentes— y lógica —nadie puede tener dos personalidades ni dos patrimonios, si el patrimonio es “el conjunto de lo que alguien tiene”—. Complementariamente, si no hay heredero y no hay acreedores, la herencia deviene res nullius. A diferencia de Savigny, su “lectura histórica” es menos “órganica” y más instrumental: la historia sirve para comprender la función y justificar la reconstrucción, no para estabilizar un equilibrio arqueológico con el presente. Frente a Puchta, prioriza la finalidad del tráfico sobre la necesidad de conservar la lógica del sistema de derechos subjetivos en toda su rigidez.
A pesar de su visión teleológica del derecho, Jhering no abandonó el nivel altamente abstracto del desarrollo conceptual. Aunque no se debe ver una sistematización en la obra «constructiva» de Jhering, ya que ciertamente no construyó un sistema global, sí se puede hablar de una formación de conceptos sustentada por un esfuerzo de sistematización: Al construir, se fijó en la práctica, pero sobre todo en la estructura del concepto superior, una especie de «isla sistemática» (Max Kaser) organizada más de forma conceptual-deductiva que analítico-tópica. Su trabajo se orientaba en una dirección muy diferente a la «interpretación lógica del significado», típica del formalismo desarrollado en Roma, que supera al «arcaico» (que se queda en el «carácter sensorialmente ilustrativo», como explicó Max Weber), y en el que el pensamiento positivo (la abstracción) es la tipicidad real de la relación, que depende directamente de la función práctico-empírica. En Jhering —y más aún en Puchta— ya existe una sublimación específicamente técnica del derecho, que solo fue posible en la medida en que este adquirió aquí un nuevo carácter formal, que operaba sobre la base de una «abstracción significativa». Al igual que Puchta, creía en la «ley de la no contradicción o de la unidad sistemática» y, por lo tanto, en el concepto kantiano-pandectista de forma y sistema asentado en la época.
Winscheid
La intervención de Windscheid en 1853 se propone eliminar la necesidad de cualquier ficción en la explicación de la herencia yacente y, con ello, separar la dogmática de una dependencia excesiva del expediente ficcional. Su tesis —provocadora para sus contemporáneos— es que el orden jurídico objetivo es suficientemente “soberano” como para mantener unidos los derechos y deudas del acervo sin requerir un sujeto que los sustente. Propone, en suma, admitir la posibilidad de derechos “sin sujeto” durante la pendencia, como un modo de objetivación de lo jurídico que libera a la ciencia de ataduras metafísicas sobre la personalidad. El derecho mismo sostiene la unidad funcional del acervo. La ciencia del derecho no es una ciencia de demostraciones en sentido matemático, sino de opiniones defendibles y técnicas funcionales: no aspira a ser “más lógica que el derecho romano”, sino a describir fielmente la solución jurídica apropiada. En este sentido, su postura refleja el “Wendepunkt” decimonónico: autonomía de la dogmática frente a la historia y frente a la filosofía especulativa, y primado de la técnica jurídica al servicio de la vida del derecho.
Jhering (II)
revisa su posición en Passive Wirkungen der Rechte (1871). Pasados los años se muestra escéptico frente a la ficción como herramienta científica madura y abandona su “personalidad sustanciada”. En su lugar, reubica el problema en la estructura del derecho subjetivo entendido como concepto de fin (Zweckbegriff). Todo derecho está ordenado a un fin; mientras ese fin no se haya cumplido o frustrado, existe una “eficacia pasiva” del derecho, que permanece incluso si su “eficacia activa” —la del ejercicio por un titular— está interrumpida. En la herencia yacente, el acervo está “vinculado” y “determinado” a favor del heredero por una Zweckbestimmung que excluye a los no llamados. El lecho está vacío, pero ya reservado: la vinculación objetiva del objeto “sostiene” la potencialidad del derecho hasta que el heredero entre. No hay aquí derechos “sin sujeto” en rigor, sino objetos vinculados por la dimensión pasiva de derechos en curso de devenir, cuyo “resorte” normativo permanece tenso y operante frente a terceros.
La proximidad con Windscheid es evidente. La diferencia es que Jhering no quiere hablar de “derechos sin sujeto”, sino de eficacia parcial del derecho: con ello preserva, al menos formalmente, la exigencia de que el derecho subjetivo como tal tenga sujeto, y sitúa el “resto” en la objetivación teleológica de la situación.
Jhering no quiere que la ciencia se limite a soluciones pragmáticas, pero tampoco que se encierre en deducciones lógicas que ignoren la realidad. Por eso propone un equilibrio: avanzar todo lo posible en la racionalización conceptual y detenerse cuando esa racionalización entra en conflicto con la utilidad práctica (utilitas), es decir, cuando la solución “lógicamente pura” produciría efectos inaceptables o inútiles para el tráfico jurídico.
Su solución, sin embargo, plantea interrogantes de coherencia —cómo puede obrar lo que no existe aún—, que la doctrina posterior no dejó de subrayar.
Conclusiones
El recorrido comparado permite sostener, con fundamento, que no hubo un “método pandectista” unitario. Lo que hay, más bien, es un conjunto de tácticas de construcción que comparten rasgos de familia —la ambición sistemática (con diversas ideas de sistema cada autor), la dogmatización de instituciones históricas (con diverso peso de las fuentes en la construcción del dogma), la reelaboración en torno a derechos subjetivos (anclando el sistema en ellos de un modo más o menos lógico), el uso ocasional y calibrado de ficciones, la conciencia de la relación entre historia y sistema y, a partir de mediados de siglo, una creciente apertura a la práctica—, pero que producen arquitecturas distintas cuando se las somete a una prueba de laboratorio como la hereditas iacens.
La hereditas iacens obliga a decidir entre subjetivación o objetivación, entre ficción o realismo, entre unidad lógica o técnica funcional… y exhibe cómo cada autor articula fuentes, sistema y práctica. No existe en el XIX un concepto de hereditas iacens: la pluralidad romana se refracta en pluralidad pandectista. Y por eso no hay un método pandectista unívoco: hay patrones reconocibles en diverso grado —sistematicidad, reconstrucción conceptual, atención graduada a la historia y a la utilidad—, pero su ponderación varía, y con ella las construcciones. En suma, la Pandektenwissenschaft no fue ni una “matemática de conceptos” homogénea ni un casuismo historizante: fue un campo de trabajo donde métodos emparentados produjeron respuestas divergentes cuando se enfrentaron a problemas complejos como la herencia yacente.
* Esta entrada es un resumen del artículo del autor titulado «Zur Methode der Pandektenwissenschaft am Beispiel der hereditas iacens» y publicado en la Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, ZRGR 142, 2025


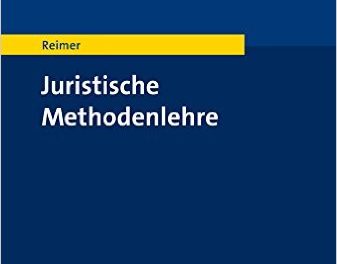
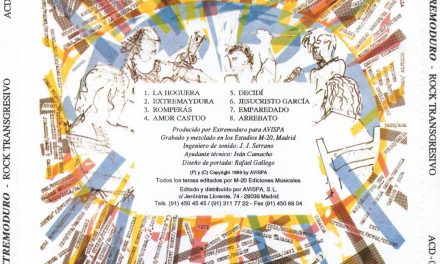




Comentarios Recientes