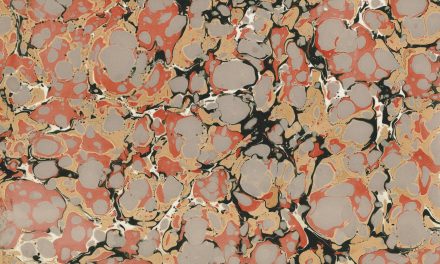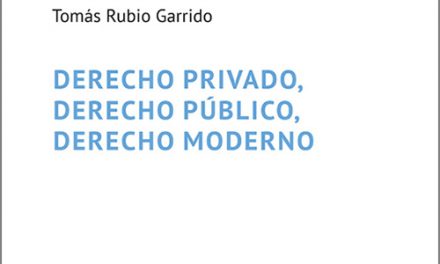Por Fernando Azofra Vegas
“Con los descuidados, medran los abogados”
Introducción
La admisión de la recarga de la hipoteca en diciembre de 2007 significó un importantísimo avance en nuestro derecho hipotecario. Logró “quebrar” la inveterada resistencia al respecto que la Dirección General de los Registros y del Notariado había mostrado hasta entonces.
Véanse, entre muchas, las RRDGRN de 26 de mayo de 2001 —La Ley 4482/2001—, 9 de enero de 2002 —La Ley 4055/2002— y 30 de abril de 2002 —La Ley 7659/2002—.
Sin embargo, y lamentablemente, su regulación no se encaró correctamente. En lugar de introducir en el Código Civil o en la Ley Hipotecaria reglas de aplicación general a cualquier hipoteca (como se había hecho en Francia mediante la Ordonnance 2006-346, de 23 de marzo de 2006), la recarga solo se contempló en el estricto marco de las hipotecas bancarias y, además, se hizo a través de una “mínima” intervención en normas ya existentes (la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, la “Ley 2/1994”). El legislador acertó con la música, pero no en la letra. El resultado fue una importante confusión en los años inmediatamente siguientes a su introducción, y que aún a día de hoy, casi 20 años después, se encuentren situaciones de aplicación polémica.
Como muestra del desorden inicial véase, por ejemplo, la RDGRN de 10 enero de 2013 (EDD 2013/5257), que deniega la inscripción de una novación de una hipoteca, sin ampliación de capital ni de responsabilidad hipotecaria, pero con ampliación del plazo, por no acreditarse el consentimiento del acreedor hipotecario posterior, consentimiento que no sería preciso (dice la resolución obiter dicta) si el tercero hipotecario fuera apenas un embargante o titular de derecho anotado (en lugar de un titular de derecho inscrito). En esta misma línea, la RDGRN de 22 noviembre de 2012 (EDD 2012/271411) ordena la inscripción de una novación de una hipoteca con ampliación de plazo solo, pese a que no se había obtenido el consentimiento del embargante posterior (en ese caso, la TGSS). La RDGRN de 14 mayo de 2015 (EDD 2015/87626), por el contrario, deniega la inscripción de una ampliación del plazo y del límite de una cuenta de crédito garantizada con hipoteca de máximo, por no haberse obtenido el consentimiento de un embargante posterior.
A una de las situaciones que aún se mantiene en discusión se dedican estas notas.
El caso
Supongamos una hipoteca concedida después del 9 de diciembre de 2007 en garantía de un préstamo bancario, con sistema de amortización francés. Después de casi 18 años de amortización mensual, el principal vivo se ha reducido a menos de un tercio. El propietario ahora quiere constituir una segunda hipoteca a favor de otro acreedor que, para aceptar, quiere asegurarse de que la primera hipoteca no puede aumentar su importe mediante una “recarga”, o sea, que el primer acreedor no pueda volver a usar la primera hipoteca en garantía de nuevas deudas, manteniendo su rango preferente y sin que los acreedores posteriores puedan impedirlo. Frente al inveterado principio “una obligación, una hipoteca”, el art. 13.2 de Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria (en adelante, la “Ley 41/2007”) permitió las operaciones de recarga con mantenimiento del rango de la hipoteca, sin consentimiento de los acreedores posteriores, salvo en dos excepciones: cuando con el aumento del principal del préstamo aumenta también la responsabilidad hipotecaria o en caso de “ampliación del plazo del préstamo por este incremento o ampliación” (no la más feliz de las redacciones, no). El segundo acreedor exige que se “desactive” la posibilidad de recarga de la primera hipoteca, de forma que pueda ejecutarse solo en caso de impago de ese tercio que queda pendiente, pero no por un principal mayor (hasta el 100% del original, por ejemplo) que deudor y primer acreedor pudieran pactar. Algo parecido exigiría el comprador que compra con retención o descuento de la carga preferente, conforme al 118 LH: necesita saber si el riesgo máximo que asume está limitado a ese tercio del principal original que queda aún pendiente, o si puede nuevamente recargarse hasta el 100%.
Cuando el propietario trata de obtener la colaboración del primer acreedor para que otorgue escritura de novación de la primera hipoteca, al objeto de excluir la posibilidad de recarga, encuentra desinterés y reticencia: no gana nada con ello. Aunque podría perfectamente entenderse dicha novación entre las obligaciones implícitas del primer acreedor (con base en el art. 1258 in fine CC, por ejemplo), el deudor no dispone del tiempo, ni de la voluntad, de litigar frente al primer acreedor para obtener una resolución judicial que le obligue a otorgar la novación. Así que se le ocurre una vía indirecta para lograr el mismo resultado: renunciar en escritura pública, en favor del segundo acreedor, a la posibilidad de recargar la primera hipoteca. Pero cuando interesa la inscripción de esa renuncia en el registro de la propiedad, se deniega la inscripción con el argumento de que se precisa, para ello, el consentimiento del acreedor preferente, de que la renuncia tiene alcance meramente obligacional o que tendría solo carácter real si se hiciera a favor de cualquier acreedor y no, específicamente, a favor del acreedor de segundo rango.
De la recarga y de la renuncia a la recarga
Habiendo sido constituida la hipoteca de primer rango del caso con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 41/2007, el 9 de diciembre de 2007, y conforme a lo previsto en su Disposición Transitoria Única, es legalmente susceptible de “recarga”. Aunque en estas notas se habla de acreedor “bancario”, el ámbito de aplicación de la Ley 2/1994 se alargó a los “prestamistas inmobiliarios” (conforme a la definición del art. 4.2) de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario) mediante el art. 11.1 del Real Decreto-ley 19/2022, de 22 de noviembre, por el que se establece un Código de Buenas Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual, se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras medidas estructurales para la mejora del mercado de préstamos hipotecarios.
La configuración de la recarga de la hipoteca como mecanismo o potestad extendida legalmente a favor de los deudores hipotecarios (no los acreedores hipotecarios) queda palmaria en la Exposición de Motivos de la Ley 41/2007. En efecto, la modificación que el art. 13.2 de la Ley 41/2007 introduce en la Ley 2/1994 está encaminada a favorecer la novación de los préstamos hipotecarios “en beneficio del deudor” (dice la Exposición de Motivos). Esa orientación de la “recarga” de la hipoteca a beneficio del deudor que ensalza la Ley 41/2007 es plenamente coherente con la razón última de la Ley 2/1994, que no es otra de la de habilitar a beneficio de los deudores hipotecarios (nuevamente, no de los acreedores hipotecarios) mecanismos para que los deudores se beneficien de la competencia bancaria, mejorando y abaratando las condiciones de financiación hipotecaria, subrogando a otros prestamistas bancarios:
“Esta Ley viene además a cumplir con el mandato parlamentario que […] instaba al Gobierno a «habilitar los mecanismos para que los deudores, en aplicación de los artículos 1.211 y concordantes del Código Civil, puedan subrogar sus hipotecas a otro acreedor».
Esta situación, históricamente reiterada, puede encontrar solución adecuada por la vía de la subrogación convencional prevista por el artículo 1.211 del Código Civil, que la configura como un acto potestativo —voluntario— del deudor […]
El artículo 2 establece los requisitos de la subrogación, posibilitando el ejercicio de esta potestad por el deudor, en el supuesto de que el primer acreedor no preste la colaboración debida” (Exposición de Motivos de la Ley 2/1994).
La doctrina califica la recarga de la hipoteca como mecanismo de refinanciación hipotecaria del propietario:
“Si nada se dice en la escritura de constitución de la hipoteca, la hipoteca inscrita a partir de la entrada en vigor de la ley será recargable, pero nada impide que expresamente se configuren, como no recargable si el hipotecante lo quiere así para permitir más fácilmente segundas o ulteriores hipotecas”, o que es intención de la Ley 41/2007 “superar la aplicación estricta del principio de accesoriedad […] que excluye la posibilidad de refinanciación del deudor con cargo a la misma hipoteca sin pérdida de la prioridad, lo que obliga a constituir una nueva hipoteca y cancelar la anterior, con los grandes costes de transacción que ello conlleva […]” (Gómez Gálligo, J.: “Reforma del mercado hipotecario: aspectos básicos”, Economist & Jurist, Vol. 15, núm 110, mayo de 2007).
Salvo que se hubiera constituido expresamente con carácter “no recargable”, las hipotecas constituidas desde finales de 2007 en garantía de préstamos bancarios (rectius, de prestamistas inmobiliarios) son recargables. Pero ni la recarga, ni la renuncia a la recarga, perjudica al acreedor bancario, porque para que se recargue una hipoteca, obviamente, hace falta el consentimiento del propietario y del acreedor hipotecario: solo habrá recarga si este la quiere.
De la misma forma, pero a la inversa, como la recarga exige el consentimiento del propietario y deudor hipotecario de la primera hipoteca, la renuncia a la recarga a favor de un segundo acreedor simplemente excluye la validez de la recarga de la primera hipoteca, pero en nada afecta o perjudica la solidez de la primera hipoteca, que se mantiene incólume a favor del primer acreedor en garantía, eso sí, del préstamo bancario por el que se constituyó, es decir, del tercio del principal que queda pendiente en este caso, de sus intereses ordinarios y de demora, las costas y gastos de ejecución, hasta los importes de responsabilidad hipotecaria inscritos.
Ni el acreedor hipotecario dispone del derecho a ampliar la hipoteca (depende del consentimiento del deudor para ello), ni la renuncia a la recarga de la hipoteca le perjudica lo más mínimo: la hipoteca sigue garantizando la deuda existente de la misma forma y con el mismo vigor no obstante la renuncia a la recarga otorgada por el propietario y deudor hipotecario. Se limita, exclusivamente, la posibilidad de una futura ampliación de ese préstamo hipotecario con mantenimiento de su rango preferente, merced a la renuncia abdicativa del propietario. Y, por eso, la renuncia a la recarga no requiere el consentimiento del acreedor bancario. Ni para su validez civil, ni para su acceso al registro. Es más: la oposición del acreedor hipotecario, de producirse, tampoco impediría la plena validez civil de la renuncia a la recarga hecha unilateralmente por el deudor y propietario del inmueble hipotecado, ni su acceso al registro.
La renuncia a la recarga de la hipoteca efectuada por el deudor ni mejora ni empeora la hipoteca: es un derecho que corresponde al deudor hipotecario y, precisamente por ello, el acreedor hipotecario carece de cualquier cauce de oposición frente a la renuncia, ni dispone de acción o excepción legal para combatirla. El acreedor de primer rango resulta afectado por la renuncia, sí, desde el mismo momento en que tiene noticia de ella. Pero ni tiene que consentirla, ni interesa en modo alguno la opinión que de ella tenga.
Los efectos erga omnes de la renuncia a la recarga
La renuncia tiene efectos erga omnes y es, en consecuencia, susceptible de inscripción, tanto si se hace a beneficio de un acreedor concreto (en el caso, del segundo acreedor) como si se hace a favor de los terceros hipotecarios sobre la finca (quienes puedan llegar a inscribir o anotar derechos sobre la finca), como, en fin, si se hace a beneficio de todos los acreedores presentes y futuros del propietario. La eficacia erga omnes se predica de los efectos que la renuncia produce, no del beneficiario concreto o genérico de la renuncia, de la misma forma que produce efectos erga omnes la hipoteca que se inscribe, que se ejecuta o que se cancela, pese a que sea uno el acreedor hipotecario a favor de quien se constituye, quien la ejecuta o la cancela.
La renuncia produce efectos respecto del acreedor de primer rango, pero también de quienes inscriban o anoten derechos sobre la primera hipoteca una vez inscrita la renuncia a la recarga: el cesionario del primer acreedor, el acreedor solvens que se subrogue en su posición conforme al art. 1213 CC o el mecanismo de subrogación específico de la Ley 2/1994, sus acreedores subhipotecarios (los titulares de las subhipotecas eventualmente constituidas por el banco), sus embargantes, etc. También se proyectan los efectos de la renuncia sobre el propietario, y quienes le sucedan en el dominio y en la condición de deudor de la primera hipoteca, quienes inscriban o anoten derechos sobre el dominio. El acreedor bancario no va a poder convenir con el deudor hipotecario la recarga de la hipoteca de primer rango manteniendo la ampliación del préstamo el rango preferente (salvo con el consentimiento del segundo acreedor). Inscrita la renuncia en el registro, si, vulnerando la misma, el propietario conviene con el acreedor bancario la ampliación del préstamo bancario (prescindiendo ahora de la cuestión sobre la validez civil que pudiera tener una recarga en contradicción con la renuncia irrevocable anterior solemnizada en escritura pública y de la que se ha dado traslado al acreedor bancario), la hipoteca ampliada no habría de tener rango preferente respecto del acreedor de segundo rango beneficiario de la renuncia salvo, obviamente, si lo consintiera expresamente (art. 4.3 de la Ley 2/1994) y ello aunque no estuvieran presentes en esa recarga ninguna de las dos excepciones consignadas en el art. 4.3 (“incremento de la cifra de responsabilidad hipotecaria” o “ampliación del plazo del préstamo por este incremento o ampliación”).
Sin la inscripción de la renuncia, el segundo acreedor solo podría evitar que la ampliación de la primera hipoteca que hipotéticamente pactaran el propietario y el acreedor bancario le perjudicara (además de en las dos excepciones previstas en el art. 4.3 de la Ley 2/1994) cuestionado, mediante el oportuno procedimiento declarativo, la validez de la ampliación por vulnerar la renuncia previa hecha a su beneficio en escritura pública. Sin la inscripción de la renuncia en el registro, el segundo acreedor soporta el riesgo de que, desconociendo la renuncia, el primer acreedor (o quienes le sucedan) y el propietario y deudor hipotecario (o quienes le sucedan) otorgaran escritura de ampliación de la primera hipoteca que, tras su inscripción, mantendría el rango preferente respecto a la segunda hipoteca.
En definitiva, la renuncia a la recarga hipotecaria no es meramente obligacional, sino que es una manifestación de voluntad que delimita, restringe, cercena o poda las facultades del titular registral, que impacta en su esfera de interés publicada y protegida por el registro, y que tiene indudable trascendencia y repercusión respecto de los acreedores hipotecarios concernidos (en este caso, el primero y el segundo), como de los terceros hipotecarios.
La renuncia a la recarga como “especie legal” de un negocio sobre el rango hipotecario
La recarga de la hipoteca se ha asimilado a una especie de reserva de rango con origen legal. La figura permite al deudor hipotecario, en efecto, “reutilizar” el rango preferente de una hipoteca previamente constituida y no cancelada registralmente, siempre dentro del límite del capital inicialmente garantizado, sin consentimiento de los titulares de derechos inscritos o anotados tras la hipoteca que se recarga, aunque, obviamente, con la participación del acreedor hipotecario, que ha de consentir igualmente el otorgamiento de un nuevo préstamo (la ampliación).
Se trata, por tanto, de una disposición legal que opera como una auténtica reserva de rango de origen legal. Podría decirse, desde esta perspectiva, que la recarga de la hipoteca presenta una analogía con la reserva de rango regulada en el art. 241 RH. Tanto la doctrina como la Dirección General han admitido reiteradamente la posibilidad de configurar jurídicamente negocios relativos al rango hipotecario (como la posposición, la permuta o la reserva) con pleno acceso al Registro de la Propiedad. La Dirección General ha aceptado con toda generosidad tanto la posposición convenida entre el titular de la hipoteca pospuesta y la futura, como la otorgada unilateralmente por el titular de la hipoteca pospuesta (RDGRN 4/11/2000). Como García García enfatiza en sus Comentarios al art. 241 RH:
“[e]l “derecho de posposición” es un derecho “meramente potencial”, que se hace constar en el asiento de inscripción de hipoteca que se constituye, y se trata de una reserva de rango a favor de la hipoteca futura” (GARCIA GARCÍA, J.M.: Código de Legislación Hipotecaria, Cizur Menor (Navarra): Civitas, 2023).
Una afirmación que puede aplicarse perfectamente a la recarga de la hipoteca tras la innovación introducida por la Ley 41/2007.
Pues bien, de la misma forma que puede reservarse un rango preferente a favor de una hipoteca que aún ha de otorgarse, la renuncia a la recarga de la hipoteca ya inscrita, al afectar a una obligación hipotecaria anterior que ya no ha de ser posible ampliar con mantenimiento del rango primigenio (precisamente merced a la renuncia) también debe acceder al Registro. El reflejo registral de la renuncia resulta imprescindible para dotar de seguridad jurídica a la posición de los titulares de derechos inscritos o anotados sobre la finca hipotecada, afianzando y dinamizando el tráfico inmobiliario, previniendo los conflictos en torno a las titularidades y preferencias, y, en definitiva, contribuyendo al fin de la seguridad jurídica preventiva que es una de las justificaciones ontológicas del registro de la propiedad.
No son muchos, es verdad, los pronunciamientos doctrinales en torno a la renuncia a la recarga de la hipoteca y a su inscribilidad. Pero los existentes no muestran fisuras: admiten con total generosidad no solo que es válida civilmente la renuncia hecha por el deudor hipotecario al derecho a la recarga de la hipoteca, sino que es plenamente inscribible como circunstancia que afecta al derecho inscrito (la hipoteca a cuya recarga se renuncia):
“Se admite la renuncia a la recarga por el deudor, que se hará constar también por vía de mención al margen de la hipoteca” (Valero, A., «La modificación de los préstamos hipotecarios y la llamada hipoteca recargable», Registradores de Madrid, Revista n.º 17, 2008).
“Cabría plantearse, no obstante, si cabe la renuncia unilateral del deudor a la recarga. Algunos autores lo admiten, tanto en el momento de constitución de la hipoteca como con posterioridad, al considerar que la recarga es un instrumento de mejora de los mecanismos de refinanciación y, en consecuencia, un derecho concedido al deudor, no al acreedor. La utilidad de dicha renuncia podría ser la de fortalecer la posición de los titulares registrales posteriores […] ya que sometería cualquier recarga, no sólo aquéllas a las que aplican las excepciones del art. 4.3, al consentimiento de dichos titulares registrales posteriores […]. Estoy de acuerdo con esta conclusión. Añadiría que para su plena eficacia frente a terceros, [la renuncia] debería reflejarse en el registro y que la renuncia no exige consentimiento de los titulares registrales posteriores (puesto que les beneficia)” (Azofra, F., «La hipoteca recargable: realidad o mito», Diario La Ley, n.º 7162/2009).
“Toda novación modificativa, y por tanto también la recarga, debe constar en el Registro por nota marginal. Esto es un importante avance del proyecto de ley ya que hasta ahora las novaciones modificativas, salvo el caso de subrogación, vivían al margen del Registro. A partir de la entrada en vigor de la ley, será imperativa la constancia registral de la novación por refinanciación o por cualquier otra causa. Lo cual, por otra parte, es lógico, dada la importancia que tiene frente a acreedores posteriores” (Gómez Gálligo, «Reforma del mercado hipotecario», op. cit., p. 88).
El amparo del art. 144 LH
Algunos autores han propuesto precisamente el art. 144 LH como vía o mecanismo de constancia registral de la renuncia a la recarga de la hipoteca (Valero):
«[e]sta renuncia se sujetará a las reglas generales del Código civil y su constancia registral sería posible por aplicación del artículo 144 de la Ley Hipotecaria, como ocurre, por ejemplo, con la promesa de no pedir y, en consecuencia, desde su constancia tabular afectará a terceros y, también, al titular de la hipoteca […]»
El art. 144 LH no contiene un numerus clausus de actos o negocios relativos a una obligación hipotecaria existente que pueden tener reflejo registral. Ni tampoco los allí contenidos corresponden o se encuadran en la esfera de poder exclusiva del acreedor hipotecario. Al contrario: se enumeran en ese artículo actos o convenciones que inciden en la existencia, extensión, eficacia o configuración de la obligación garantizada (y, por ende, del derecho real de hipoteca) pero que no agotan el catálogo de los posibles.
Vale la pena traer a colación, al efecto, la RDGRN de 8 de agosto de 2019 (EDD 2019/705721):
“Debe recordarse la reiterada doctrina de esta Dirección General según la cual, con base en el criterio de «numerus apertus» que rige en nuestro ordenamiento, se permite no sólo la constitución de nuevas figuras de derechos reales no específicamente previstas por el legislador, incluyendo cualquier acto o contrato innominado de transcendencia real que modifique alguna de las facultades del dominio sobre bienes inmuebles o inherentes a derechos reales (cfr. artículos 2.2.º de la Ley Hipotecaria y 7 del Reglamento Hipotecario), sino también la alteración del contenido típico de los derechos reales legalmente previstos (cfr. artículos 392, 467, 470, 523, 594 y 1648.2.º del Código Civil) y, por ejemplo, sujetarlos a condición, término o modo (cfr. artículos 11, 23 y 37 de la Ley Hipotecaria).” En idéntico sentido, entre otras muchas, la RDGSJFP de 29 de agosto de 2023 (EDD 2023/699804).
La renuncia a la recarga supone una verdadera modificación de las condiciones de la garantía real pro futuro, en cuanto imposibilita una futura ampliación de un préstamo hipotecario dentro del mismo rango y con la misma cobertura de la hipoteca existente en perjuicio de los titulares registrales posteriores. Y ello tanto si la renuncia es a beneficio urbi et orbi, como, en especial, si es a beneficio de una persona en concreto, ya titular de un derecho hipotecario posterior. Si el art. 144 LH predica el reflejo registral del “pacto o promesa de no pedir”, ¿cómo no va a ser posible la constancia registral de la renuncia a la recarga de la hipoteca?
La inscripción de esta renuncia en el Registro de la Propiedad no solo es jurídicamente procedente, sino necesaria para garantizar la oponibilidad del negocio frente a terceros, en línea con los principios de publicidad material y de protección del tráfico jurídico-inmobiliario. Al inscribir esta circunstancia, se dota de transparencia a la situación registral de la finca, permitiendo a futuros adquirentes, o titulares de inscripciones o anotaciones sobre el dominio o sobre los derechos inscritos o anotados, conocer que la hipoteca de primer rango no podrá ser objeto de recarga con mantenimiento de su rango preferente.
Presenta por todo ello la renuncia a la recarga de la hipoteca esa “causa justificativa suficiente” que la Dirección General han venido exigiendo para la inscripción de actos y contratos atípicos legalmente, como en las RRDGRN de 2 y 3 de septiembre de 2005 (EDD 2005/149385 y EDD 2005/149399): “[…] la autonomía de la voluntad debe atemperarse a la satisfacción de determinadas exigencias, tales como la existencia de una razón justificativa suficiente, la determinación precisa de los contornos del derecho real, la inviolabilidad del principio de libertad del tráfico, etc.” En el mismo sentido, otras muchas resoluciones, desde la más antigua (RDGRN de 5 de junio de 1987, RJ 1987/4835) a la más moderna (RDGSJFP de 11 de julio de 2022, EDD 2022/655088).
Por todo ello, puede concluirse que la renuncia a la recarga de la hipoteca reúne todos los requisitos para configurar el estatuto jurídico-real de la finca, mediante su acceso al registro de la propiedad.
Foto de The Oregon State University Collections and Archives en Unsplash