Por Gonzalo Quintero Olivares
En España – de otros países no me atrevo a opinar – es frecuente imputar responsabilidad “política” cuando no se puede fundar una responsabilidad jurídica, o, más concretamente, penal. La responsabilidad política es similar a la responsabilidad moral, con la sola diferencia de generarse en el campo de los problemas propios de la política y que se le atribuye solo a quien detenta poder.
La frontera entre la responsabilidad jurídica y la política o moral es tenue, y, mientras que la responsabilidad penal puede ahormarse, al menos en teoría, a través de la Ley, la responsabilidad política carece de reglas que la disciplinen, lo cual da lugar a que la condición de responsable político o moral no derive tanto de la objetividad como de la valoración que ¿mayoritariamente? pueda hacerse de una secuencia de hechos o acontecimientos, de los cuales puede haber responsables jurídicos o no haberlos, pero, además, se señala a otros como responsables “políticos” o morales, sin concretar si se trata de una responsabilidad contraída por no haber evitado el resultado pudiendo hacerlo (en ese caso la responsabilidad no sería solo política), o si nace de datos variables como puede ser la elección de aquella persona para el cargo o, incluso, la relación de parentesco o de afectividad.
En el análisis que algunos hacen sobre la responsabilidad política flota siempre una primera idea: las reglas del derecho sirven para alcanzar a unas personas, pero no a todas aquellas a las que algunos, desde fuera o desde dentro del conflicto, consideran tan o más responsables que los realmente acusados. Pero frente a ese hipotético lamento hay que oponer, ante todo, la prohibición de la analogía y de la interpretación extensiva y, además, en contra de una persona. Cualquier disminución de garantías es repudiable.
La diferencia entre esas distintas clases de responsabilidad ha llevado a decir que, mientras la responsabilidad moral o política es fruto del sentimiento o de las ideas, la responsabilidad jurídica es fruto de la “razón”, lo cual es contradictorio con la gran cantidad de componentes “irracionales” que contribuyen a la configuración de las instituciones jurídicas, a su interpretación y a su aplicación.
Tampoco hay que olvidar la importancia del iusnaturalismo, de base religiosa o no, que hace que muchos juristas, aparentemente positivistas, sostengan ideas propias sobre lo que es injusto, esté o no castigado. Por eso no hay que extrañarse de que los ciudadanos no juristas tengan sus propias ideas acerca de lo que se ha de castigar y lo que no ha de serlo.
Los juristas, por lo tanto, buscando una equidistancia entre sentimiento y razón hemos de asentar el discurso en una base sólida e irrenunciable, que no puede ser otra que la que en su tiempo expusieran Giner de los Ríos o Radbruch, o, más recientemente, Norberto Bobbio: existen unos valores generados al paso de los años y con el aumento de la cultura democrática y de la lucha por los derechos humanos, que señalan – o así debiera ser – a los legisladores y a los jueces un marco mínimo de lo justo y un límite máximo a lo que el derecho puede hacer, más allá del cual se invadiría de manera intolerable el ámbito de la libertad personal y del respeto a la discrepancia democrática.
Pues bien, con frecuencia, cuando se clama por sentar en el banquillo de los acusados a los auténticos culpables, lo que indirectamente se dice es que los culpables determinados por el derecho no debieran serlo, y por lo tanto el método del derecho para la atribución de responsabilidad es esencialmente injusto o insuficiente, y, por lo tanto, el derecho es incapaz de alcanzar con plenitud la justicia real, en la que coincidirían la responsabilidad jurídica y la responsabilidad moral o política.
Justicia y Derecho
No es admisible, aunque se haga habitualmente, la diferencia entre ‘culpables’ y ‘auténticos culpables’ como algo normal e irremediable, consecuencia de la impotencia del Derecho para alcanzar la justicia, pues así, en el fondo, se desprecia su función de ordenador mínimo y necesario de la convivencia, y, pensando en esa función se comprende que sería un exceso no fijar límite alguno a la imputación de responsabilidad. Un solo ejemplo: por el camino de declarar a las compañías tabaqueras responsables últimas de las enfermedades propias del tabaquismo se puede también llegar a acusar a los viticultores de responsabilidad en el alcoholismo.
No pretendo con ello negar que existen realidades criminales que escapan a la capacidad del derecho penal, como ocurre con las grandes organizaciones criminales, en cuyos centros máximos de decisión, en muchos lugares del planeta, se pueden encontrar los mismos que detentan el poder político o económico. Pero eso no tiene nada que ver con lo dicho sobre la denunciada impunidad de la responsabilidad moral, y la ausencia de los ‘auténticos culpables’.
El límite de la participación
El derecho penal, parcela del derecho en la que más fuerza tiene la diferencia entre culpable y no culpable o responsable, se asienta en una idea central: el individuo es el protagonista del sistema, especialmente como autor de los delitos. La responsabilidad ha de ser de sujetos concretos y sería peligroso despreciar ese dogma individualista. La teoría de la participación tiene unos límites infranqueables, y lo mismo sucede con los criterios dominantes sobre imputación del hecho delictivo, aunque la ciencia penal se haya esforzado en ensanchar sus posibilidades creando conceptos como la inducción, el actuar por otro o la omisión impropia. Este aspecto de la cuestión no debe ser desdeñado, pues explica algunas de las insatisfacciones que produce a la ciudadanía que observa el delito y el proceso y se siente decepcionada ante la, a veces, angosta o incomprensible limitación y atribución de responsabilidades.
El manejo popular de los conceptos de responsable, culpable o inocente, no se hace con el mismo fundamento y sentido con el que lo hace el Derecho. Cuando socialmente se estima que una persona es culpable de algo que ha sucedido, no tiene por qué corresponderse con lo que determina la culpabilidad en derecho penal, sin perjuicio de que pocas o muchas veces pueda coincidir y ser jurídicamente culpable quien también merece socialmente esa consideración.
En cambio, socialmente se utiliza correctamente la palabra inocente en referencia a quién se tiene por libre de toda responsabilidad porque no ha hecho una cosa que se le atribuía, pero rara vez se emplea para designar a quien habiendo efectivamente ejecutado una acción legalmente descrita como delito, ha sido absuelto por un Tribunal penal que ha apreciado una razón jurídica para ello, sea la imposibilidad de imputar subjetivamente el hecho , sea por falta de imputabilidad, por concurrencia de causas de exclusión de la antijuricidad o de exclusión de la culpabilidad. Esa absolución no será acogida, por muchas personas, como inocencia. Una prueba indirecta de la gravedad del problema la da la prohibición, que, como ha declarado el TC, tiene base constitucional, del recurso a la “íntima convicción del juzgador” como criterio utilizado a falta de prueba exterior y objetiva.
Cuando, por ejemplo, se dice que algo ‘no pudo suceder’ sin que lo supiera una persona, y eso se sostiene ardorosamente dando por demostrado que jamás un subordinado o la pareja puede hacer algo sin que lo supiera, aprobara o incluso ordenara el superior o el cónyuge o persona análoga, se está despreciando el deber de probar las acusaciones mediante una prueba externa y objetiva por la íntima convicción sostenida en el criterio personal de los que opinan, sean muchos o pocos. Claro que más grave es, todavía, que un Juez lo utilice como criterio para imputar responsabilidad penal y sentar a alguien en el banquillo, como se ha visto en alguna ocasión.
No hay correspondencia entre el criterio justiciero de la sociedad y el del propio derecho. Eso sucede con vocablos como ‘culpable’, ‘absuelto’, ‘inocente’, ‘responsable’ o ‘irresponsable’. Los significados legales y sociales no son los mismos, pero sería absurdo entender que lo ideal pasaría por la plena coincidencia entre lo social y lo legal, entre lo jurídico y lo moral. El lenguaje del derecho, sus categorías y conceptos, están sometidos a unas funciones y, especialmente, a unas reglas de interpretación que cierran el paso a la adopción de significaciones libres , porque dañarían la seguridad jurídica, y por eso la palabra culpable puede encerrar unos presupuestos y efectos, elaborados por la ciencia jurídica, que son distintos de los que se utilizan en sociedad, en donde operan el sentimiento, la intuición o el instinto, lo cual es inevitable, pero hay que recordar que en determinados escenarios, como, especialmente, en la política, es determinante el abierto propósito de perjudicar a otro.
La diferencia de los lenguajes del derecho y de la ciudadanía en general, por lo tanto, no solo no es preocupante, sino que es incluso razonable. Es más: sería inquietante que se llegara al extremo de colocar en el lugar de la culpabilidad jurídica o de la responsabilidad personal jurídicamente razonada , al sentimiento social o un juicio inspirado en la moral o en la lid política. Por fortuna, también las ideas de seguridad jurídica, certeza, proporción, evitación del exceso, renuncia racional a la represión, etc., se han ido abriendo paso en la cultura occidental – o así lo creemos – sea por convicción cultural progresiva, sea por el recuerdo de las amargas experiencias sobre lo que significa la desaparición del Estado de Derecho.
Así y todo, cuesta hacer comprender a la sociedad la razón por la que una persona que ha propiciado una situación, o no la ha impedido pudiendo tal vez hacerlo, será responsable moral pero no jurídico si su comportamiento no tiene encaje en las condiciones que impone el principio de legalidad, o saber hasta qué punto erramos al suponer lo que es un “culpable” o la razón sobre porqué se llega a merecer ese título. Eso puede parecer una cuestión de interés relativo y quizás solo atractiva para los muy versados en temas penales, pero no es así, ni es bueno que la ciudadanía crea que eso es un resultado de un análisis llevado con secretos métodos imposibles de comprender, que se alzan entre lo “justo” y la “verdad de los juristas”.
El enfrentamiento entre derecho y sentimiento social
Se ha sostenido por algunos criminalistas y filósofos del derecho que el derecho penal ha de contar con la realidad humana que le precede o le rodea sin intentar ni cambiarla ni despreciarla. Los legisladores , por lo tanto, deberán ser conscientes de una idea mínima: la sociedad sí cree en la diferencia entre culpables e inocentes, o, si se prefiere decirlo de otro modo, el instinto social se orienta a la atribución de una responsabilidad subjetiva, incluso desligándose si es preciso de los límites garantistas de la legalidad.
A partir de ahí se planteará para el jurista observador de esa realidad cultural una disyuntiva entre construir un concepto de responsabilidad subjetiva propio, en cuanto que no tendrá pretensión de validez moral sino solo jurídica, lógico-objetivo, racionalista , o bien abrir un espacio en el derecho y en el proceso en el que se puedan verter los sentimientos sociales relacionados con la atribución de esa responsabilidad, lo cual sería peligroso, por razones apoyadas en la experiencia, y que se resumen en lo que tantas veces se ha dicho: La lucha por el Estado de Derecho y por la democracia es la lucha por la consecución de un sistema de garantías sólidas que protegen al individuo frente al desigual poder del Estado.
Si el proceso de atribución de responsabilidad – en concreto, el proceso penal – se construyera de tal modo que cupiera decidir la culpabilidad prescindiendo de un riguroso fundamento probatorio supondría que en aras de la irracionalidad y del sentimiento habría sido pulverizado todo lo que se cobija bajo ese nombre de garantías, que por lo tanto se considerarían de importancia menor. Es tan insoportable esa imagen que por sí sola se hace rechazable, pero, en cambio, parece que nada se puede oponer a ella cuando se trate de establecer la responsabilidad política o moral. Con ello no pretendo sugerir que tendría que ser lo mismo, pues eso ni es posible ni conveniente, pero entre los criterios jurídicos y la renuncia a todo criterio limitador debe haber un término medio, puesto que frente a la imputación penal injusta puede caber la acción por calumnia, pero, en cambio, frente a la imputación infundada de responsabilidad moral no cabe defensa alguna, salvo, y con grandes limitaciones, que haya habido injuria, por grande que sea el perjuicio causado a la persona afectada. Al parecer, a la responsabilidad de esa clase no ha llegado el Estado de Derecho.
Cuando se imputa responsabilidad moral o política, en el fondo, se está lamentando la estrechez de las categorías de la autoría y la participación en el delito, considerando que ideas como el consentimiento, el deber moral de intervenir, la culpa in eligendo, o, simplemente, el hecho objetivo de ocupar una posición desde la que se hubiera podido impedir algo, aunque en el caso concreto eso no haya sido posible por falta de información adecuada en el tiempo y en su contenido, basta y sobra para atribuir responsabilidad aunque no sea penal.
Queda, en fin, la imputación de haberse beneficiado económicamente de la conducta de otro, lo cual, si esa conducta es delictiva, se contempla en el art.122 CP en orden a la restitución, lo cual es razonable. Pero no lo sería si esa imputación se hace por “instinto o sospecha”, pero sin prueba alguna. Y eso, que sucede con harta frecuencia, no es ya atribución de responsabilidad política o moral sino otra cosa más grave, como la injuria.
En suma, tal vez hay que plantear una revisión de los límites de la participación en el delito (límites de la inducción y de la coautoría y complicidad) por si realmente tiene sentido que la ciudadanía crea que son excesivamente rígidos. Mas como sea que esa rigidez no se corresponde con la praxis de los Tribunales, creo que no se precisa revisión alguna. Y en lo que se refiere a la imputación de responsabilidades morales o políticas lo único deseable es una mejora de la educación la individual y la colectiva, por parte de unos y de otros.

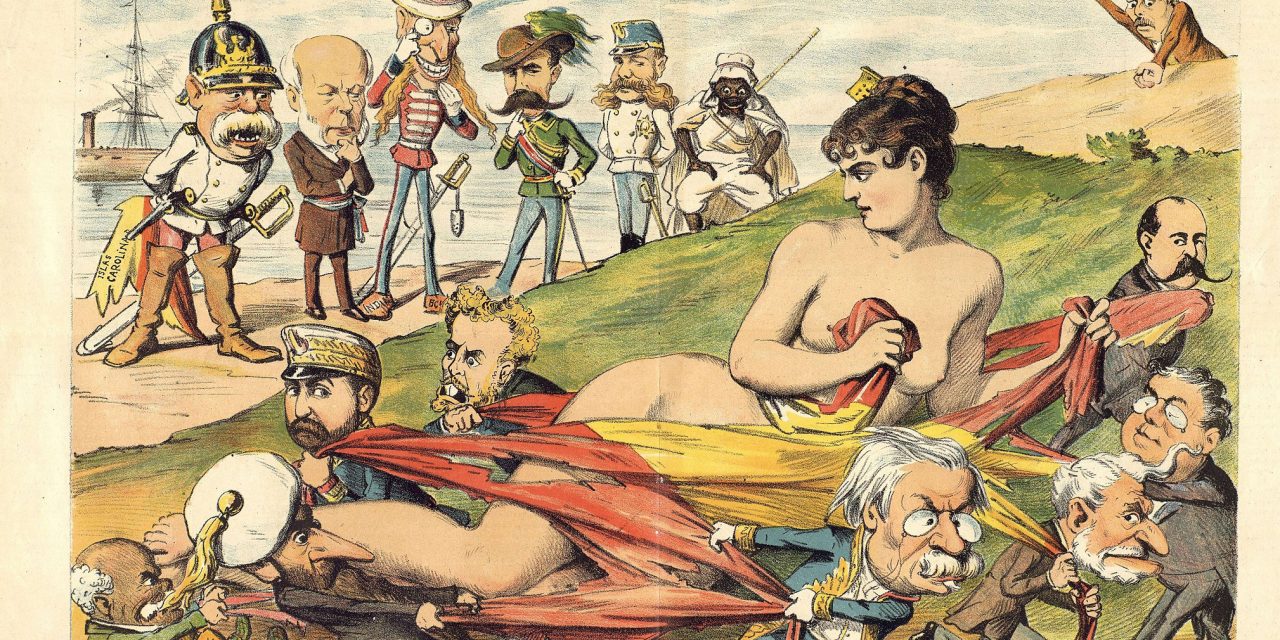






Trackbacks/Pingbacks