Por José María Rodríguez de Santiago
El Estado administrativo americano corre ahora, como en los tiempos del New Deal de los años 30 del siglo pasado, un riesgo existencial. Cass R. Sunstein y Adrian Vermeule salen en su defensa con un interesante y agudo libro (Law & Leviathan. Redeeming the Administrative State, Harvard University Press, 2020, 188 pp.) en el que ofrecen una guía para “redimirlo” frente a las críticas mortales de una poderosa corriente de iuspublicistas (profesores y jueces, algunos en ejercicio en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos) que le niega su cabida en la Constitución americana. Ese riesgo existencial se presenta así por los autores:
“Desde el comienzo del siglo XXI el Derecho público americano está siendo cuestionado por un ataque fundamental, que marcha frecuentemente bajo la pancarta de la ‘separación de poderes’, contra la legitimidad del Estado administrativo” (p. 19).
Me parece que es necesario hacer alguna precisión para hacerse cargo del problema de partida.
Estado administrativo y separación de poderes
Con la expresión “Estado administrativo” quiere identificarse la estructura del ejecutivo federal que resulta del otorgamiento por las leyes del Congreso de amplísimos poderes discrecionales a órganos y organizaciones administrativas (agencies, en la terminología americana), poderes que comprenden tanto las facultades de dirección política de cada sector de actividad administrativa, como su regulación normativa y la potestad de decidir sobre casos concretos mediante la interpretación y aplicación de esas reglas. Ese Estado –dicen los críticos- no tendría encaje posible en el diseño constitucional, sobre todo, de la separación de poderes: el otorgamiento de esos expansivos poderes discrecionales a la Administración equivaldría a una transferencia de la potestad legislativa del Congreso contraria al art. 1.1 de la Constitución; algunas de las más poderosas organizaciones administrativas federales son independientes con respecto al Presidente y vulnerarían el mandato de control presidencial sobre el ejecutivo establecido en el art. 2.1 de esa norma; y con su art. 3.1, que atribuye a los jueces el poder de decir lo que es el Derecho, sería incompatible el moderno modelo de la deferencia judicial frente a la Administración en cuestiones relativas a la interpretación jurídica (pp. 1-2).
Los enemigos del Estado administrativo: el New Coke
Edward Coke (1552-1634) fue un juez del common-law que, según se dice, realizó una oposición heroica frente a la tiranía de los Estuardo. Ahora su nombre se utiliza como símbolo o marca (The New Coke es el título del capítulo primero de la obra) de una corriente de pensamiento jurídico que incluye a diversos grupos de autores que, pese a sus diferencias, tienen en común su rechazo radical al supuesto despotismo implícito en el Estado administrativo y el cuestionamiento de su legitimidad constitucional. En esa corriente se encuentran originalistas a los que importa la separación de poderes en el significado original de la Constitución; libertarios que consideran que ese Estado administrativo pone en peligro la libertad y la propiedad individuales; y otro grupo de autores preocupados por la democracia, que se alarman por el debilitamiento de la cadena de rendición de cuentas en el trecho que va de la ley que otorga el poder discrecional a la Administración al momento de su ejercicio por sus autoridades y funcionarios.
Para Sunstein y Vermeule no existen razones atendibles con las que cuestionar la compatibilidad del Estado administrativo con la Constitución, ni siquiera, seguramente, en el caso de que la interpretación de esta pretendiera fijarse conforme a lo que pensaba el pueblo en 1787 (p. 143). Por lo que, en concreto, se refiere a la separación de poderes, cuando el Congreso otorga por ley un poder discrecional a la Administración está ejerciendo la potestad legislativa que tiene constitucionalmente atribuida; y cuando la Administración desarrolla su actuación en ese ámbito, está ejerciendo el poder ejecutivo que le corresponde en el reparto constitucional del poder federal (p. 122). Por otra parte, quien otorga importancia a la democracia, a la libertad y al bienestar de los ciudadanos, aunque no sea un entusiasta de los análisis de costes y beneficios, tendrá que reconocer seguramente que los beneficios de la actuación administrativa con frecuencia superan con mucho sus costes (p. 143).
Pero la polarización de las opiniones es de tal calibre que se hace necesario encontrar una plataforma de entendimiento, que inevitablemente obligará a los representantes de las tesis extremas a renunciar a lo más puro de su pensamiento, para aceptar, como solución subsidiaria, un marco teórico de compromiso asumible por todos sobre el que pueda trabajarse en común (p. 37). Ese marco teórico es el que ofrecen los dos autores del libro bajo la denominación de la “moralidad interna del Derecho administrativo”.
La “moralidad interna del Derecho administrativo” como second-best solution
Los representantes del New Coke (como ya se ha dicho, algunos de ellos se sientan en el Tribunal Supremo) quisieran conseguir una contundente declaración de inconstitucionalidad (que todavía no han obtenido, p. 119) de alguna de las leyes que otorgan a la Administración esa clase de extenso poder discrecional que caracteriza al moderno Estado administrativo. Los más fervientes partidarios de este, por el contrario, estarían dispuestos a aceptar incluso una más ilimitada actuación de la Administración. Lo que Sunstein y Vermeule proponen como second-best solution para todos es la aceptación en el sistema de Derecho administrativo de la “moralidad del Derecho” en los términos formulados por Lon L. Fuller (The Morality of Law, 1964; 2ª ed., 1969). Gran parte del libro que aquí se comenta consiste, de hecho, no solo en ofrecer esa propuesta para el entendimiento entre tesis contrapuestas, sino en demostrar, con el estudio de grupos de casos, que el Derecho judicial norteamericano relativo a la discrecionalidad de la Administración se está desarrollando sobre ese camino.
Fuller explicó la moralidad interna del Derecho a través de la exposición de las posibles maneras en las que un rey-legislador imaginario llamado Rex fracasaría en su intento de crear y mantener un sistema jurídico: si no creara reglas, de tal manera que no quedaría más remedio que decidir los conflictos caso por caso; si no existiera transparencia, de forma que los afectados no pudieran conocer las normas que deben cumplir; si se abusa de la retroactividad; si existen cambios tan frecuentes en las normas que se impide a los ciudadanos acomodar a ellas su comportamiento; y así hasta un total de ocho maneras de fracasar en el intento de crear un sistema de Derecho, que expresan, como su reverso, ocho “principios de legalidad” (pp. 39-43).
Sunstein y Vermeule manifiestan cierto desdén por el análisis de la propuesta de Fuller (y de su debate con H. L. A. Hart) desde la perspectiva de la Teoría del Derecho (pp. 41-42) y la contraposición entre las doctrinas del Derecho natural y el positivismo; y adoptan el punto de vista pragmático que destaca únicamente que la idea de la moralidad del Derecho administrativo ayuda a dar unidad a una multiplicidad de doctrinas jurisprudenciales que garantizan que el sistema funcione correctamente. Los principios de Fuller serían deducciones lógicas del principio del Rule of Law, el viejo ideal de un orden racional que ayuda a promover el bien común (p. 144).
Lo que se ofrece, pues, a los enemigos del Estado administrativo, a cambio de la cesión en su oposición de fondo a este, es un conjunto de garantías sustitutorias (surrogate safeguards) que permiten proteger los valores nucleares del Rule of Law que ellos consideran amenazados (p. 11); un grupo de principios que autorizan a la Administración a actuar y, al mismo tiempo, canalizan y limitan su poder. Los jueces, en parte, de forma intuitiva (p. 39), descubren en estas ideas regulativas principios fundamentales (background principles, p. 104) del Estado de Derecho y los aplican (por eso son ya Derecho judicial), a pesar de que su conexión con alguna regla de Derecho positivo sea, en ocasiones, difusa o realmente inexistente (p. 89); a veces, no obstante, se invoca con esfuerzo la cláusula del debido proceso o algún precepto de la Ley de Procedimiento Administrativo.
La moralidad del Derecho en la jurisprudencia de los órganos judiciales norteamericanos
Sunstein y Vermeule llevan a cabo un estudio de casos que demuestra que los órganos judiciales han exigido, en ocasiones, a los órganos administrativos que dicten reglas antes de ejercer su discrecionalidad caso por caso (el primer principio mencionado de Fuller); han creado conceptos relativos a los diferentes grados de retroactividad para prohibir, sin autorización legal expresa, los supuestos más claros de vulneración de la confianza legítima (capítulo 2: Law’s Morality, 1. Rules and Discretion); y han articulado fórmulas que respetan el ejercicio de la discrecionalidad de la Administración solo si esta se muestra congruente en el tiempo y respetuosa con las expectativas que ella misma genera (capítulo 3: Law’s Morality, 2. Consistency and Reliance).
Especial atención prestan los autores a la forma en que está decidiendo el Tribunal Supremo bajo la presidencia de John Roberts, rechazando los argumentos radicales del New Coke, pero imponiendo a la Administración las garantías sustitutorias que proceden de un acatamiento a la moralidad interna del Derecho administrativo en asuntos relativos a la doctrina de la indelegabilidad (Nondelegation Doctrine) y a los márgenes de deferencia judicial con la Administración en cuestiones de interpretación del Derecho (capítulo 5: Surrogate Safeguards in Action). Una versión extendida de la Nondelegation Doctrine sostiene que el art. 1.1 de la Constitución prohíbe al Congreso otorgar por ley amplios márgenes de discrecionalidad a la Administración, salvo que esta quede limitada por un “principio (legal) inteligible” que encauce su ejercicio. El Tribunal Supremo, con una idea que parece específicamente diseñada para promover la moralidad interna del Derecho, está permitiendo que los órganos judiciales extraigan por vía interpretativa ese principio canalizador de la discrecionalidad (a partir del texto y el contexto de la ley) para evitar la declaración de inconstitucionalidad de leyes que aparentemente otorgan cheques en blanco a la Administración (pp. 123-124).
La doctrina sobre la deferencia Auer [así denominada porque fue creada en el caso Auer v. Robbins, 519 U.S. 452 (1997): los jueces deben deferencia a la interpretación por la Administración de sus propias normas] se mantiene, pero se completa con garantías adicionales: la interpretación debe proceder de órganos administrativos superiores, debe ser coherente y razonable… (p. 130). Y la doctrina sobre la deferencia Chevron [establecida en Chevron U.S.A., Inc. v. NRDC, 467 U.S. 837 (1984): los jueces han de ser deferentes con la interpretación que hace el órgano administrativo de la ley que aplica] ha terminado convirtiéndose en una “mini-constitución” que establece un marco en el que los jueces siguen teniendo el poder de decidir si la ley otorga la facultad de su interpretación a la Administración, si la ley contiene ambigüedades y si la resolución administrativa de estas es razonable (pp. 137-138).
Comparar para entender
Si el lector de estas líneas dirige ahora la mirada al Derecho público español (o alemán, o italiano…) puede, a mi juicio, con buenos motivos, preguntarse si es mucho lo que de todo lo expuesto admite la importación para una reflexión de Derecho comparado. El propósito de la obra comentada es –como se ha expuesto- presentar la moralidad interna del Derecho administrativo como un conjunto de principios que pueden hacer asumible desde la perspectiva del Rule of Law un Estado administrativo (una Administración con poderes discrecionales expansivos de fijación de políticas, de regulación y de decisión) que no está (expresamente) previsto ni normativamente programado en la Constitución americana.
Este punto de partida es diametralmente opuesto en las constituciones de la Europa continental, más modernas que la de los Estados Unidos. La densa “Constitución social” española contiene una detallada programación normativa del Estado administrativo. La menor densidad de la Constitución alemana, por ejemplo, es sustituida a estos efectos, sin embargo, por la solidez de la dogmática constitucional construida en torno a la Grundgesetz. La práctica generalidad de los principios de la moralidad interna del Derecho administrativo que en la obra de Sunstein y Vermeule se presentan como deducciones lógicas del principio del Estado de Derecho (en su versión norteamericana) se refieren a cuestiones que caen bajo reglas o principios con los que la Constitución española programa y disciplina la actuación del Estado, también, por supuesto, del Estado administrativo.
La necesidad de un mínimo de reglas necesarias para que la Administración no tenga que resolver caso por caso (primer principio de Fuller) y la prohibición de que la ley otorgue cheques en blanco a la discrecionalidad de la Administración (Nondelegation Doctrine) son cuestiones evidentemente emparentadas con la disciplina constitucional de la reserva de ley (concepto, por cierto, que no tiene ni siquiera una fácil traducción al inglés) en materias sobre las que se proyecta la actuación administrativa. La reserva de ley en materia de regulación de la propiedad (art. 33.2 en relación con el art. 53.1 CE), o de la libertad de empresa (art. 38 en relación con el art. 53.1 CE), de prestaciones sanitarias (art. 43.2 CE), o de sanciones y reparaciones medioambientales (art. 45.3 CE), expresa la exigencia de un mínimo de reglas legales que la Constitución impone para dirigir la actividad de la Administración.
Que la Administración debe ejercer su discrecionalidad conforme a criterios (aunque estos sean creados por ella misma) es entre nosotros una exigencia del principio del Estado de Derecho (art. 1.1 CE) y de objetividad de la actuación administrativa (art. 103.1 CE). Los límites a la intervención sobre situaciones individuales consolidadas bajo la legislación anterior y el deber de respetar la confianza legítima se han desarrollado en nuestro sistema en torno a los principios de seguridad jurídica y de irretroactividad de ciertas normas (ambos en el art. 9.3 CE). La transparencia y la congruencia en la aplicación administrativa de reglas y criterios de decisión son problemas que se sitúan en el ámbito de proyección del principio de publicidad de las normas y, otra vez, de seguridad jurídica (art. 9.3 CE). Qué deben controlar los órganos judiciales y ante qué deben ser deferentes cuando examinan decisiones (discrecionales o no) de la Administración es el objeto de la dogmática sobre la densidad del control judicial elaborada en torno al art. 106.1 CE. Podría seguirse con la enumeración.
Nuestro Estado administrativo no necesita una “redención constitucional” externa, porque (si se quiere continuar con la imagen religiosa) ha nacido “con todas las bendiciones” de la Constitución, que lo programa y diseña con bastante detalle, incluso con una identificación de fines o ámbitos en los que debe estar presente: intervención en la economía, vivienda, medio ambiente, protección de los consumidores, etc. (el capítulo tercero del título primero).
Nada de extraño tiene ese diferente status constitucional del Estado administrativo en los Estados Unidos y en España (y otros muchos países de Europa y Sudamérica) si se piensa en los dos siglos que separan sus textos constitucionales. Y también puede tenerse en cuenta el triunfo en Europa y otras partes del mundo de la concepción alemana de la Constitución como un “sistema u orden de valores” que dirigen la actuación de todo el poder público, también del administrativo; tesis desarrollada con enorme energía en los años 50 del siglo pasado en Alemania; y recibida con entusiasmo en España en los años 80.
Lo que sí puede sorprender al lector no norteamericano de este libro es que sus autores no parecen ser conscientes de estar poniendo remedio a un problema que es, fundamentalmente, solo suyo, de los Estados Unidos; al menos, planteado en los términos en que ellos lo formulan. Afirman los autores que lo que están tratando en su obra se refiere a “problemas fundamentales en muchos países. ¿Es el Estado administrativo un problema serio, constitucional o de otro tipo?” (p. 13); y manifiestan la esperanza de que el camino de solución que ellos proponen sea “prometedor tanto para los Estados Unidos como para otras naciones del mundo” (p. 18). Se queda el lector con la duda de cuáles son esas naciones en las que la legitimidad constitucional del Estado administrativo puede ser considerada como un problema serio. Ya en otro comentario a una sobresaliente obra anterior de Adrian Vermeule (Law’s Abnegation, 2016) en este mismo blog hice alusión a los inconvenientes de la “autorreferencialidad” americana cuando se trata de cuestiones (allí era la separación de poderes) que también han ocupado a los iuspublicistas europeos. Si se quiere hablar en nombre de otros es necesario, en primer lugar, dialogar con ellos para conocerlos.

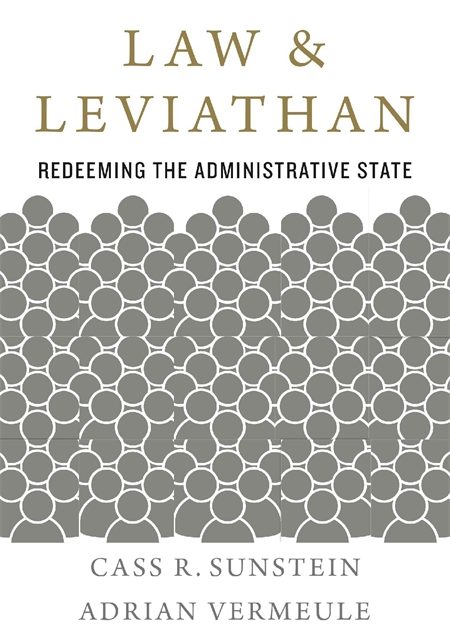






[…] sus posibles aportaciones para el Derecho europeo continental son escasas. Así lo han destacado José María Rodríguez de Santiago, Silvia Díez Sastre y Luis Arroyo Jiménez en sus respectivas recensiones a este mismo libro. Y […]
… [Trackback]
[…] There you will find 72638 more Infos: almacendederecho.org/law-leviathan-la-redencion-del-estado-administrativo […]